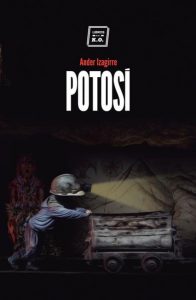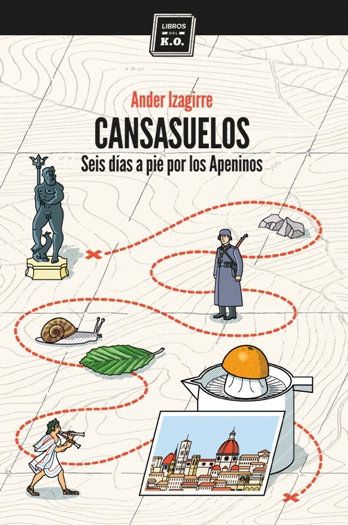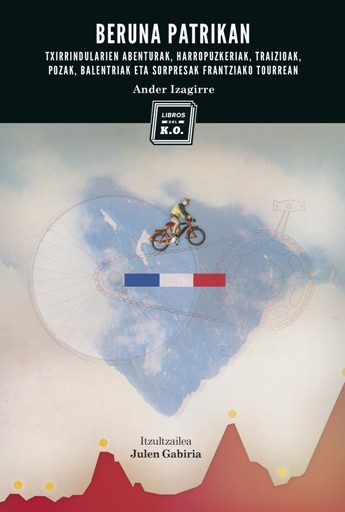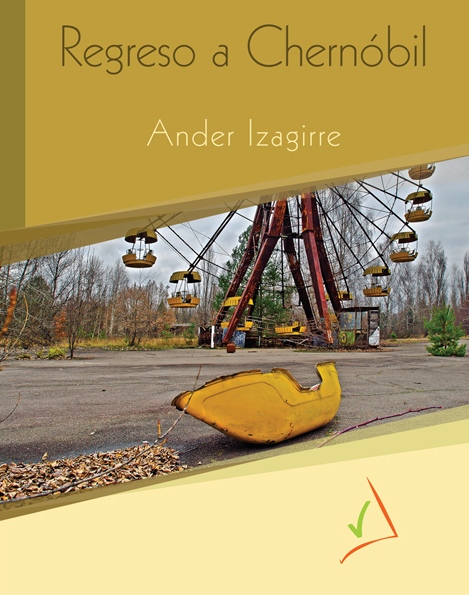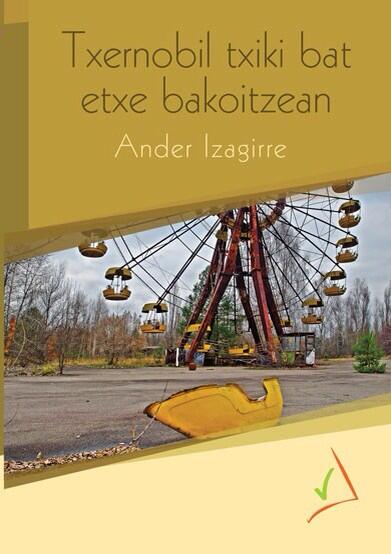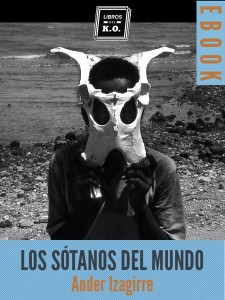Letras
El matiz es tu tarea
El matiz es tu tarea. No eres un empleado del Gobierno. No eres un militante. No eres un creyente.
El profesor Leo Glucksman habla a un adolescente idealista que quiere ser escritor (en la novela Me casé con un comunista, de Philip Roth):
“¿Quieres una causa perdida por la que luchar? Entonces lucha por la palabra. No la palabra ampulosa, no la palabra inspiradora, no la palabra a favor de esto y en contra de aquello, no la palabra que anuncia al público que eres una persona maravillosa, admirable, compasiva, que está al lado de los oprimidos. ¡No, lucha por la palabra que dice que estás al lado del mundo! (…)
¿Por qué escribes estas proclamas? ¿Porque miras a tu alrededor y te escandalizas? ¿Porque miras a tu alrededor y te conmueves? La gente cede con demasiada facilidad y finge sus sentimientos. Quieren tener sentimientos enseguida, y los de escandalizado y conmovido son los más fáciles, así como los más estúpidos. (…)
La política es la gran generalizadora, y la literatura, la gran particularizadora. Y no solo están en relación inversa entre ellas, sino en relación antagónica. (…) ¿Cómo puedes ser un artista y renunciar al matiz? Pero ¿cómo puedes ser un político y permitir el matiz? En tanto que artista, el matiz es tu tarea. Tu tarea no consiste en simplificar. Aun cuando decidieras escribir de la manera más sencilla, a lo Hemingway, la tarea sigue siendo la de aportar el matiz, elucidar la complicación, denotar la contradicción (…). Permitir el caos, dejarlo entrar. Tienes que dejarlo entrar o, de lo contrario, produces propaganda. (…)
Durante los primeros cinco o seis años de la Revolución rusa, los revolucionarios gritaban: ‘¡El amor libre, existirá el amor libre!’. Pero, una vez estuvieron en el poder, no pudieron permitirlo, porque ¿qué es el amor libre? Es caos, y ellos no querían el caos. No es para eso para lo que habían hecho su gloriosa revolución. Querían algo disciplinado, organizado, contenido, científicamente predecible, a ser posible. El amor libre inquieta a la organización. La literatura inquieta a la organización. No porque esté flagrantemente a favor o en contra, o incluso lo esté de una manera sutil. Inquieta a la organización porque no es general. La naturaleza intrínseca de la particularidad estriba en no amoldarse. La generalización del sufrimiento: eso es el comunismo. La particularización del sufrimiento: he aquí la literatura. Uno participa en la batalla al mantener vivo lo particular en un mundo simplificador y generalizador. No tienes necesidad de escribir para legitimar el comunismo o el capitalismo; estás al margen de ambos. Si eres escritor, no te alías con uno ni con otro. Ves diferencias, sí, y, por supuesto, ves que esta mierda es un poco mejor que aquella mierda, o que aquella mierda es mejor que ésta. Tal vez mucho mejor. Pero ves la mierda. No eres un empleado del Gobierno. No eres un militante. No eres un creyente. Eres una persona que se enfrenta de una manera muy diferente al mundo y a lo que sucede en el mundo. El militante presenta la fe, una gran creencia que cambiará el mundo, y el artista presenta un producto que no tiene cabida en ese mundo, que es inútil. El artista, el escritor serio, introduce el mundo algo que ni siquiera estaba ahí al comienzo».
*
Mil gracias al Escéptico Confuso: en vísperas del viaje me regaló la Trilogía Americana de Philip Roth, un kilo y pico de novelas que he cargado de aquí para allá durante mes y medio. Le debo muchas horas de asombro y una luxación en el hombro, hombro.
21¿Y sin memoria?
«Algunos testigos afirman que en los últimos días del proceso contra Maurice Papon, la policía impidió que un payaso, un augusto, muy mal maquillado y con el traje hecho un guiñapo, entrase en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de Burdeos. Parece que ese mismo día esperó la salida del acusado, limitándose a observarlo a distancia sin dirigirle la palabra. Quizá el exsecretario general de la Prefectura de Gironde se percatara de la presencia de ese payaso, pero no es seguro. Después, el hombre volvió regularmente, sin su disfraz, para asistir al final del proceso y a los alegatos. Siempre ponía sobre sus rodillas una maleta de cuero totalmente rozado que acariciaba sin descanso. Un ujier recuerda haberle oído decir, una vez pronunciado el veredicto:
-Sin verdad, ¿cómo puede haber esperanza?
¿Y sin memoria? De las leyes de Vichy: del 17 de julio del 40, sobre el acceso a los cargos en las administraciones públicas; del 4 de octubre del 40, relativa a los residentes extranjeros de raza judía; del 3, la víspera, sobre el estatuto de los judíos (…); del 6 de junio del 42, que prohíbe a los judíos ejercer la profesión de comediante.
Yo no soy judío. Ni comediante. Pero…”.
(Inicio de Los jardines de la memoria, de Michel Quint).
*
-«Por mi relato, mato«, de El Jukebox. «Contra el deseo de escribir una historia vasca en tres actos y con moraleja edificante».
–«Perdón y justicia«. Historias de 2008: aborígenes australianos, Srebrenica, Isaías Carrasco…
2La Sirenita (retrato al plastidecor)
Nunca he apurado tanto un equipaje como cuando Josema y yo salimos en una moto modesta a darle la vuelta a media Europa (desde San Sebastián hasta Nordkapp, en la punta norte de Noruega, y vuelta por los países bálticos: Buscando el norte, 1999). En la moto íbamos tan justos de sitio que decidimos llevar como toda cubertería una cuchara y un tenedor, en cuyo uso nos íbamos alternando, con la emoción de esperar a quién le tocaría la cuchara la noche en que cenábamos huevos fritos.
A pesar de semejantes apreturas, Josema metió en su mochila un elemento superfluo: un paquete de pinturas plastidecor. Él, conviene destacarlo, no dibuja nunca salvo cuando va de viaje. Y lo hace con la habilidad de un macaco hipoglucémico.
Cuando llegamos a Copenhague, visitamos la famosa estatua de La Sirenita. Varias docenas de turistas le sacábamos fotos y muchos posaban delante de ella, mientras dos chicas vestidas de bailarinas de cancán repartían entre el gentío publicidad de un museo erótico. Josema me pidió el cuaderno, se sentó en el muro, sacó los plastidecor y se tomó su tiempo para pintar La Sirenita:
 Josema no es dibujante ni escritor pero sí uno de los observadores más agudos que conozco. Las postales que me envía son, para mí, uno de los subgéneros más interesantes de la literatura de viajes. Con letra apretadísima, están plagadas de detalles en los que nadie más se fijaría -las cualidades del mármol travertino, el remoto origen del granito con el que está construido el Empire State, las extrañas variaciones de los platos combinados en los bares próximos al estadio del Rayo Vallecano, las piernas distorsionadas en los cuadros de su admiradísimo El Greco-. Y siempre incluyen un dibujo; por ejemplo, el de la torre del Big Ben: Josema descubrió con gran conmoción que el reloj más famoso de Londres no tenía segundero, un hallazgo que desencadenó sus reflexiones sobre el mito de la puntualidad británica («¡pueden llegar 59 segundos tarde y presumir de ser puntuales!»).
Josema no es dibujante ni escritor pero sí uno de los observadores más agudos que conozco. Las postales que me envía son, para mí, uno de los subgéneros más interesantes de la literatura de viajes. Con letra apretadísima, están plagadas de detalles en los que nadie más se fijaría -las cualidades del mármol travertino, el remoto origen del granito con el que está construido el Empire State, las extrañas variaciones de los platos combinados en los bares próximos al estadio del Rayo Vallecano, las piernas distorsionadas en los cuadros de su admiradísimo El Greco-. Y siempre incluyen un dibujo; por ejemplo, el de la torre del Big Ben: Josema descubrió con gran conmoción que el reloj más famoso de Londres no tenía segundero, un hallazgo que desencadenó sus reflexiones sobre el mito de la puntualidad británica («¡pueden llegar 59 segundos tarde y presumir de ser puntuales!»).
Tres años después de ver a Josema pintando La Sirenita con plastidecores, leí El arte de viajar, de Alain de Botton. Lo cité aquí mismo hace pocos días: en aquel párrafo De Botton decía que viajar en solitario es ventajoso, porque la presencia de otros compañeros nos cohíbe, nos hace actuar dentro de la normalidad que se nos supone, y así frena algunos arrebatos y algunos intereses que pueden nacer espontáneamente de nuestra curiosidad. Si os fijáis, De Botton terminaba ese párrafo dibujando el escaparate de una ferretería que le había entusiasmado.
En su libro habla de John Ruskin, escritor inglés del siglo XIX, quien reflexionaba sobre la tendencia humana a responder a la belleza, sobre el deseo de poseerla y la necesidad de comprenderla. Ruskin daba clases de dibujo y no le importaba que sus alumnos tuvieran una técnica mediocre: “No he pretendido enseñarles a dibujar sino tan sólo a ver«, les decía. «Dos hombres caminan por el mercado de Clare. Uno de ellos sale por el otro extremo ni un ápice más sabio que cuando entró; el otro repara en un poco de perejil que sobresale por el borde de la cesta de una mantequera y lleva consigo imágenes de belleza que incorpora en más de una ocasión en el transcurso de su trabajo cotidiano. Quiero que ustedes vean las cosas de esta manera”.
«A Ruskin le resultaba desolador lo poco que solía fijarse en los detalles la gente», escribe De Botton. «Deploraba la ceguera y la premura de los turistas modernos, especialmente de aquellos que se jactaban de recorrer Europa en tren en una semana: `No habrá cambio de lugar a 160 kilómetros por hora capaz de incrementar un ápice nuestra fortaleza, nuestra felicidad o nuestra sabiduría. En el mundo siempre hubo más de cuanto las personas alcanzaron a ver con su paso tan lento. No lo verán mejor por más que se apresuren. Las cosas realmente valiosas son cuestión de visión y pensamiento, no de velocidad'».
Cuando empezaron a aparecer las primeras cámaras fotográficas, a Ruskin le entusiasmaron. Pero pronto «se percató del diabólico problema que planteaba la fotografía para la mayor parte de quienes la practicaban. Más que usar la fotografía como suplemento para la visión activa y consciente, la empleaban como alternativa, prestando menos atención que antes al mundo, confiados como estaban en que la fotografía les garantizaba automáticamente su posesión”.
“La auténtica posesión de una escena», sigue De Botton, «pasa por realizar un esfuerzo consciente para reparar en sus elementos y comprender su construcción. Podemos ver la belleza con la suficiente nitidez con sólo abrir los ojos, pero la pervivencia de esta belleza en la memoria depende del grado de intención de nuestra manera de captar. La cámara enturbia la distinción entre mirar y percatarse. Puede brindarnos la opción del auténtico conocimiento, pero puede tornar superfluo el esfuerzo de adquirirlo. Sugiere que hemos hecho todo el trabajo con el simple hecho de tomar una fotografía, mientras que la auténtica ingestión de un lugar, como por ejemplo un bosque, plantea una serie de interrogantes como `¿cuál es la conexión entre los troncos y las raíces?’, `¿de dónde sale la niebla?’, ‘¿por qué unos árboles parecen más oscuros que otros?’. Esas preguntas están implícitamente formuladas y respondidas en el proceso de dibujar.
“Por pésimo que sea, el dibujo de un objeto nos hace pasar súbitamente de una borrosa percepción de su aspecto a una conciencia precisa de sus partes integrantes y de sus particularidades. (…). Otro beneficio que podemos obtener del dibujo es una comprensión consciente de las razones de la atracción que sentimos hacia ciertos paisajes y ciertas construcciones. Hallamos explicaciones para nuestros gustos. Sabemos detectar de dónde surge el poder de una escena que nos impresiona. Pasamos del escueto ‘me gusta’ al ‘me gusta porque’…».
Josema viaja mucho, nunca lleva cámara de fotos y sigue dibujando en todas las postales que envía. Recuerda y saborea sus viajes con una precisión y una intensidad que a mí me llenan de envidia.
*
Para no echarle la culpa de nuestra torpeza a la cámara de fotos, aquí van cinco amigos que son fotógrafos y grandes observadores: Eider Elizegi, Santi Yaniz, Sergio Fanjul, Dani Burgui, JMC… Los cinco fotografían, los cinco caminan mucho, los cinco son lentos.
17Demasiado normales
El escritor Alain de Botton se para en mitad de la calle. Observa, piensa y cae en la cuenta de que le atraen los puentes ferroviarios de arco y la autopista que surca el horizonte:
“Viajar en solitario parecía ventajoso. Nuestra forma de responder al mundo se halla modelada de manera decisiva por aquellos con quienes estamos; templamos nuestra curiosidad para encajar en las expectativas ajenas. Los otros pueden tener una visión particular de quiénes somos e impedir así que afloren algunas de nuestras facetas. ‘No pensaba que fueses uno de esos que se interesan por los pasos elevados’, sugerirán tal vez con acento intimidatorio. El estrecho marcaje por parte de un compañero puede coartar nuestra observación al dejarnos confinados a la tarea de acoplarnos a sus preguntas y observaciones, instándonos así a mostrarnos más normales de lo que es saludable para nuestra curiosidad. Pero yo me hallaba a salvo de tales preocupaciones, al estar solo en Hammersmith en plena tarde. Era libre de comportarme de manera algo extraña. Dibujé el escaparate de una ferretería y el paso elevado”.
(Alain de Botton, El arte de viajar).
9Guijarros
Me convenía un cambio de costa y he venido a esta, más soleada, más nítida, donde los tomates maduran cuando por fin dejas de mirarlos y donde abundan los días sin expectativas. Sin expectativas, las horas fluyen a través de ti como si te atravesara un río, y van arrastrando, removiendo y ordenando las ideas como guijarros en el fondo del cauce, hasta que quedan bien pulidos y encajados.
Después del primer chapuzón en la playa, sin tiempo ni para secarme, me encontré con un texto titulado “Nuestro único paraguas” (en el libro La felicidad de los pececillos, de Simon Leys, a quien he traído conmigo sin conocerlo de nada, porque lo recomienda Eresfea y siempre le obedezco).
Según cuenta Leys, durante el escándalo sexual que estuvo a punto de hundir la carrera del actor inglés Hugh Grant, un periodista estadounidense “le hizo una pregunta… muy estadounidense: `¿Va ahora usted a un psicoterapeuta?’ ‘No -respondió Grant-, en Inglaterra leemos novelas’”.
“Medio siglo antes que él”, sigue Leys, “Carl Gustav Jung había formulado en términos más técnicos el exacto corolario de esta misma noción: ‘Cuando un individuo pierde contacto con el universo mítico, y su vida se ve así reducida al único dominio de los hechos, su salud mental se encuentra en gran peligro’. Dicho de otro modo: la gente que no lee novelas ni poemas corre el riesgo de estrellarse contra la muralla de los hechos o de reventar bajo el peso de las realidades. Y entonces es preciso llamar con toda urgencia al doctor Jung y a sus colegas para tratar de reunir otra vez los pedazos” (…)
“Unamuno hizo un buen diagnóstico: `El hombre, por ser hombre, por tener conciencia, es ya, respecto al burro o al cangrejo, un animal enfermo. La conciencia es una enfermedad’.
“Nuestro equilibrio interior es siempre precario y está amenazado, pues somos constantemente el blanco de pruebas y agresiones de la realidad cotidiana. El resultado de las luchas de la vida es siempre incierto, y, en resumidas cuentas, es quizá un personaje de Mario Vargas Llosa el que ha dado la mejor descripción de nuestra condición común: ´La vida es un tornado de mierda, en el que el arte es nuestro único paraguas´”.
No sé si el único. A estos días sin expectativas vine con dos novelas, los artículos de Leys, un libro-reportaje, un taco de películas pero también con la bici, porque las ideas y las decisiones me quedan mucho más pulidas después de pedalearlas.
12Quitar el polvo
Cuando alguien me comenta, en pleno día libre y radiante, que debe aprovechar para limpiar la casa, me acuerdo de Henry D. Thoreau: el escritor que a mediados del siglo XIX se piró a vivir a una cabaña en medio del bosque, el que descubrió que podía atender a todos los gastos de su subsistencia trabajando unas seis semanas al año, el que presumía de no haberse pillado jamás los dedos adquiriendo ninguna posesión excesiva.
El que recomendaba sagacidad a a la hora de escoger una vivienda, para que no se convirtiera en nuestro «taller, laberinto sin salida, museo, prisión o espléndido mausoleo». El que se sintió tentado de comprar algo parecido a la «gran caja de madera próxima a la vía del tren, de unos dos metros de largo por uno de ancho, donde los trabajadores guardaban sus herramientas por la noche», a la que consideraba una alternativa estimable como vivienda. «Más de uno, que no habría muerto de frío en una casa como ésa, se ve agobiado hasta la muerte por tener que pagar la renta de otra, sólo que más grande y lujosa. No estoy bromeando».
Cuando llego a las siguientes líneas, aplaudo:
«¿Cómo iba yo a tener, pues, una casa amueblada? (…) Yo tenía tres pedazos de piedra caliza sobre el escritorio y con gusto me libré de ellos al ver, espantado, que era necesario quitarles el polvo todas las mañanas».
Eso sí. Tenéis que ver los cristales de mis ventanas: puro Thoreau. Como a través de ellos percibo una imagen codificada, pixelada, emborronada del mundo, no me queda otro remedio que salir a verlo.
21El viajero más veloz
«Me dice uno: ‘Me extraña que usted no ahorre. Le encanta viajar; hoy podría tomar el tren a Fitchburg y ver la campiña’. Pero soy más inteligente que él. He aprendido que el viajero más veloz es aquel que va a pie. Así, contesto: ‘Supongamos que se trata de comprobar quién llega primero; la distancia es de treinta millas y el billete de ida cuesta noventa centavos, es decir, casi el salario de un día. Pues bien, me pongo en camino ahora, a pie, y llego antes de la noche. Mientras tanto, usted habrá ganado el valor del pasaje y llegará a destino mañana (…). En vez de ir a Fitchburg, usted permanecerá aquí trabajando la mayor parte del día; de modo que si el tren se extendiera alrededor del mundo, creo que yo seguiría estando por delante'».
Henry D. Thoreau, Walden.
15Responso por las ranas aplastadas
Bajo de los hayedos aún invernales de Oberan, pedaleo por los meandros ocultos del Urumea, salgo al asfalto y me encuentro con la señal más evidente de la primavera: docenas y docenas de ranas aplastadas por los coches.
 De vuelta en casa, con el ánimo encogido, busco algunos salmos fúnebres adecuados. Para recitarlos conmigo, pinchad esta canción de aquí abajo («Memories of green») y dejadla de fondo. Ayuda a pensar en las ranas.
De vuelta en casa, con el ánimo encogido, busco algunos salmos fúnebres adecuados. Para recitarlos conmigo, pinchad esta canción de aquí abajo («Memories of green») y dejadla de fondo. Ayuda a pensar en las ranas.
Mientras suena, leamos las palabras del señor Summers, el hombrecillo que vive en una cabaña en el bosque, odia a los automovilistas y se dedica a enterrar a los animales atropellados por los coches (Todos los animales pequeños, Walker Hamilton, Tusquets, 1999):
«Las personas pueden enterrarse unas a otras -me contestó malhumorado- pero a los animales hay que ayudarlos. No sólo a los conejos y a las ratas, sino a todos los animales pequeños, muchacho -dejó escapar un suspiro-. Otros hombres los matan y yo los entierro. Entierro ratas, ratones, pájaros, erizos, ranas e incluso caracoles -mordisqueó una galleta-. Bueno, la verdad es que a los caracoles no los entierro, pero retiro sus restos de la carretera y los dejo entre la hierba alta y las ortigas. Los escondo, muchacho, ¿te das cuenta? Los escondo para que no los puedan ver».
(…)
Vamos ahora con el poema «Trikuarena«, de Bernardo Atxaga, que maltraduzco a continuación:
El erizo despierta en su nido de hojas secas
y repasa todas las palabras que conoce;
unas veintisiete, más o menos, verbos incluidos.
Y luego piensa: ha acabado el invierno.
Soy un erizo. Allí vuelan dos ratoneros.
Caracol, Gusano, Cucaracha, Araña, Rana,
¿en qué charco, en qué agujero os escondéis?
Ahí está el arroyo. Este es mi reino. Tengo hambre.
Y dice de nuevo: este es mi reino. Tengo hambre.
Caracol, Gusano, Cucaracha, Araña, Rana,
¿en qué charco, en qué agujero os escondéis?
Pero se queda quieto como una hoja seca,
porque aún es mediodía, porque una ley vieja
le prohíbe el sol, el cielo y los ratoneros.
Viene la noche, se han ido los ratoneros; y el erizo,
Caracol, Gusano, Cucaracha, Araña, Rana,
deja el arroyo y sube por la ladera,
seguro con sus púas como seguro estaría
un guerrero con su escudo, en Esparta o en Corinto;
y de repente cruza el límite
entre la hierba y la carretera nueva,
con un solo paso entra en tu tiempo y en el mío.
Y como su diccionario universal
no se ha renovado desde hace siete mil años,
no conoce las luces de nuestro coche,
no se da cuenta, ni siquiera, de la proximidad de su muerte.
(…)
Acabemos con unas líneas de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick, el libro del que salió la película Blade Runner, de la que sale esta música que ayuda a pensar en ranas aplastadas:
«Amaba todas las cosas vivas y sobre todo a los animales; y en cierta época había sido capaz de traer de vuelta a la vida, tal como habían sido, animales muertos (…). Las leyes locales prohibían invertir tiempo en devolver seres muertos a la vida; se lo dijeron claramente cuando tenía dieciséis años. Pero continuó haciéndolo secretamente durante un año más, en los bosques que aún quedaban (…). Entonces ellos -los asesinos- bombardearon aquel nódulo único que se había formado en su cerebro, lo destrozaron con cobalto radioactivo y eso lo hundió en un mundo diferente, de cuya existencia jamás había sospechado. Era un pozo de huesos y cadáveres de donde salió tras años de esfuerzo. El burro, y en especial el sapo, las criaturas que más le importaban, habían desaparecido, se habían extinguido (…). Él estaba unido al metabolismo de otras vidas y no volvería a vivir mientras ellas no vivieran (…). Isidore sentía que llevaba en su interior a todas las cosas vivas».
Espero que las ranas se encuentren ahora en el gran charco celestial, sobre el que aletean nubes de moscas sabrosas y libélulas crujientes.
26Una flor de repuesto para mamá
«La enfermedad es un momento ideal para despilfarrar afectos», escribe Rebeka Elizegi, ¡alehop!, autora de Una flor de repuesto para mamá (editorial Takatuka).
«Un niño pasa por la extraña situación de vivir el proceso de cáncer de mama de su madre y, sin perder el ánimo, afronta junto a ella la aventura de luchar contra la enfermedad con todas sus fuerzas». El libro es precioso.
(Vía Eider Elizegi. ¿Aún no has leído Mi Montaña? Ya tardas).

Cuadernos de batalla
Para los viajes siempre llevo cuadernos de espiral, de los cutres, de los de 90 céntimos, en los que puedes borronear apuntes a todo meter mientras caminas al lado de alguien o viajas a bordo de buses traqueteantes, sembrándolos de tachones y taquigrafías ilegibles. Las moleskines, tan elegantes, tan legendarias, tan cahier, tan Chatwin, me dan mucho apuro. Me han regalado algunas y me parecen fantásticas. Pero al abrirlas emanan una especie de vapor reverencial que paraliza los dedos. Da apuro mancillar con tonterías esas páginas tan moñoñas, con su alto gramaje, su tono amarillento pergaminoso, su encuadernación tan fina. Da apuro que las líneas que escribes valgan menos que el propio cuaderno, que anda por los 15 euros. La semana pasada, Paco S. me dijo que a él también le ocurre: que tenía una moleskine desde hacía tiempo y que nunca se animaba a usarla, hasta que un día arrancó y en la primera página escribió una vulgar suma para romper el hechizo y empezar a mancharla con tranquilidad.
Algo así ha contado en San Sebastián este mediodía Miguel Sánchez-Ostiz: que lo importante es llevar el cuaderno a mano, que él siempre tiene uno abierto en la mesa donde trabaja, que da igual si el bloc es de papelería parisina o de todo a cien. Todavía ha dicho más: que a mondonguera guarra, chorizos de primera.
No está mal la frasecita -navarra, claro- pero él ha elegido otra para titular el libro que hoy presentaba: Vivir de buena gana (editorial Alberdania). Es un dietario: el poso de sus cuadernos.
La expresión «vivir de buena gana», que es de Santa Teresa de Jesús «o de Teresa de Ahumada, eso a gustos», dice Sánchez-Ostiz, «habla más de un deseo, de una intención y hasta de una carencia, que de un logro pleno. Nos gustaría vivir siempre de buena gana pero no pasamos de vivir como podemos. Sentimos que es hacia ese vivir animoso hacia donde debería ir nuestra escritura, pero no siempre va, o mejor, no siempre llega. Nos pueden los tiempos muertos o nuestros demonios, y con ellos vamos, a sus órdenes, más a su merced de lo que nos gusta admitir».
Sánchez-Ostiz escribe al paso, sobre la marcha, toma notas marginales mientras trabaja en sus novelas y sus artículos, mientras camina por el Baztán, se aburre en Pamplona o viaja por Bolivia, y en esas notas arbitrarias y volanderas aparecen impresiones, reflexiones, cabreos, alegrías, memorias, lecturas, paseos, miedos, nostalgias, encuentros, «la espuma de los días», en palabras tomadas a Boris Vian.
Qué bien escriben los que caminan, suele decir Oskar Alegría (otro andasolo que mira con las botas puestas, de aquí para allá).
Escribe bien este caminante, vaya si escribe bien, pero a veces no basta. Ha dicho hoy el editor Jorge Giménez que Sánchez-Ostiz es uno de los mejores escritores de dietarios en castellano pero que el mundillo literario español le hace el vacío. Ha dicho que los críticos y los reseñistas siguen ciertas inercias, miran siempre en la misma dirección y condenan al silencio mediático a autores como Sánchez-Ostiz, lo cual supone «una gravísima injusticia literaria y un notable perjuicio personal». Ha dicho, también, que ignora las razones por las que ocurre esto. Sánchez-Ostiz no ha dicho nada sobre el asunto.
Pero cualquiera que lea su blog durante un par de semanas adivinará pronto las razones de esta marginación. Sánchez-Ostiz es un insumiso. Manda al carajo los banderines de enganche en los que le convendría alistarse para sacar tajada. Y escribe caliente: se sulfura con los chalaneos, las imposturas, los abusos de poder, los politiqueos, los oportunismos, de vez en cuando tira de la manta y pone al descubierto alguna tartufada gloriosa, que acaba produciendo carcajadas (y un morbo de la leche: si empezara a cotillear con los números de circo que ha conocido de cerca, se haría de oro, follón va follón viene). Se podría replicar que ir tan contracorriente es otra manera de ir a corriente: pues entonces este hombre es un manta haciendo cálculos, porque la rebeldía le está saliendo bastante cara. Si fuera más listo, si escribiera lo que dicen que hay que escribir, andaría en el cogollico todo el día.
A estas alturas tampoco importa tanto lo que digan o dejen de decir ciertos cenáculos (nunca mejor dicho) culturales. Tenemos blogs, por ejemplo. Sánchez-Ostiz lleva 25 años escribiendo dietarios y desde hace dos lo hace a la vista en su bitácora, que también se llama Vivir de buena gana. Allí escribe, ha dicho hoy, para comparecer: yo soy éste, el que aquí se muestra, no la persona sobre la que caen algunas leyendas: «Hay que ver qué cosas dice de ti gente que no sabría reconocerte ni en una rueda de presos». También escribe en el blog porque ese ejercicio público le sacude la pereza de los años, le impide tirar la toalla, desertar. Y por el gozo de estar en trato directo con los lectores.
Y, qué narices, porque también quiere contagiar la alegría de vivir, el picor viajero, la curiosidad. Cuando llueve a mares en el Baztán, anochece a las cinco y suenan campanas de muerto, se le aprieta el culo. Entonces escribe de un lóbrego que encoge -«es más tarde de lo que crees«-. Pero cuando hace la maleta y se marcha varios meses a Bolivia -adonde vuelve y vuelve y vuelve, para intentar entender algo de ese complicadísimo y apasionante país en ebullición-, se le abre… el cejo, se le abre el cejo, la actitud, el entusiasmo, las ganas de cruzarse con gente, las conversaciones luminosas y esos fragmentos emocionantes de amistad honda y radical.
De Sánchez-Ostiz han escrito que «conoce los cerros de Úbeda palmo a palmo». Y los cerdos de Úbeda, que decía el otro. Chorizo de primera, en cualquier caso.
15