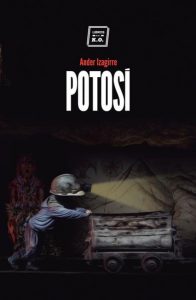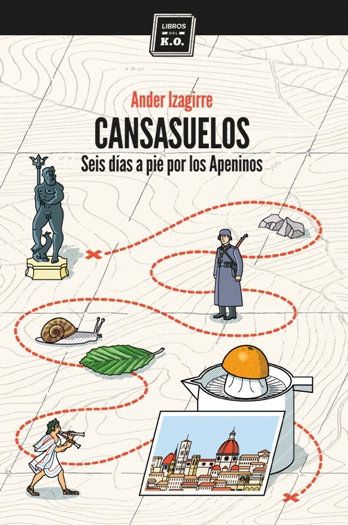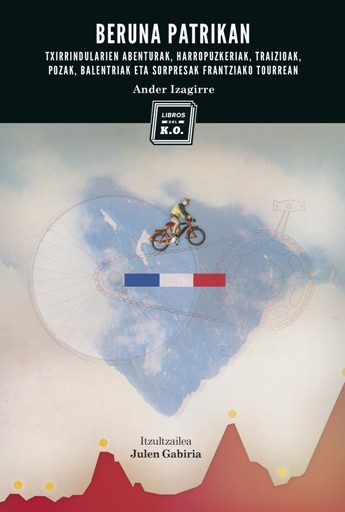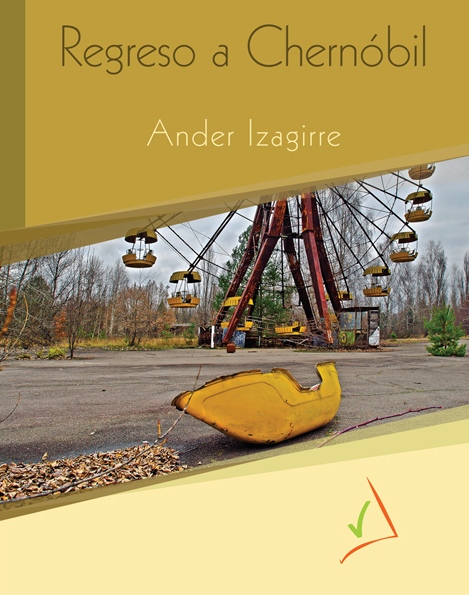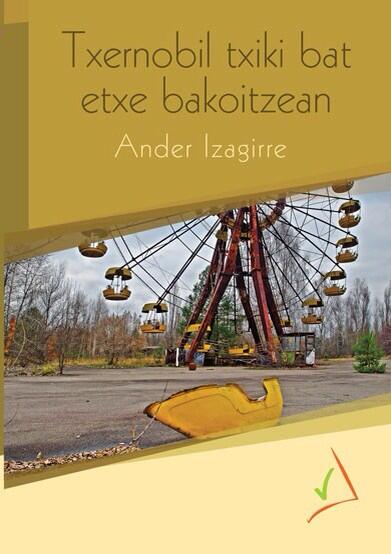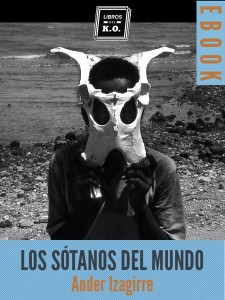Anderiza
Vidas en la boca del infierno
Al sur de Islandia, 46 moles de roca negra emergen del mar con violencia: es el archipiélago de Vestmannaeyjar, modelado por las erupciones y los terremotos. Caminamos por Heimaey, la única isla habitada, y subimos al volcán que brotó en 1973 y sepultó media ciudad.
El 22 de enero de 1973, el marino Siggi debía zarpar del puerto de Reykiavik (capital de Islandia) para navegar con su pesquero hasta la isla de Heimaey, su tierra natal. Siggi, que entonces tenía 38 años y ahora 73, dice que tuvo un presentimiento y retrasó el viaje.
Unas horas más tarde, en la madrugada del 23 de enero, la tierra crujió en el este del pueblo de Heimaey, el único del archipiélago. De pronto se abrió una grieta de kilómetro y medio y desde las entrañas de la tierra brotó una muralla de fuego de docenas de metros de altura. La erupción estalló a cuatro pasos de Heimaey. El viento del Este, el más habitual, habría sepultado la localidad con lava y cenizas en unas pocas horas, pero aquella noche soplaba un salvador viento del Sur. Los 5.000 habitantes tuvieron tiempo para abandonar la isla antes del amanecer. Salieron corriendo de sus casas y subieron a los barcos que iban y venían sin parar hasta la cercana costa de la isla de Islandia.
Siggi recibió la noticia en el puerto de Reykiavik, esa misma mañana. Zarpó con su barco pesquero hacia Heimaey, donde ya no quedaban vecinos, y colaboró en el rescate de coches, muebles y toneladas de pescado, que fueron transportados por mar y aire antes de que la lava los devorara.
Así empezó una batalla infernal. La grieta vomitó fuego y rocas fundidas durante cuatro meses. Los grupos de bomberos y operarios pelearon todo ese tiempo para salvar Heimaey. El tercer día, cuando empezó a soplar el viento del Este, se abatió sobre el pueblo una lluvia de bombas de lava y de cenizas abrasadoras. La lava fluyó por las calles en grandes ríos incandescentes y durante las siguientes semanas se tragó 380 casas. Millones de toneladas de ceniza cubrieron docenas de viviendas de Heimaey bajo una capa de cuatro metros, y mandó a pique muchos de los barcos amarrados en el puerto. Los trabajadores corrían de aquí para allá esquivando incendios, gases tóxicos y lluvias de rocas, apuntalando casas, retirando la ceniza de los tejados y tratando de frenar las lenguas de lava. Los bomberos instalaron docenas de mangueras a presión, con las que lanzaban agua marina a las coladas ardientes para enfriarlas. La principal obsesión era evitar que las erupciones taponaran la bocana del puerto. El puerto de Heimaey constituía una de las mayores bases pesqueras del Atlántico Norte, la razón por la que miles de personas habitaban esta isla tan amenazante pero tan próspera.
Sin embargo, cualquier intento parecía tan inútil como escupir a un monstruo. La lava siguió avanzando, alcanzó la orilla, se derramó sobre el mar y produjo gigantescas columnas de vapor; se petrificó, formó un puente sobre el que avanzaban las nuevas riadas y se acercó palmo a palmo hacia la montaña que cerraba la bocana en la orilla contraria. Y entonces, de un modo casi milagroso, se frenó 175 metros antes de cegar el puerto. Desde entonces, el puerto de Heimaey cuenta con una entrada más estrecha y un refugio más seguro.
Al margen de este beneficio inesperado, cuando se apagaron los últimos fuegos el recuento fue desolador: casi medio pueblo estaba enterrado bajo la lava, muchos barcos yacían en el fondo del mar, las aguas polucionadas se quedaron sin peces y un manto de cenizas cubría los pastos de la isla. A pesar de todo, los vecinos apostaron por reconstruir el pueblo con su nuevo paisaje, en la falda del recién nacido volcán. Porque en el Este, donde antes sólo había una estrecha franja costera entre las casas y el mar, se alzaba una montaña cónica de 205 metros, a la que llamaron Eldfell -montaña de fuego-, y se extendía un campo de lava de dos kilómetros cuadrados.
La nueva Heimaey
Zarpamos desde Thorlakshöfn y tardamos casi tres horas en llegar a Vestmannaeyjar, ambas en la costa islandesa. El archipiélago hace una aparición teatral. Se alza la neblina y en medio del Atlántico brotan 46 muelas negras, castigadas por los vendavales, azotadas por el oleaje, rebozadas en espuma y salitre. Desde más cerca descubrimos que muchos de los islotes están cubiertos por un manto de hierba. Y en algunos se ven granjas inverosímiles colgadas sobre el abismo. Para construirlas, los nativos trepan por los acantilados, alcanzan la parte alta y allí montan una polea con la que suben los materiales desde los barcos. Después, un pastor navega con su rebaño hasta el islote y las ovejas equilibristas trepan por el acantilado hasta la pradera de la cima.
El barco enfila hacia Heimaey y parece que va a chocar contra un montañón volcánico de 200 metros. El acantilado es el territorio de la vida vertical, al que se han adaptado todos los isleños, ya sean animales o humanos. Las ovejas mordisquean hierba en los bordes del precipicio; los frailecillos y las gaviotas anidan en nichos minúsculos y motean de guano las paredes negras; y de vez en cuando aparece algún vecino de Heimaey colgado de una liana, balanceándose de una repisa a otra, volando a 100 metros sobre el mar, recolectando los huevos de las aves mientras cuatro o cinco compañeros le sostienen desde arriba.
El barco va rodeando la montaña hasta que encuentra una abertura estrecha, flanqueada por un campo de lava: es la bocana que estuvo a punto de cegarse en la erupción de 1973. Nos colamos por ella y pronto desembarcamos en el puerto de Heimaey, refugio de un centenar de naves que salen al bacalao, al lenguado, al arenque, a la langosta.
La nueva Heimaey, trazada con escuadra y cartabón, es una cuadrícula de calles amplias en las que se disponen hileras de casas bajas. Un gran barrio residencial, ordenado y tranquilo. Un pueblo que parecería el más sosegado del mundo si no fuera por una peculiaridad: está rodeado por volcanes y asentado sobre una llanura que, en cualquier momento, puede abrirse y devorarlo. Heimaey es pura testarudez islandesa, puro empeño de dignidad. En 1973 los vecinos retiraron las cenizas a golpe de pala y reconstruyeron una ciudad modélica sobre las ruinas devoradas por una lava aún caliente. Incluso aprovecharon los ardores del volcán recién nacido para calentar agua y lograr calefacción gratis en las nuevas casas. Heimaey es la persistencia del orden, de la disciplina, del trabajo, de la alegría, en medio de la naturaleza más hostil. “Los años de la reconstrucción fueron muy emocionantes”, recuerda el marino Siggi. “Todo el pueblo trabajó codo con codo, incluso vinieron voluntarios de 19 países para echar una mano. También organizamos fiestas y conciertos en los que participaba la gente del pueblo, para descansar y divertirnos”. En el verano de aquel trágico año, entre ruinas y escombros, los vecinos montaron en el teatro del pueblo un musical titulado Oklahoma. Una historia de colonos, como ellos. De colonos optimistas pero no ilusos: en algunas esquinas de Heimaey se levantan pequeños montones de piedras volcánicas del tamaño de melones que bombardearon el pueblo durante la erupción. Son escultura… y recordatorio.
Cabezas de bacalao
Damos la vuelta a la isla bordeando los acantilados, una caminata de cuatro horas. Pronto nos envuelve la niebla, cae un aguacero y sopla un ventarrón que lanza la lluvia en horizontal y nos hace tambalearnos a cada paso: la jornada ideal para una típica excursión islandesa. Heimaey es el lugar más ventoso del país, que ya es decir, y uno de los más lluviosos, así que no tiene sentido esperar al buen tiempo ni enfadarse por el malo. Sólo cabe consolarse con que otros lo pasaron bastante peor en este mismo sitio.
Una placa lo recuerda: en estos acantilados se refugiaron los pocos vecinos que escaparon a la invasión de piratas argelinos en 1627. Los atacantes desembarcaron, dispararon, quemaron, robaron, violaron, asesinaron a 36 personas y secuestraron a 242. Vendieron a las mujeres como esclavas sexuales en el norte de África y obligaron a los hombres a trabajar con ellos en las siguientes campañas de piratería. Al cabo de los años sólo 13 de los secuestrados regresaron a Heimaey. Allí seguía viviendo un grupo aterrorizado de unos 100 vecinos, los que huyeron de los piratas descolgándose por los precipicios costeros y refugiándose durante días en las cavidades donde secaban el pescado.
Como se ve, la historia del archipiélago es el relato de una supervivencia fraguada contra los desastres -erupciones, hambrunas, invasiones-. Y está marcada a sangre desde el principio. Según el viejo Libro de la Colonización, los primeros que llegaron aquí fueron cinco esclavos irlandeses del siglo IX. Habían asesinado a su amo, el jefe vikingo Hjörleifur, que era hermano de Ingólfur Arnarsson, el primer colono islandés, y en su fuga alcanzaron Heimaey. Dos semanas después, los vikingos desembarcaron en la isla y mataron a los cinco esclavos, que dieron nombre al archipiélago: Vestmannaeyjar o las islas de Vestmann (es decir, “de los hombres occidentales”, porque Irlanda era el confín occidental del mundo para los vikingos de entonces). En el siglo X un vikingo llamado Herjólfur Bardursson construyó la primera vivienda permanente de Heimaey. Y así nació una comunidad de granjeros y pescadores empeñados en colonizar esta isla abrupta, tormentosa y temblorosa.
Heimaey es uno de los territorios más jóvenes del planeta y la ruta litoral nos muestra un mundo recién estrenado: la brutalidad geológica de un territorio negro y vertical, emergido del océano; la primera hierba frágil que alfombra las laderas; las granjas remotas de los pioneros que pelean para sobrevivir en esta tierra nueva. Pisamos playas de ceniza y subimos al promontorio de Storhöfdi, el punto más ventoso de toda Islandia, con una marca de 219 km/h. Allí sopla como si también acabaran de inventar el viento y estuvieran probando el prototipo, para ver hasta dónde puede lanzar una oveja.
Los isleños, lejos de amedrentarse, aprovechan la ventolera para sus negocios. En el borde de los precipicios encontramos dos grandes secaderos. De los postes cuelgan ristras de cabezas de bacalao, sólo cabezas, cientos, miles, decenas de miles. Nos metemos por los pasillos, entre las estructuras de madera. Las cabezas, colgadas de cuerdas y ya apergaminadas, sueltan un hedor mareante. El viento las balancea y entrechocan con un sonido acorchado. En el pueblo preguntamos para qué secan esas miles de cabezas de bacalao: “Para exportarlas a Nigeria. Allí son una delicatessen”.
Subimos tierra adentro para escalar el Eldfell, la montaña de fuego que brotó en 1973 y alcanzó 205 metros. La erupción levantó un gran cono de gravilla suelta, con vetas de color ladrillo y vetas de color carbón, y los pies resbalan en la pedriza porque no hay un gramo de tierra ni una brizna de hierba. El Eldfell es una montaña recién sacada del horno y puesta a enfriar. Entre los resquicios de las rocas brotan fumarolas, la ladera emana un olorcillo sulfuroso y algunos pedregales todavía queman los pies, 37 años después de la erupción.
La panorámica desde el cráter revela mejor que nunca la terrible situación de Heimaey: las oleadas de lava petrificada bajan hasta rozar las primeras casas del pueblo. Al final del descenso, basta dar un saltito para pasar de la escombrera volcánica a los jardines de las villas. Y una escena escolar confirma la calma de los isleños: los niños de Heimaey, dirigidos por una maestra, cuecen pan con el calor de la lava bajo la que yacen las casas de sus padres y abuelos.
*
DESPIECE 1: Un país a medio hacer
Europa y América se separan un par de centímetros al año. Las dos placas tectónicas se alejan, y en medio, en el fondo del Atlántico, queda una cicatriz que se va abriendo poco a poco, una grieta submarina por la que brota el magma a golpe de erupciones y terremotos. Así se ha ido formando la colosal cordillera submarina de la dorsal atlántica y así nació Islandia, con los materiales que emergieron del océano. Islandia, por tanto, no es más que la postilla de la herida.
Las islas Vestmann constituyen uno de los últimos brotes. Aparecieron entre las aguas hace entre 5.000 y 10.000 años, apenas un suspiro en la escala geológica, y todavía se sacuden con los estertores de la creación. En 1963, una columna de vapor se elevó en el horizonte a pocos kilómetros de la isla de Heimaey y creció hasta alcanzar diez kilómetros de altura. Pronto asomó entre las aguas un cono volcánico que escupió lava durante cuatro años y formó una isla de tres kilómetros cuadrados: el islote de Surtsey, una maravilla de interés planetario porque permitió que los biólogos asistieran a un proceso de colonización natural en un terreno absolutamente virgen. En el segundo año de las erupciones apareció la arenaria de mar (Honckenya peploides), la primera planta que colonizó Surtsey. En los años siguientes nacieron musgos y líquenes. Ahora, cuatro décadas más tarde, en el islote ya se encuentra el 90% de las especies islandesas, incluidas aves, peces o insectos. Una de las que falta es la humana: Surtsey es terreno restringido y sólo pueden pisarlo científicos autorizados.
DESPIECE 2: Cierra la puerta, que se escapa el terremoto
El pueblo de Hveragerdi, muy cerca del puerto donde zarpan los barcos para ir a las islas Vestmann, es otra muestra de la alegría con la que los islandeses se establecen en terrenos bastante parecidos al infierno. Los dos mil y pico habitantes levantaron sus casas sobre un campo de lava formado hace 5.000 años y pasean a los turistas por los senderos de un inquietante geoparque, en el que brotan fumarolas y chorros de agua hirviente y en el que de vez en cuando a alguien se le hunde el suelo bajo las botas y se le escalfa una pierna.
Los islandeses son maestros en el arte de domesticar los avernos geológicos. Mientras los escolares de Heimaey aprenden a cocer panes sobre las laderas aún calientes del volcán que sepultó su pueblo en 1973, una lechería de Hveragerdi aprovecha los vapores subterráneos para pasteurizar la leche con la que elabora su famoso queso marrón. La energía termal también proporciona calefacción gratis a todas las casas del pueblo y el calor suficiente a los famosos invernaderos de Hveragerdi, donde se cultivan toneladas de tomates y otras hortalizas, frutas y plantas, incluidas bananas, papayas, aguacates y orquídeas tropicales, en plena tundra subártica. Islandia es el principal productor europeo de bananas, aunque sean cantidades anecdóticas (si no contamos las Islas Canarias, geográficamente africanas).
Por otro lado, en el arte de convertir los cataclismos en atractivos turísticos, las autoridades locales no se arredraron al descubrir en el año 2004 que bajo las obras de un nuevo centro comercial se abrían unas grietas profundas, cicatrices de la separación entre las placas continentales de Europa y América del Norte. Allí mismo construyeron una biblioteca, que ahora presume de ser la única montada sobre dos continentes, y dejaron el suelo transparente y bien iluminado para que los visitantes paseen un ratito sobre América y otro sobre Europa.
Sin embargo, el atractivo más peculiar de Hveragerdi es el simulador de terremotos: una sala que tiembla como si la estuviera sacudiendo un seísmo de 6 grados en la escala Richter. Lo tremendo es que a las 15.46 del 29 de mayo de 2008 se produjo un terremoto de escala 6,1 con epicentro en el mismísimo Hveragerdi. Las casas temblaron, cayeron cuadros, lámparas y muebles; en la cercana Selfoss se derrumbaron dos viviendas; en Reykiavik, a unos 40 kilómetros, muchos vecinos notaron un temblor potente y salieron corriendo a la calle. Entre unos sitios y otros, se registraron 28 heridos. Después vinieron 10 réplicas superiores a 3 grados y los vecinos de Hveragerdi pasaron la noche en tiendas de campaña por precaución.
Queda pendiente saber si en aquel momento el encargado del simulador se había dejado la puerta abierta y si se le escapó un terremoto.
2
Presentamos sangre de buey en Donostia y Tolosa
Empezamos las presentaciones del libro ‘Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey‘. Ya vendrán las giras a pedales, de ciudad en ciudad, como hicimos con el Tour de Plomo. Oraingoz hauek izango dira aurkezpenak:
DONOSTIA (Casa de cultura Okendo. Avenida de Navarra, 7)
Fecha y hora: Lunes 10 de mayo, a las 18:30.
Presentan: Ruth Pérez de Anucita y Ander Izagirre.
Entrada: Libre hasta completar el aforo de 75 personas. Se pueden reservar las plazas a partir de las 10 de la mañana del 5 de mayo (okendokulturetxea@donostia.eus / tel.: 943.29.06.72.).
TOLOSA (Centro TOPIC. Euskal Herria plaza, 1).
Fecha y hora: Martes 11 de mayo, a las 19:00.
Presentan: Josu Iztueta y Ander Izagirre.
Entrada: Libre hasta completar el aforo de 110 personas. Se pueden pedir entradas en las oficinas del Topic y en su página (www.topictolosa.com)
cerradosUn verano a pedales
Viajando en bici la vida es muy sencilla. Nos costará volver a la complicación. Salimos de casa el 21 de junio, en cuanto acabó el confinamiento, hemos pedaleado el verano de punta a punta, de Donostia a Deltebre, de Porto Torres a Cagliari, de Nápoles a Parma. ¿Y ahora? Ni idea.
cerrados
Una vuelta por Cerdeña
Después de unas semanas en el Apenino emiliano, saltamos a Nápoles para seguir pedaleando por el Molise, el Abruzzo y luego ya veremos. Como va a ser un recorrido muy montañoso, entierro el ordenadorcito debajo de un árbol para no cargar con él, ya vendré a buscarlo y a actualizar el blog dentro de un tiempo.
Como algunos se interesaron por los detalles de nuestra ruta ciclista por Cerdeña, dejo aquí las etapas. Ya prepararé el itinerario para GPS, pero por ahora mirad los mapas, que son muy chulos y sugieren más ideas que las pantallas, al menos a mí.
1- Porto Torres-Castelsardo-Valledòria (49 km)
2- Valledòria-Trinità d’Agultu-Aggius-Tempio Pausania-Lago di Liscia-Capriuleddu-Coddu Vecchiu-Palau (110 km)
3a -Isla de la Maddalena-isla de Caprera-isla de Maddalena (25 km)
3b -Palau-Golfo de Arzachena-San Pantaleo (27 km).
4- San Pantaleo-Olbia (20 km) + autobús hasta Siniscola + Siniscola-Santa Lucia Siniscola (8 km)
5- Santa Lucia Siniscola-Monte Albo-Lula-Dorgali (76 km)
6- Dorgali-monte Tíscali-Dorgali (28 km + cuatro horas a pie)
7- Dorgali-Golgo-Santa Maria Navarrese (78 km)
8- Santa Maria Navarrese-Ulassai (44 km)
9- Ulassai-Perdasdefogu-Escalaplano-Nuraghe Arrubiu-Orroli-Nurri-Barùmini (93 km)
10- Barúmini-Villamassargia (72 km)
11-Villamassargia-vuelta a la isla de Sant’Antiocho-Sant’Antiocho (80 km)
12- Sant’Antiocho-Sant’Anna Arresi-Piscinni-Capo Malfatano-Pula (87 km)
Y de Pula a Cagliari en autobús.
cerrados
Sigue la cinta azul
Decíamos, Alberto, que conviene ir a los sitios para entender mejor las historias. Pedalear hasta Ulassai te sumerge en una geografía determinante: la carretera sale de la costa oriental de Cerdeña, recorre valles cada vez más angostos y luego trepa en zigzag hasta un pueblo colgado sobre el abismo, al pie de unos picos agrietados cuyos derrumbes ya sepultaron el pueblo vecino.
En 1979, el alcalde pidió a la artista Maria Lai que ideara un monumento a los caídos en las guerras “como paso para entrar en la historia”. ¿Qué historia? Ulassai era uno de los pueblos más remotos de Cerdeña, “una isla dentro de la isla”, a la que solo se llegaba por senderos de mulas o con un tren traqueteante que tardaba doce horas hasta Cagliari, a poco más de cien kilómetros. A finales de los 70, los jóvenes abandonaban el pueblo y ya solo quedaban los viejos de familias divididas por odios inmemoriales. El ambiente era silencioso, desconfiado, a veces violento.
Lai respondió que un pueblo entra en la historia si pronuncia palabras propias, no imitando gestos ajenos. Caminó por las calles de su infancia, entró en las casas, escuchó historias: escuchó. Se quedó con una leyenda local. Una niña sube a la montaña para llevar comida a los pastores y, cuando rompe una tormenta, se refugia con ellos y con los rebaños en una de tantas grutas calizas de la zona. La niña ve pasar una cinta azul volando por el cielo y sale a perseguirla, en pleno aguacero. La gruta se derrumba, aplasta a los pastores y a las ovejas.
Lai dijo que ella no diseñaría ningún monumento a los caídos, pero propuso que todos los vecinos de Ulassai tendieran cintas azules de su casa a la vecina, hasta unir todo el pueblo en una obra de arte efímera. Recibieron la idea con recelo, con temor al ridículo, a veces con desprecio. Lai y un grupo de vecinos entusiastas tardaron dos años en convencer a los demás, y al final, el 8 de septiembre de 1981, un cohete con una cinta azul voló por los cielos de Ulassai y explotó: la señal de inicio. En menos de una hora, los vecinos tendieron veintisiete kilómetros de cintas de tela vaquera azul, haciendo un nudo en las cintas cuando unían casas que no se tenían amistad, colgando un pan cuando unían casas entre las que había amor. Así envolvieron todo Ulassai. Tres escaladores agarraron el cabo de la cinta y treparon hasta el pico más alto para amarrar el pueblo a la montaña. La obra se llamó “Atarse a la montaña”.
Se llamó, porque desapareció. Las cintas fueron efímeras, pero a partir de ese momento Ulassai revivió como comunidad, los vecinos se implicaron en proyectos novedosos y convirtieron el pueblo en una especie de museo de arte al aire libre, con una estación del arte dedicada a Maria Lai en la antigua estación de tren, con obras de artistas diseminadas por calles y carreteras, con un paisaje de vértigo muy bien cuidado para atraer a algunos puñados de visitantes como nosotros. Ulassai no es un pueblo cualquiera.
Escribió Maria Lai: “El arte es como la cinta azul: bello pero inseguro, no sostiene pero guía, es ilógico pero contiene verdades. Te saca de la gruta pero solo si tienes fantasía”.
Quedaba un asunto pendiente: los sesenta millones de liras que el ayuntamiento había presupuestado para el monumento a los caídos. Seguían empeñados en que Maria Lai hiciera alguna obra con ese dinero. La artista se reunió en la plaza con las mujeres del pueblo y recibió una petición unánime.
Esto lo dejamos ya para cuando escriba el reportaje completo.
PD: Tengo una curiosidad. Si no cuelgo esta entrada en Twitter y Facebook, ¿alguien se entera de que la he publicado? ¿Hay por ahí gente suscrita (en el recuadro de la columna derecha) que reciba avisos cuando publico algo aquí? Y si no, pues no pasa nada. Hablar solo es un buen ejercicio, sobre todo para un escritor en su blog.
21El arrocero del fin del mundo
Salto otra vez varias semanas atrás, desde Cerdeña hasta el delta del Ebro, para colgar en este blog la columna que publiqué hace unos días en El Diario Vasco a propósito del arrocero Dani Forcadell, uno de los encuentros más interesantes de este viaje a pedales.
DOS METROS SOBRE TIERRA
Salimos pedaleando de casa y llegamos al fin del mundo. Aquí termina el camino, en la desembocadura del Ebro, en un terreno arenoso a punto de hundirse entre las aguas. Hace seis meses la borrasca Gloria sumergió durante días esta llanura que no pasa del metro y medio de altitud. Ni Ushuaia ni Nordkapp: no conozco un fin del mundo tan convincente como el delta del Ebro.
Aquí trabaja Dani Forcadell, 48 años, en este laberinto de canales, lagunas y arrozales, entre patos, garzas y flamencos. Y mosquitos, muchos mosquitos. “En el delta no cuaja el turismo masivo. Tenemos mosquitos, playas salvajes con vendavales, sigue siendo un territorio bravo y eso nos libra de convertirnos en otro parque temático”. Contra el menosprecio a los pagesots, a los agricultores, Dani abandonó la ingeniería informática para dedicarse al arroz como su padre y su abuelo. No con la azada y el sombrero de paja, como creen muchos, sino con tractores de GPS y pala láser, con tecnología para erradicar malas hierbas y peores bichos sin dañar el entorno. Enumera las angustias de febrero a noviembre -demasiada lluvia, demasiado calor, demasiado frío, viento seco, hongos, plagas de caracoles, acoso creciente del mar-, pero le brillan los ojos cuando fantasea con una temporada de circunstancias y decisiones perfectas. “Me rompo la cabeza para mejorar cada año esta tierra”, dice, con los pies en el barro y la cabeza a 1,75 m, abarcando así el delta entero.
cerradosNavarros en el Mediterráneo: el protoSalou de hace mil años
Vimos una librería en Baunei y entré a preguntar si tenían algo sobre Santa María Navarrese, la iglesia construida en la costa de Cerdeña por supuestos náufragos navarros, allá por el año 1052, chupinazo arriba chupinazo abajo.
Cuando le dije que yo era navarro (sí, qué pasa, de dónde venimos pues los donostiarras, y yo en los viajes he sido provechosamente navarro, bilbaíno, vasco, andorrano, español y uruguayo), el librero Giuseppe, más majo que las liras, removió Roma con Pamplona para conseguirme algo. Desenterró un viejo cómic polvoriento sobre la leyenda de la princesa de Navarra que naufragó en estas costas, me hizo una rebaja de 18 a 15 euros y lo mejor de todo: me dio el teléfono de Pasquale Zucca, antiguo alcalde de Baunei, el pueblo al que pertenece Santa María Navarrese.
-El exalcalde escribió un libro con la historia de la iglesia y se lo editó él mismo, pero ya no está a la venta. Llámale a media tarde y quizá consigas algo.
Baunei está colgado en una ladera panorámica, quinientos metros sobre el mar, como muchos pueblos sardos que no querían arrimarse a la costa: temían las invasiones de los piratas turcos y berberiscos, que solían recorrer muchos kilómetros tierra adentro para saquear, incendiar, violar y esas cosas de piratas.
Bajamos en bici -qué delicia- hasta Santa María Navarrese, donde antaño solo existían la famosa iglesia y cuatro cabañas de pescadores, y donde ahora ha crecido una urbanización con sus hoteles, tiendas de souvenirs, restaurantes turísticos y esas cosas de piratas. Ah, y con una bendita heladería donde comí un helado de queso de cabra con miel que ahora mismo me hace sollozar de nostalgia. Llamé al exalcalde Zucca, presumí de navarro por segunda vez antes de que cantara el gallo, y me habló entusiasmado:
-¡Qué bien, un periodista navarro! ¿Dónde estás?
-En Santa María Navarrese, cerca de la iglesia, junto a una heladería donde hacen un helado de queso de cabra con miel que se va del mundo.
-Espérame, llego en diez minutos.
Resulta que el señor Zucca estaba en Baunei, colgado allá en la montaña, pero bajó en coche inmediatamente para traerme un ejemplar de su libro, pasearme alrededor de la iglesia y contarme historias navarras.
Zucca defiende que la iglesia la fundó alguna de las hijas del rey García Sánchez III, alias el de Nájera. Con princesa o sin ella, los arcos de herradura y un relicario de plata muestran un estilo mozárabe extraño en Cerdeña, que debió de venir hace mil años desde el norte cristiano de la península Ibérica. La leyenda habla de una princesa que naufraga con su séquito y levanta el templo para dar las gracias a la Virgen por su salvación. ¿Qué andaría haciendo por aquí? ¿Ir o volver de alguna visita al papa de Roma, como ya había hecho su padre? En aquella época los reyes de Pamplona estaban emparentados con los condes de Barcelona y quizá compartían sus expediciones comerciales por el Mediterráneo. Xabier Alberdi, director del Museo Marítimo Vasco, me dice por teléfono que la iglesia quizá responda a algo más que un episodio aislado con náufragos y princesas: es posible que los navarros establecieran en esa costa de Cerdeña un puesto comercial, como hacían en otros puntos del Mediterráneo. Solían construir una iglesia, que funcionaba como templo, lugar de reunión, cogollo de viviendas y almacenes…
El señor Zucca es un navarrista fervoroso y torrencial. Habla con entusiasmo de Pamplona, de San Miguel de Aralar, de los artistas mozárabes de Nájera, de las regatas de traineras en los pueblos costeros, la maravillosa bahía de La Concha, el río Urumea y las asombrosas subidas y bajadas de la marea cantábrica, el congreso por la unificación del euskera en Arantzazu, la batalla de Roncesvalles, el castillo de Olite y Miguel Induráin.
El origen de Santa María Navarrese es muy borroso y el señor Zucca miraba al olivo milenario de la iglesia con un poco de frustración:
-Si este olivo hablara…
Y yo ya le expliqué que en realidad soy guipuzcoano, antes de que cantara el gallo, cuando me animé a contarle lo que suelen hacer los navarros cuando van por ahí recorriendo playas.
Fotos: el señor Zucca junto a la iglesia ampliada de Santa María Navarrese (la del siglo XI está dentro) y el olivo milenario.
cerrados
Viaje de caracol
Así a lo tonto llevamos un mes viajando a pedales. El mayor placer y el mayor lujo es la ligereza: levantar tu casa por encima de la cabeza, sacudirla un poco todas las mañanas y marcha.
cerrados
Dónde vas, zagala
Salto unas semanas atrás, de Cerdeña a Aragón. En los primeros días del viaje visitamos las ruinas del pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza, y allí escuchamos esta historia que ayer publiqué en mi columna semanal de El Diario Vasco.
JOSEFINA VIVE
Los vecinos de Belchite se refugiaron en sus bodegas durante dos semanas de bombardeos. Tiraron los muros para pasar de unas a otras, según las casas se iban derrumbando y sepultando a decenas de personas; sufrieron hambre y sed; enfermaron, agonizaron, amontonaron cadáveres. En la última noche de aquella batalla que dejó cinco mil muertos, los pocos resistentes franquistas intentaron romper el cerco republicano. El comandante Santa Pau lanzó una granada para abrirse paso, echó a correr y vio que lo seguía una niña. Era Josefina Cubel, de 12 años. “Dónde vas, zagala, quédate con tu familia”. Una ráfaga de metralleta mató al comandante y reventó una pierna a Josefina. Su padre, su hermana de 15 años y su hermano de 7 se la encontraron tendida en un charco de sangre (“dejadla, que está muerta”) y siguieron corriendo entre el tiroteo. Caminaron tres días hasta Zaragoza sin saber que Josefina aún vivía, rescatada por los republicanos, operada en el hospital de Alcañiz. Al cabo de tres meses, otra superviviente volvió del hospital y se encontró con la familia Cubil de luto. “¿Quién se os ha muerto?” “Josefina”. “¡Pero si está en el hospital!”. Juntaron dinero entre los vecinos para que la madre fuera en autobús a recoger a su hija resucitada. Ahora Josefina tiene 95 años, la pierna coja, la memoria fresca. Nos lo cuenta su sobrina Pilar, entre las ruinas del viejo Belchite, y pregunta si se nos hizo duro el confinamiento.