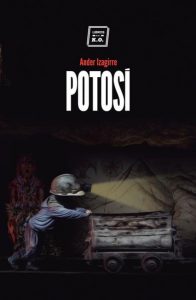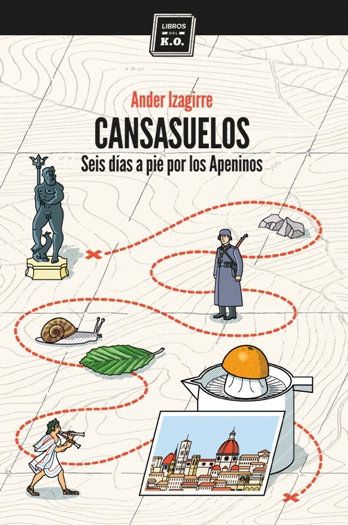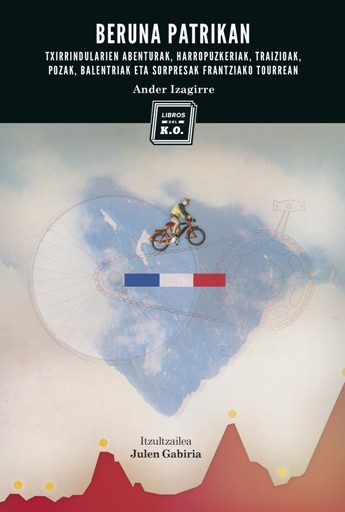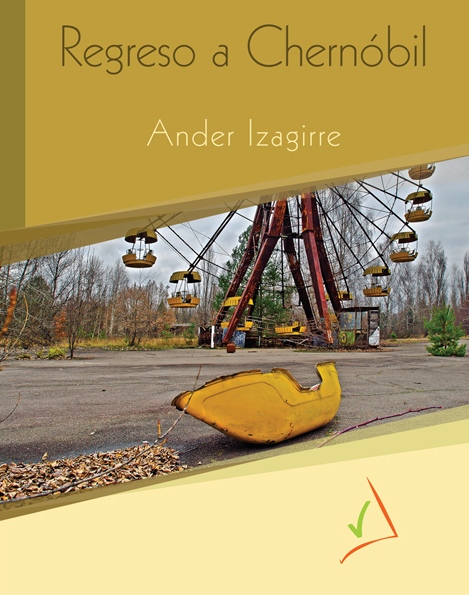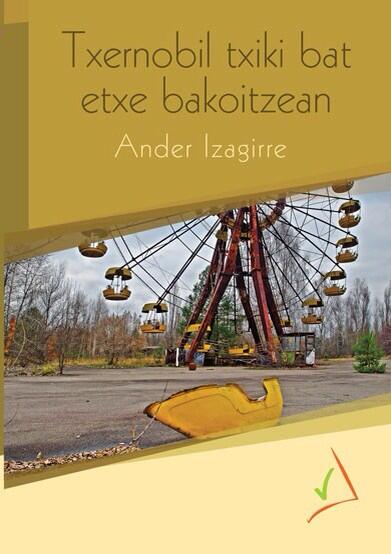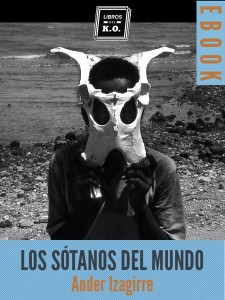CERDEÑA
Una vuelta por Cerdeña
Después de unas semanas en el Apenino emiliano, saltamos a Nápoles para seguir pedaleando por el Molise, el Abruzzo y luego ya veremos. Como va a ser un recorrido muy montañoso, entierro el ordenadorcito debajo de un árbol para no cargar con él, ya vendré a buscarlo y a actualizar el blog dentro de un tiempo.
Como algunos se interesaron por los detalles de nuestra ruta ciclista por Cerdeña, dejo aquí las etapas. Ya prepararé el itinerario para GPS, pero por ahora mirad los mapas, que son muy chulos y sugieren más ideas que las pantallas, al menos a mí.
1- Porto Torres-Castelsardo-Valledòria (49 km)
2- Valledòria-Trinità d’Agultu-Aggius-Tempio Pausania-Lago di Liscia-Capriuleddu-Coddu Vecchiu-Palau (110 km)
3a -Isla de la Maddalena-isla de Caprera-isla de Maddalena (25 km)
3b -Palau-Golfo de Arzachena-San Pantaleo (27 km).
4- San Pantaleo-Olbia (20 km) + autobús hasta Siniscola + Siniscola-Santa Lucia Siniscola (8 km)
5- Santa Lucia Siniscola-Monte Albo-Lula-Dorgali (76 km)
6- Dorgali-monte Tíscali-Dorgali (28 km + cuatro horas a pie)
7- Dorgali-Golgo-Santa Maria Navarrese (78 km)
8- Santa Maria Navarrese-Ulassai (44 km)
9- Ulassai-Perdasdefogu-Escalaplano-Nuraghe Arrubiu-Orroli-Nurri-Barùmini (93 km)
10- Barúmini-Villamassargia (72 km)
11-Villamassargia-vuelta a la isla de Sant’Antiocho-Sant’Antiocho (80 km)
12- Sant’Antiocho-Sant’Anna Arresi-Piscinni-Capo Malfatano-Pula (87 km)
Y de Pula a Cagliari en autobús.
cerrados
Sigue la cinta azul
Decíamos, Alberto, que conviene ir a los sitios para entender mejor las historias. Pedalear hasta Ulassai te sumerge en una geografía determinante: la carretera sale de la costa oriental de Cerdeña, recorre valles cada vez más angostos y luego trepa en zigzag hasta un pueblo colgado sobre el abismo, al pie de unos picos agrietados cuyos derrumbes ya sepultaron el pueblo vecino.
En 1979, el alcalde pidió a la artista Maria Lai que ideara un monumento a los caídos en las guerras “como paso para entrar en la historia”. ¿Qué historia? Ulassai era uno de los pueblos más remotos de Cerdeña, “una isla dentro de la isla”, a la que solo se llegaba por senderos de mulas o con un tren traqueteante que tardaba doce horas hasta Cagliari, a poco más de cien kilómetros. A finales de los 70, los jóvenes abandonaban el pueblo y ya solo quedaban los viejos de familias divididas por odios inmemoriales. El ambiente era silencioso, desconfiado, a veces violento.
Lai respondió que un pueblo entra en la historia si pronuncia palabras propias, no imitando gestos ajenos. Caminó por las calles de su infancia, entró en las casas, escuchó historias: escuchó. Se quedó con una leyenda local. Una niña sube a la montaña para llevar comida a los pastores y, cuando rompe una tormenta, se refugia con ellos y con los rebaños en una de tantas grutas calizas de la zona. La niña ve pasar una cinta azul volando por el cielo y sale a perseguirla, en pleno aguacero. La gruta se derrumba, aplasta a los pastores y a las ovejas.
Lai dijo que ella no diseñaría ningún monumento a los caídos, pero propuso que todos los vecinos de Ulassai tendieran cintas azules de su casa a la vecina, hasta unir todo el pueblo en una obra de arte efímera. Recibieron la idea con recelo, con temor al ridículo, a veces con desprecio. Lai y un grupo de vecinos entusiastas tardaron dos años en convencer a los demás, y al final, el 8 de septiembre de 1981, un cohete con una cinta azul voló por los cielos de Ulassai y explotó: la señal de inicio. En menos de una hora, los vecinos tendieron veintisiete kilómetros de cintas de tela vaquera azul, haciendo un nudo en las cintas cuando unían casas que no se tenían amistad, colgando un pan cuando unían casas entre las que había amor. Así envolvieron todo Ulassai. Tres escaladores agarraron el cabo de la cinta y treparon hasta el pico más alto para amarrar el pueblo a la montaña. La obra se llamó “Atarse a la montaña”.
Se llamó, porque desapareció. Las cintas fueron efímeras, pero a partir de ese momento Ulassai revivió como comunidad, los vecinos se implicaron en proyectos novedosos y convirtieron el pueblo en una especie de museo de arte al aire libre, con una estación del arte dedicada a Maria Lai en la antigua estación de tren, con obras de artistas diseminadas por calles y carreteras, con un paisaje de vértigo muy bien cuidado para atraer a algunos puñados de visitantes como nosotros. Ulassai no es un pueblo cualquiera.
Escribió Maria Lai: “El arte es como la cinta azul: bello pero inseguro, no sostiene pero guía, es ilógico pero contiene verdades. Te saca de la gruta pero solo si tienes fantasía”.
Quedaba un asunto pendiente: los sesenta millones de liras que el ayuntamiento había presupuestado para el monumento a los caídos. Seguían empeñados en que Maria Lai hiciera alguna obra con ese dinero. La artista se reunió en la plaza con las mujeres del pueblo y recibió una petición unánime.
Esto lo dejamos ya para cuando escriba el reportaje completo.
PD: Tengo una curiosidad. Si no cuelgo esta entrada en Twitter y Facebook, ¿alguien se entera de que la he publicado? ¿Hay por ahí gente suscrita (en el recuadro de la columna derecha) que reciba avisos cuando publico algo aquí? Y si no, pues no pasa nada. Hablar solo es un buen ejercicio, sobre todo para un escritor en su blog.
21Navarros en el Mediterráneo: el protoSalou de hace mil años
Vimos una librería en Baunei y entré a preguntar si tenían algo sobre Santa María Navarrese, la iglesia construida en la costa de Cerdeña por supuestos náufragos navarros, allá por el año 1052, chupinazo arriba chupinazo abajo.
Cuando le dije que yo era navarro (sí, qué pasa, de dónde venimos pues los donostiarras, y yo en los viajes he sido provechosamente navarro, bilbaíno, vasco, andorrano, español y uruguayo), el librero Giuseppe, más majo que las liras, removió Roma con Pamplona para conseguirme algo. Desenterró un viejo cómic polvoriento sobre la leyenda de la princesa de Navarra que naufragó en estas costas, me hizo una rebaja de 18 a 15 euros y lo mejor de todo: me dio el teléfono de Pasquale Zucca, antiguo alcalde de Baunei, el pueblo al que pertenece Santa María Navarrese.
-El exalcalde escribió un libro con la historia de la iglesia y se lo editó él mismo, pero ya no está a la venta. Llámale a media tarde y quizá consigas algo.
Baunei está colgado en una ladera panorámica, quinientos metros sobre el mar, como muchos pueblos sardos que no querían arrimarse a la costa: temían las invasiones de los piratas turcos y berberiscos, que solían recorrer muchos kilómetros tierra adentro para saquear, incendiar, violar y esas cosas de piratas.
Bajamos en bici -qué delicia- hasta Santa María Navarrese, donde antaño solo existían la famosa iglesia y cuatro cabañas de pescadores, y donde ahora ha crecido una urbanización con sus hoteles, tiendas de souvenirs, restaurantes turísticos y esas cosas de piratas. Ah, y con una bendita heladería donde comí un helado de queso de cabra con miel que ahora mismo me hace sollozar de nostalgia. Llamé al exalcalde Zucca, presumí de navarro por segunda vez antes de que cantara el gallo, y me habló entusiasmado:
-¡Qué bien, un periodista navarro! ¿Dónde estás?
-En Santa María Navarrese, cerca de la iglesia, junto a una heladería donde hacen un helado de queso de cabra con miel que se va del mundo.
-Espérame, llego en diez minutos.
Resulta que el señor Zucca estaba en Baunei, colgado allá en la montaña, pero bajó en coche inmediatamente para traerme un ejemplar de su libro, pasearme alrededor de la iglesia y contarme historias navarras.
Zucca defiende que la iglesia la fundó alguna de las hijas del rey García Sánchez III, alias el de Nájera. Con princesa o sin ella, los arcos de herradura y un relicario de plata muestran un estilo mozárabe extraño en Cerdeña, que debió de venir hace mil años desde el norte cristiano de la península Ibérica. La leyenda habla de una princesa que naufraga con su séquito y levanta el templo para dar las gracias a la Virgen por su salvación. ¿Qué andaría haciendo por aquí? ¿Ir o volver de alguna visita al papa de Roma, como ya había hecho su padre? En aquella época los reyes de Pamplona estaban emparentados con los condes de Barcelona y quizá compartían sus expediciones comerciales por el Mediterráneo. Xabier Alberdi, director del Museo Marítimo Vasco, me dice por teléfono que la iglesia quizá responda a algo más que un episodio aislado con náufragos y princesas: es posible que los navarros establecieran en esa costa de Cerdeña un puesto comercial, como hacían en otros puntos del Mediterráneo. Solían construir una iglesia, que funcionaba como templo, lugar de reunión, cogollo de viviendas y almacenes…
El señor Zucca es un navarrista fervoroso y torrencial. Habla con entusiasmo de Pamplona, de San Miguel de Aralar, de los artistas mozárabes de Nájera, de las regatas de traineras en los pueblos costeros, la maravillosa bahía de La Concha, el río Urumea y las asombrosas subidas y bajadas de la marea cantábrica, el congreso por la unificación del euskera en Arantzazu, la batalla de Roncesvalles, el castillo de Olite y Miguel Induráin.
El origen de Santa María Navarrese es muy borroso y el señor Zucca miraba al olivo milenario de la iglesia con un poco de frustración:
-Si este olivo hablara…
Y yo ya le expliqué que en realidad soy guipuzcoano, antes de que cantara el gallo, cuando me animé a contarle lo que suelen hacer los navarros cuando van por ahí recorriendo playas.
Fotos: el señor Zucca junto a la iglesia ampliada de Santa María Navarrese (la del siglo XI está dentro) y el olivo milenario.
cerrados
El ombligo de Cerdeña
Nos peleamos con tres burros por un sitio a la sombra, afianzamos nuestras posiciones, atamos las bicis, redesayunamos y echamos a caminar montaña arriba. Empezamos la excursión en el fondo del Odoene, un valle de pequeñas masías desperdigadas entre huertas, olivares y viñedos, al pie de las enormes moles calizas del Supramonte. En algún lugar detrás de aquellos murallones estaba el poblado prehistórico de Tíscali. Parecía imposible que un sendero trepara por allí, pero algún tipo curioso de hace cuatro mil años ya metió las narices entre los bloques de caliza y los bosques verticales, ya trepó la montaña por una rendija, bajó al otro lado, volvió a trepar por otra pared, hasta toparse de repente con un paraje increíble. Nadie sabe cómo se decía mecagüensós en el idioma sardo de hace cuatro milenios, pero algo así debió de decir aquel tipo.
Nosotros solo debíamos seguir las marcas de pintura blanca y roja durante un par de horas a la ida. Subimos por la rendija de la Sùrtana, nos colamos en suave descenso por un bosque de robles y volvimos a subir por la ladera de bloques caóticos del monte Tíscali.
(Foto: tramo final de la subida al monte Tíscali).
Solo en el último momento, al cruzar un umbral rocoso, apareció el paraje: un cráter en el lugar de una antigua cumbre que colapsó. Era una dolina, una depresión habitual en paisajes calcáreos, donde el agua va perforando galerías y cuevas, hasta que a algunas se les hunde el techo y quedan como cráteres a cielo abierto. Dentro de la dolina de Tíscali, protegidas bajo los rebordes del cráter, quedan restos de cabañas de piedra de la edad nurágica, la civilización sarda de hace tres milenios, incluida la que llaman la cabaña del jefe. Los expertos dicen que este espacio ya lo habitaron los prenurágicos, también los nurágicos –porque encontraron cerámicas de esa época- y los sardos de época romana –porque encontraron un ánfora de vino de la Campania: toma globalización-.
(Foto: dolina de Tíscali, con los restos de una cabaña bajo una ventana natural).
Qué tipos, los prenurágicos: no solo tenían las cinco vocales en su nombre (!), sino que además eran capaces de organizarse la vida en este agujero perdido en el corazón de las montañas de caliza achicharrada. Es un refugio fresco en verano y cálido en invierno, a salvo de invasores y de vendedores de telefonía (una compañía sarda tomó el nombre de Tíscali, a algunos os sonará porque copatrocinó el equipo ciclista CSC Tiscali, con Sastre, Jalabert, Hamilton y compañía, pero mira tú por dónde: en el monte Tíscali no hay señal telefónica). El cráter tiene esas ventajas, claro, pero debía de ser una complicación del carajo procurarse agua, pan, carne de cabra, periódicos y algún que otro vicio de la época.
No se sabe casi nada de aquellas gentes. Parece increíble que apenas se hayan hecho excavaciones en este tremendo lugar, pero resulta que Cerdeña tiene más de seis mil sitios arqueológicos, porque los nurágicos dejaron la isla plagada de construcciones de piedra, torres, poblados, pozos, monumentos funerarios, y este poblado de Tíscali presenta un acceso muy complicado.
Bajamos de vuelta a las bicis, pedaleamos de nuevo y en los siguientes días seguimos encontrando obras milenarias, misteriosas, mudas. En Cerdeña por falta de piedras no será.
(Foto: posnurágica frita, tras la subida a Tíscali, sin tiempo ni para morder la nectarina).
cerradosPor la Alta Gallura: cascadas de granito
La costa sarda es una tentación que solo mordisqueamos aquí y allá, porque queremos disfrutarla intensamente cada vez y porque, como todas las tentaciones, esconde un castigo. Para los viajeros ciclistas, ese castigo es el tráfico. A los conductores italianos –a algunos: a demasiados- les encanta depilar los codos de los ciclistas: te pasan rozando, ni se les ocurre que deben esperar cinco segundos antes de adelantarte con margen de seguridad, les da igual que vengan coches en sentido contrario o que aparezca una curva cerrada. Te adelantan rozándote. Entre las grandes construcciones imaginarias, mis favoritas son los canales de la Atlántida, la base de ovnis submarinos en las Bermudas, las pirámides de Marte y las carreteras italianas con arcén.
Hacía mucho que no insultaba tanto y tan seguido, así que enseguida abandonamos las rutas frecuentadas de la costa y nos metimos montaña arriba por carreterillas desiertas. Pasamos calor, pedaleamos muy despacio con nuestra carga, fantaseamos con el siguiente baño en una cala de aguas turquesas. Entonces disfrutamos mucho, muchísimo.
Tras desembarcar en Porto Torres, pedaleamos por la costa norte hasta Castelsardo –un peñasco coronado por un castillo, con un cogollo de casas apretadas a sus pies, entre calles sinuosas, casi moras-, y nos bañamos al atardecer en la playa larga y solitaria de Valledoria –saludos a los amigos de Tolosa-. Al día siguiente renunciamos a la costa y nos metimos monte arriba hacia la Alta Gallura.
De Trinità d’Agultu hacia Tempio, subimos hasta los 600 metros de altitud por unas laderas de matorral mediterráneo (la macchia mediterránea: de ahí viene la palabra maquis, para los guerrilleros que se echan al monte y se esconden entre los arbustos). Llegamos a un altiplano espectacular, donde se alzan bloques de granito apilados en enormes montones, como piezas de un juego desparramado y abandonado por algún niño gigante de los tiempos nurágicos, sobre una alfombra de prados, encinas y alcornoques. Lo llaman el Valle de la Luna. A mí, más que al Mare Tranquillitatis, me recuerda a Cáceres.
Vittorini hablaba de las “cascadas de granito” de la Gallura. En la costa forman islas, islotes, escollos pulidos por el viento y el mar; en el interior se levantan como torres caóticas, abruptas, fisuradas, siempre a punto de derrumbarse.
A sus pies, por una deliciosa carretera sin salida, encontramos los olivos milenarios de Lùres. Al más viejo lo llaman S’Ozzastru, el patriarca, cuenta ya tres o cuatro mil años, ha visto pasar a gentes antiquísimas –a los nurágicos, a los romanos, a Silvio Berlusconi camino de sus fiestas bunga bunga-, mide quince metros de altura, su tronco pasa de los dieciocho metros de circunferencia, la copa se extiende seiscientos metros cuadrados y a las tres de la tarde está poblada por un escándalo de chicharras. El olivo se extiende en troncos, ramas, follajes espesos que caen en catarata, parece una explosión paralizada: alguien lanzó un misil-aceituna que reventó contra la tierra y levantó todas estas oleadas verde-plateadas. Nos metemos bajo la copa, la temperatura refresca cuatro o cinco grados, sopla un poco de viento y el olivo cruje como un galeón.
Por una carretera sin salida, decía. Bueno, tiene salida monte arriba por una empinada pista de tierra, en la que nos cruzamos con un camión cargado de corcho recién extraído de los alcornoques.
¡Corcho!
Entre los bloques graníticos a veces se percibe un orden: círculos y más círculos, círculos de antiguas cabañas y círculos de torres troncocónicas. Esa es la huella que deja la mente humana en el paisaje: un poco de geometría en medio del caos. Son los nuraghe, las torres de piedra que edificaron los habitantes de Cerdeña desde hace tres mil quinientos años por toda la isla. Los sardos, por tanto, son una cultura tan vieja como un olivo, aunque el olivo sigue ahí a lo suyo y los sardos han seguido a lo suyo y a lo de otros, claro, porque los humanos solemos ser un poco más dinámicos y más interesantes que esos majestuosos seres enraizados para siempre en su pedazo de tierra. Nos movemos y cambiamos, pero la imaginación nos permite sentir cerca a aquellos constructores de torres: palpamos uno de los bloques de granito y casi podemos sentir la mano de su constructor, su necesidad de refugio, su expresión de poder, su impulso de oración. Porque estas torres probablemente servían como monumento central de un clan, fortaleza defensiva, atalaya, templo, almacén.
Visitamos Coddu Vecchiu, la tumba de los gigantes, una galería fúnebre de enormes losas, con puerta de granito y una especie de gatera para introducir ofrendas al muerto o para permitirle una escapatoria, quién sabe. A un kilómetro, en una ladera, se levanta el nuraghe de La Prisgionia, una torre de siete metros de altura, acompañada por dos torres laterales y varias docenas de cabañas de piedra, que funcionaban como hornos de pan, molinos de cereales, talleres de cerámica. La torre central tiene una repisa que recorre todo el interior, probablemente un asiento circular, y por eso la llaman sala de reuniones.
Entramos a la gran torre y pensamos en el escultor Jorge Oteiza. Cuando era niño, se metía en los huecos que dejaban en la playa de Orio los carros que iban a cargar arena. Tumbado en el fondo, aislado del mundo, solo veía el cielo. Así interpretaba él los crómlech, los monumentos funerarios de nuestros antepasados: un círculo de piedras que crea un espacio sagrado, separado del mundo, para conectarlo con el cielo. Al entrar al nuraghe, sentimos que entrábamos a un centro, a un espacio aislado, silencioso, fresco en medio del paisaje abrasado por el sol. La torre está abierta por arriba: es un ojo al cielo.
Vamos ya al archipiélago de La Maddalena, porque podemos ser como los sardos y como Oteiza: metafísicos y playeros.
2Salimos de viaje sin etiqueta
Zumba de nuevo la máquina cortapelos: nos vamos.
Después de varios meses de confinamiento, de techos bajos y horizontes clausurados -decir horizonte guipuzcoano es como decir hípica azteca o fonética del cine mudo-, este domingo 21 de junio, justo cuando el sol alcance su mayor altura aparente en el cielo, S. y yo saldremos de viaje en bici. Nos vamos, nos vamos.
Queremos cumplir al menos algunas partes del viaje que suspendimos por culpa del coronavirus. A partir del 1 de abril, planeábamos recorrer toda Italia en bici, empezando por Cerdeña y Sicilia, pasando luego a Calabria, subiendo por la península hasta los Alpes. Teníamos ya el billete de barco para Cerdeña cuando llegaron las primeras noticias raras: Italia obliga a dejar metro y medio entre las personas. Nos reíamos: ¿podremos ir uno a rueda del otro? Luego nos reímos cada vez menos: Italia cierra las fronteras hasta el 3 de abril. Anda, ¿tendremos que retrasar nuestro viaje cuatro días?
Este domingo saldremos en bici desde Donostia (“me gusta empezar los viajes en la puerta de mi casa”), iremos pedaleando hacia el Mediterráneo, luego queremos pasar a Cerdeña y seguir deambulando verano adelante.
Así que zumba la máquina cortapelos: toca raparse el cráneo, como en las vísperas de todos los viajes.
Me gusta ese rito, porque es como quitarse el polvo acumulado en la cabeza, como podarse las inercias, perezas y dudas que crecen en el cerebro durante el sedentarismo. Y me pone un poco nervioso, porque lo asocio con los preparativos de última hora, con la impedimenta desparramada por el suelo –las alforjas, la tienda, el saco de dormir, la ropa, el cuaderno, la cámara de fotos-. Cuando zumba la maquinilla, ya casi me siento libre. Y eso me pone contento y temblón.
Nos vamos ligeros.
Llevamos muy poca ropa y, para aligerarla, cortamos hasta las etiquetas de los calzoncillos y las camisetas. Pasad, acompañadnos, poneos cómodos: es un viaje sin etiqueta.
2Una gran aventura
Andaba yo desayunando en la terraza de una cafetería -capuchino, cruasán relleno de mermelada y mapa de Cerdeña desplegado sobre la mesa-, cuando se acercó un chaval africano a ofrecerme unas toallas, unas gafas y no sé qué más. Vino con poca esperanza de venderme nada y con cierta curiosidad por mis pintas, mi mapa y mi moto. Me hizo una oferta desganada de sus mercancías, por obligación profesional, y en cuanto meneé la cabeza me preguntó de dónde venía y si viajaba en esa moto de ahí. Le dije que sí, que venía de Sicilia, que ahora cruzaba Cerdeña y que pretendía volver hasta mi casa. El chaval se descojonó: ¿en esa moto?, ¿desde Sicilia? También se tronchó de risa con el cajón enorme que llevo en la vespa y, cuando nos cambiamos los teléfonos, se rió de lo cutre que es mi móvil. El tío se reía de todo.
Se llamaba Pashka, era de Gambia, tenía 25 años y llevaba uno en Italia. Miró un rato la vespa, me preguntó por el espejo partido y por el cambio de marchas, quiso saber cómo ataba la mochila, y al final me dijo:
–It’s a great adventure!
-¿Y tú, Pashka, cómo viniste aquí?
-Salí de Gambia y viajé en varios camiones a Libia. Allí estuve dos años trabajando, hasta que empezó la guerra. Intenté salir del país, llegué a la ciudad de Misrata y a los africanos nos metieron en un campamento en el puerto. Nos caían bombas, se oían tiroteos muy cerca. Un día nos juntamos varios grupos y embarcamos en tres pateras, cruzamos el mar sin brújula ni apenas comida ni nada. Pasamos mucho miedo pero llegamos bien a Lampedusa. De Lampedusa vine a Cerdeña, con otros amigos de Gambia, y ahora trabajamos aquí. Entonces, ¿tardarás mucho en llegar a San Sebastián? ¿Con esa moto puedes ir por las autopistas? ¿Dónde duermes?
42Noche pécora
El viaje routier permite un ejercicio fascinante: según avanzas, vas convirtiendo el mapa en mundo. A veces es importante que esa transformación responda a tus expectativas. Por ejemplo, cuando buscas un buen sitio para acampar por libre.
Primero miro el mapa, localizo los puntos que parecen prometedores, apartados, silenciosos, sugerentes –siempre hay una ermita en las afueras de un pueblo, un faro al final de una carretera solitaria, un camino comarcal que se separa de la autovía y culebrea por zonas de cultivos-, luego arranco la moto, avanzo por la ruta y delante de mí empieza a desplegarse en tres dimensiones el paisaje prometido por el mapa; por ejemplo un cabo con sus relieves, sus acantilados, sus playas, sus rugidos del oleaje, sus gaviotas, sus aromas de pino marítimo. Las ruedas de la vespa corren y, al pisar cada centímetro de mapa, veo cómo se despliega otro kilómetro de mundo ante mí. Me sigue sorprendiendo que el mundo esté justo donde dice el mapa. Es que a esas horas, cuando busco sitio para acampar, suelo tener la glucosa un poco baja. Y la hipoglucemia leve y la literatura son valiosas para saborear mejor el mundo: «Moverse es lindar con el mundo. Si uno se queda quieto, el mundo se esfuma», escribe Cormac McCarthy en En la frontera.
Crucé Acquaresi, Buggerru y Portixeddu -gloriosa toponimia sarda- y llegué al modesto final del mundo que me prometía el mapa: el cabo Pécora.
 Después de una tarde de ventoleras y chaparrones intermitentes, por si acaso busqué algún sitio donde cobijarme con mi tiendecica de una sola capa, tan permeable.
Después de una tarde de ventoleras y chaparrones intermitentes, por si acaso busqué algún sitio donde cobijarme con mi tiendecica de una sola capa, tan permeable.
 Y antes de prepararme una ensalada para cenar -con mucho pan y mucho atún-, salí de paseo a ver si ponían algo interesante.
Y antes de prepararme una ensalada para cenar -con mucho pan y mucho atún-, salí de paseo a ver si ponían algo interesante.
 Después de cenar, me metí en la tienda y me dormí al instante. A las 3:46 me despertó un trueno. Un vendaval zarandeó la tienda, una lluvia violenta la empapó hasta mojarme el saco y empezaron a caer unos rayos cada vez más terribles, frecuentes y cercanos. Conté los segundos entre trueno y trueno, para saber si la tormenta se alejaba, pero qué va. De pronto me vi en aquel descampado costero, debajo del árbol y al lado de la vespa, convertido en un perfecto pararrayos. Me acordé de Homer Simpson («cuando empezó la tormenta, me tapé con una chapa y corrí debajo de un árbol»). Tuve dudas: ¿salgo de la tienda y me voy corriendo, bajo el aguacero, a cualquier otro sitio al descubierto, aunque me empape y me congele? Luego me acordé del reportaje que escribió el gran Javier Marrodán sobre personas que habían tenido supervivencias milagrosas: uno de ellos era un navarro al que alcanzó un rayo. Al preguntarle cómo era eso de que te diera un rayo, el hombre dijo que había sentido «como una desgana». Así que pensé que, si me daba, no sería para tanto. Me imaginé levemente carbonizado, como en los tebeos, y con tupé, y me reí un poco.
Después de cenar, me metí en la tienda y me dormí al instante. A las 3:46 me despertó un trueno. Un vendaval zarandeó la tienda, una lluvia violenta la empapó hasta mojarme el saco y empezaron a caer unos rayos cada vez más terribles, frecuentes y cercanos. Conté los segundos entre trueno y trueno, para saber si la tormenta se alejaba, pero qué va. De pronto me vi en aquel descampado costero, debajo del árbol y al lado de la vespa, convertido en un perfecto pararrayos. Me acordé de Homer Simpson («cuando empezó la tormenta, me tapé con una chapa y corrí debajo de un árbol»). Tuve dudas: ¿salgo de la tienda y me voy corriendo, bajo el aguacero, a cualquier otro sitio al descubierto, aunque me empape y me congele? Luego me acordé del reportaje que escribió el gran Javier Marrodán sobre personas que habían tenido supervivencias milagrosas: uno de ellos era un navarro al que alcanzó un rayo. Al preguntarle cómo era eso de que te diera un rayo, el hombre dijo que había sentido «como una desgana». Así que pensé que, si me daba, no sería para tanto. Me imaginé levemente carbonizado, como en los tebeos, y con tupé, y me reí un poco.
La última vez que miré el reloj eran las 4:39. Al poco debió de acabar la tormenta, porque me quedé frito (metáfora). Me desperté a las ocho, un poco mojado pero descansadísimo, y arranqué la moto para volver al mundo.
49