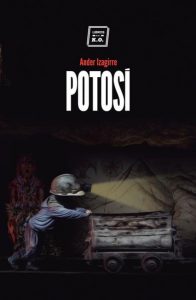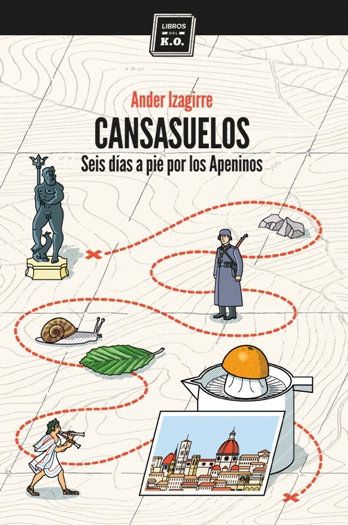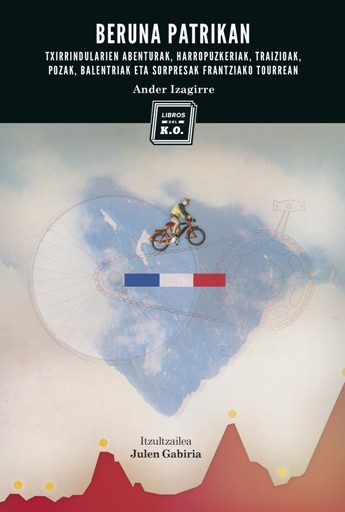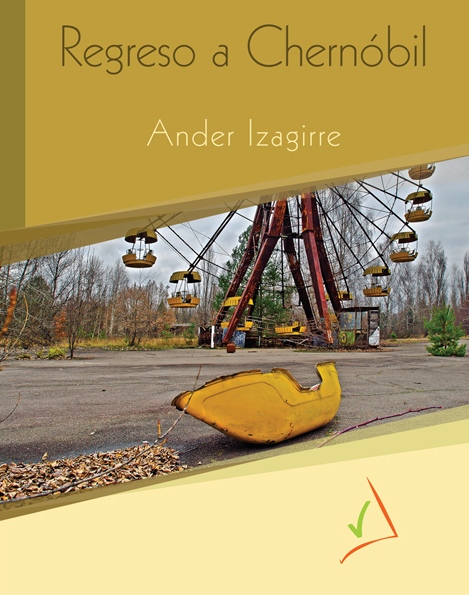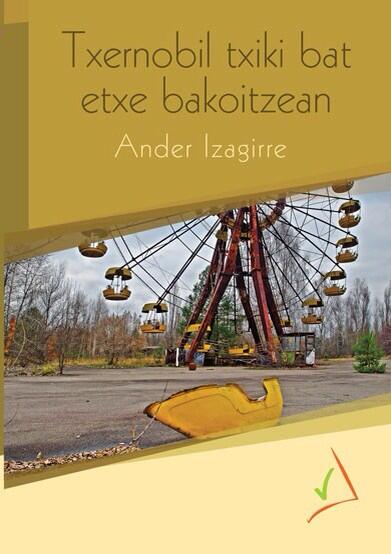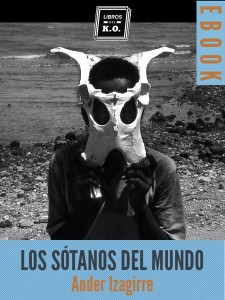HERAS Roberto
Así dejé el ciclismo
(Este texto es el capítulo final del libro ‘Plomo en los bolsillos’).
La primera conciencia de la propia vejez la tuve con 20 años, cuando dejé el ciclismo de competición. Pensé: nunca más subiré desde el cruce de Erregenea hasta Polipaso en dieciséis minutos.
En realidad, al quitarme el dorsal suspiré de alivio. Mi última temporada consistió básicamente en ver culos, muchos culos por delante de mí. Lo máximo de lo que puedo presumir es de haber visto de cerca culitos finos de ciclistas que luego fueron famosos, de haber sido gregario de Roberto Heras un par de veces –ganó en ambas: Lesaka y Ororbia-, de haber visto mi nombre algún día casi al final de la primera página de la clasificación y, sobre todo, de haberme retirado en una carrera porque no soportaba un descenso. La subida la aguanté sin problemas, ya que apenas necesitaba sentarme en el sillín, pero la bajada… probad a bajar un puerto sin sentaros. No sabéis qué verano pasé, el verano de las pomadas y de los andares de John Wayne, con el perineo irritado y descamado como el culo de un macaco.
Pero el último kilómetro de mi última carrera fue memorable. Antes, a mitad de recorrido, una escapada con corredores de muchos equipos voló a por la victoria. Tomaron muchos minutos de ventaja, en el pelotón nadie quería tirar y nos quedamos todos muy conformes: así pudimos escalar de manera amistosa las rampas de Elgueta, el último puerto de mi historial, coronado sin ningún sufrimiento. Pedaleábamos tan relajados al sol, que yo me hice el graciosillo y el sobrado, y empecé a tararear “Verano azul”. Me pareció muy acertado, ingenioso y cómplice. Luego, en meta, entre los coches de los equipos, oí que un ciclista le decía a otro: “¿No has oído a un gilipollas cantando en Elgueta?”.
La cosa es que bajamos Elgueta, entramos en las calles de Bergara pedaleando con la intensidad de Tito y Piraña, y en el último kilómetro atacó el habitual bobo que ve la oportunidad de rematar el año con un 34º puesto. Esas impudicias sientan muy mal en el pelotón. Alguien le insultó, alguien más gritó “¡a por él!” y nos lanzamos en su persecución. Terminé mi carrera ciclista dando relevos a muerte para cazar a un idiota. Mejor aún: cuando ya lo teníamos a veinte metros, el que se apartaba del relevo le tiró un bidón. A muchos les pareció una idea fantástica y empezaron a lanzar bidones y más bidones por los aires, mientras perseguíamos al imbécil a 50 km/h por la calles de Bergara. Y así entramos en meta, cuando el ganador ya recibía las flores, insultando a un tonto y esprintando bajo una lluvia de botellines, para consternación de los espectadores y cabreo de los jueces, que amenazaron con sanciones y apuntaron dorsales. Total, yo no me puse uno nunca más.
Ese final estrafalario mitigó otras escenas tristes de aquel año, incluso las acabó enmarcando en un cuadro general de simpáticas derrotas. Aunque maldita la gracia que me hacían en el momento, como cuando escuché el comentario cruel de una espectadora, durante mi paso solitario y descolgado por un pueblo de la Ribera navarra. ¿Se creen que los ciclistas no oyen?
Aquel día soplaba un vendaval, costaba mantenerse sobre la bici, y en el kilómetro 10 una ráfaga tiró a medio pelotón. Yo no me caí pero quedé atrapado en la montonera. Me bajé, salí andando al sembrado, troté con la bici en la mano, volví al asfalto, salté al sillín y me encontré solo, solísimo, con el pelotón cabecero en el horizonte, pero muy en el horizonte, casi al final de Arizona.
Contra aquel viento no se podía pedalear en solitario. La carretera era llana pero yo no movía más que un 39×18, una multiplicación para escalar puertos, y apenas pasaba de los 20 km/h. Así llegué, mal que mal, hasta un pueblo que apareció en la llanura como una colonia en Marte. Pasé solo, fané y descangallado. Ya se les habían acabado los aplausos. Y al verme, una madre le dijo a su hijo, un chavalín vestido de ciclista:
– Si vas a andar como este, tú mejor ni salgas, ¿eh?
Más gracia me hicieron los ánimos de una señora, asomada a la ventana de un caserío, que también me vio pasar en solitario, descolgado, bajo un chaparrón, subiendo un puerto en Carranza (¿Uba, Euba, cómo era?).
-¿Cuánto falta hasta arriba? –le grité.
-¡Sólo un kilómetro! ¡Pero justo ahí se retiró Induráin!
Sin embargo, en aquel año de miserias conseguí una hazaña de la que muy pocos ciclistas pueden presumir. Fue en la carrera de Vitoria, donde yo tenía clarísima mi táctica. Dado que llevaba todo junio haciendo exámenes de Periodismo y apenas me había entrenado, dado que en el kilómetro 30 subíamos un puerto en el que inevitablemente me iba a descolgar, dado que los jueces nos eliminaban en cuanto perdíamos unos pocos minutos, para así dejar la carretera libre al tráfico, si quería durar más de una hora en carrera sólo me quedaba una opción: atacar de salida. Atacar, a ser posible con un poco de compañía, llegar a pie de puerto con ventaja, intentar que el pelotón me alcanzara lo más tarde posible y después ya iríamos viendo.
Salimos del centro de Vitoria. Recorrimos las calles mansamente, detrás del coche del juez de carrera, y enseguida llegamos a las rotondas y las avenidas exteriores de la ciudad, para enfilar hacia las montañas. Era el momento: arranqué como una centella por un costado del pelotón, metí la cabeza en el manillar y esprinté como si la meta estuviera no a 150 kilómetros sino a 150 metros. Me abuchearon. Bastante fuerte.
Me gritaron, me insultaron, y me pareció justo. Yo estaba haciendo el papel del odioso tocapelotas, casi siempre un fantasma y un incapaz, que se pone a jugar a ciclista en el primer kilómetro porque no vale para hacer nada meritorio en ningún otro momento de la carrera.
Lo que ya me sorprendió es que me hiciera reproches el juez de carrera. Pasó su coche a mi lado y me gritaron desde la ventanilla:
-¡Tú! ¡Adónde vas!
“Hasta meta”, pensé, sintiéndome Hugo Koblet en la etapa Brive-Agen del Tour del 51, cuando se fugó en una tachuela de tercera a falta de 140 kilómetros en una etapa sin relieve, ignoró la bronca de su director por aquella estupidez y resistió la persecución feroz del grupo hasta ganar la etapa con dos minutillos y una sonrisa muy cabrona. Al llegar a meta, Koblet sacó un peine que solía llevar en el bolsillo trasero del maillot y se puso guapo. Años después se supo que esa mañana se había metido un supositorio de cocaína para adormilar las punzadas de un forúnculo, treta que por desgracia yo ignoraba aquel día en que me retiré en el descenso del perineo, que eso sí que era una cordillera.
Total, que adónde iba. Hasta meta no, claro, pero hasta el pie del puerto sí, hombre, por qué no. Giré la cabeza y vi que se me acercaba otro ciclista. Bien, juntos lo íbamos a tener más fácil. Además, pronto distinguí que era Iñaki, un amigo que corría en un equipo distinto. Pero no venía a acompañarme en la fuga, sino a darme un aviso terrible de parte del pelotón:
-¡Oye, para, que todavía estamos en la salida neutralizada!
Yo no había visto ningún banderazo del juez, es cierto, pero es que en las calles de Vitoria iba en medio del pelotón y al salir de la ciudad a carretera abierta supuse que ya lo habría dado. Pero no. La carrera no había empezado aún.
Esperé al pelotón con las orejas plegadas. Me llamaron de todo menos Koblet. El juez dio por fin el maldito banderazo y volví a arrancar por un costado, sobre todo para escapar de mi propia vergüenza. Ocho o diez tíos saltaron a por mí con el colmillo goteando. Parón. Volví a atacar. Volvieron a por mí. Acepté la condena, me dejé hundir como un plomo hacia el fondo del pelotón y allí me quedé, hasta que llegó el puerto, perdí dos minutos, luego tres, luego cuatro, los jueces me eliminaron en el kilómetro 45 y tuve que volver solo hasta Vitoria, sin tener ni siquiera un peine en el maillot.
274