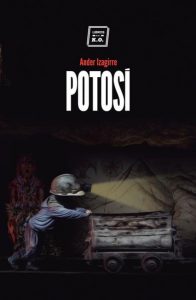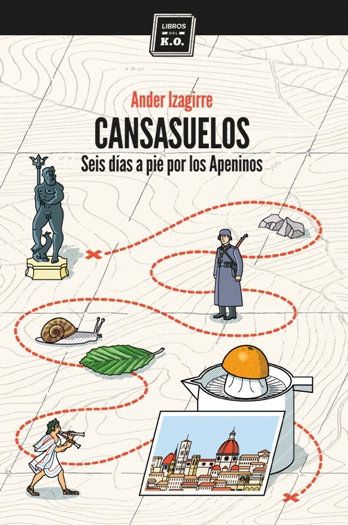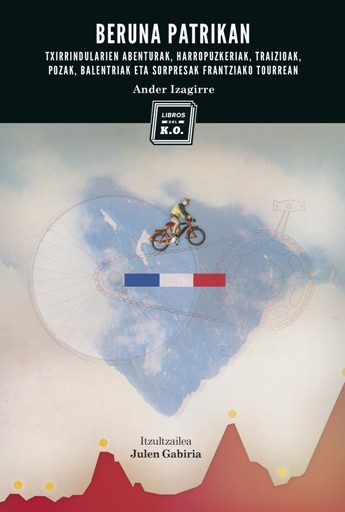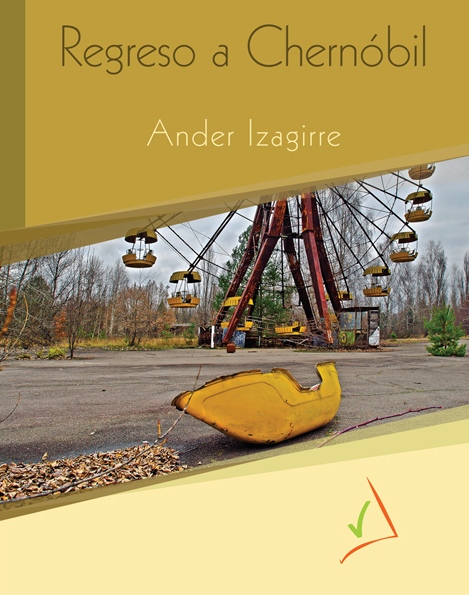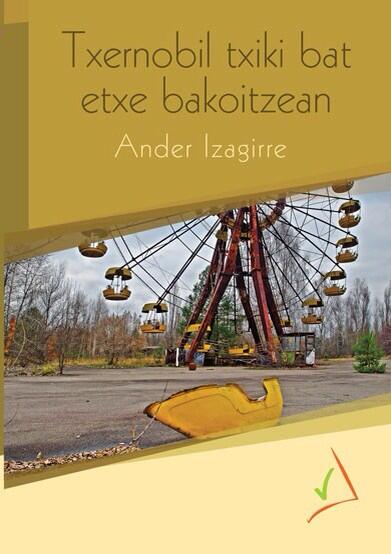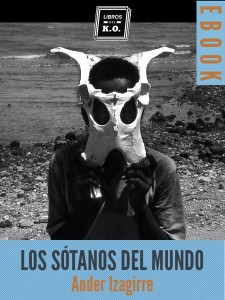CESTERO Josema
La Sirenita (retrato al plastidecor)
Nunca he apurado tanto un equipaje como cuando Josema y yo salimos en una moto modesta a darle la vuelta a media Europa (desde San Sebastián hasta Nordkapp, en la punta norte de Noruega, y vuelta por los países bálticos: Buscando el norte, 1999). En la moto íbamos tan justos de sitio que decidimos llevar como toda cubertería una cuchara y un tenedor, en cuyo uso nos íbamos alternando, con la emoción de esperar a quién le tocaría la cuchara la noche en que cenábamos huevos fritos.
A pesar de semejantes apreturas, Josema metió en su mochila un elemento superfluo: un paquete de pinturas plastidecor. Él, conviene destacarlo, no dibuja nunca salvo cuando va de viaje. Y lo hace con la habilidad de un macaco hipoglucémico.
Cuando llegamos a Copenhague, visitamos la famosa estatua de La Sirenita. Varias docenas de turistas le sacábamos fotos y muchos posaban delante de ella, mientras dos chicas vestidas de bailarinas de cancán repartían entre el gentío publicidad de un museo erótico. Josema me pidió el cuaderno, se sentó en el muro, sacó los plastidecor y se tomó su tiempo para pintar La Sirenita:
 Josema no es dibujante ni escritor pero sí uno de los observadores más agudos que conozco. Las postales que me envía son, para mí, uno de los subgéneros más interesantes de la literatura de viajes. Con letra apretadísima, están plagadas de detalles en los que nadie más se fijaría -las cualidades del mármol travertino, el remoto origen del granito con el que está construido el Empire State, las extrañas variaciones de los platos combinados en los bares próximos al estadio del Rayo Vallecano, las piernas distorsionadas en los cuadros de su admiradísimo El Greco-. Y siempre incluyen un dibujo; por ejemplo, el de la torre del Big Ben: Josema descubrió con gran conmoción que el reloj más famoso de Londres no tenía segundero, un hallazgo que desencadenó sus reflexiones sobre el mito de la puntualidad británica («¡pueden llegar 59 segundos tarde y presumir de ser puntuales!»).
Josema no es dibujante ni escritor pero sí uno de los observadores más agudos que conozco. Las postales que me envía son, para mí, uno de los subgéneros más interesantes de la literatura de viajes. Con letra apretadísima, están plagadas de detalles en los que nadie más se fijaría -las cualidades del mármol travertino, el remoto origen del granito con el que está construido el Empire State, las extrañas variaciones de los platos combinados en los bares próximos al estadio del Rayo Vallecano, las piernas distorsionadas en los cuadros de su admiradísimo El Greco-. Y siempre incluyen un dibujo; por ejemplo, el de la torre del Big Ben: Josema descubrió con gran conmoción que el reloj más famoso de Londres no tenía segundero, un hallazgo que desencadenó sus reflexiones sobre el mito de la puntualidad británica («¡pueden llegar 59 segundos tarde y presumir de ser puntuales!»).
Tres años después de ver a Josema pintando La Sirenita con plastidecores, leí El arte de viajar, de Alain de Botton. Lo cité aquí mismo hace pocos días: en aquel párrafo De Botton decía que viajar en solitario es ventajoso, porque la presencia de otros compañeros nos cohíbe, nos hace actuar dentro de la normalidad que se nos supone, y así frena algunos arrebatos y algunos intereses que pueden nacer espontáneamente de nuestra curiosidad. Si os fijáis, De Botton terminaba ese párrafo dibujando el escaparate de una ferretería que le había entusiasmado.
En su libro habla de John Ruskin, escritor inglés del siglo XIX, quien reflexionaba sobre la tendencia humana a responder a la belleza, sobre el deseo de poseerla y la necesidad de comprenderla. Ruskin daba clases de dibujo y no le importaba que sus alumnos tuvieran una técnica mediocre: “No he pretendido enseñarles a dibujar sino tan sólo a ver«, les decía. «Dos hombres caminan por el mercado de Clare. Uno de ellos sale por el otro extremo ni un ápice más sabio que cuando entró; el otro repara en un poco de perejil que sobresale por el borde de la cesta de una mantequera y lleva consigo imágenes de belleza que incorpora en más de una ocasión en el transcurso de su trabajo cotidiano. Quiero que ustedes vean las cosas de esta manera”.
«A Ruskin le resultaba desolador lo poco que solía fijarse en los detalles la gente», escribe De Botton. «Deploraba la ceguera y la premura de los turistas modernos, especialmente de aquellos que se jactaban de recorrer Europa en tren en una semana: `No habrá cambio de lugar a 160 kilómetros por hora capaz de incrementar un ápice nuestra fortaleza, nuestra felicidad o nuestra sabiduría. En el mundo siempre hubo más de cuanto las personas alcanzaron a ver con su paso tan lento. No lo verán mejor por más que se apresuren. Las cosas realmente valiosas son cuestión de visión y pensamiento, no de velocidad'».
Cuando empezaron a aparecer las primeras cámaras fotográficas, a Ruskin le entusiasmaron. Pero pronto «se percató del diabólico problema que planteaba la fotografía para la mayor parte de quienes la practicaban. Más que usar la fotografía como suplemento para la visión activa y consciente, la empleaban como alternativa, prestando menos atención que antes al mundo, confiados como estaban en que la fotografía les garantizaba automáticamente su posesión”.
“La auténtica posesión de una escena», sigue De Botton, «pasa por realizar un esfuerzo consciente para reparar en sus elementos y comprender su construcción. Podemos ver la belleza con la suficiente nitidez con sólo abrir los ojos, pero la pervivencia de esta belleza en la memoria depende del grado de intención de nuestra manera de captar. La cámara enturbia la distinción entre mirar y percatarse. Puede brindarnos la opción del auténtico conocimiento, pero puede tornar superfluo el esfuerzo de adquirirlo. Sugiere que hemos hecho todo el trabajo con el simple hecho de tomar una fotografía, mientras que la auténtica ingestión de un lugar, como por ejemplo un bosque, plantea una serie de interrogantes como `¿cuál es la conexión entre los troncos y las raíces?’, `¿de dónde sale la niebla?’, ‘¿por qué unos árboles parecen más oscuros que otros?’. Esas preguntas están implícitamente formuladas y respondidas en el proceso de dibujar.
“Por pésimo que sea, el dibujo de un objeto nos hace pasar súbitamente de una borrosa percepción de su aspecto a una conciencia precisa de sus partes integrantes y de sus particularidades. (…). Otro beneficio que podemos obtener del dibujo es una comprensión consciente de las razones de la atracción que sentimos hacia ciertos paisajes y ciertas construcciones. Hallamos explicaciones para nuestros gustos. Sabemos detectar de dónde surge el poder de una escena que nos impresiona. Pasamos del escueto ‘me gusta’ al ‘me gusta porque’…».
Josema viaja mucho, nunca lleva cámara de fotos y sigue dibujando en todas las postales que envía. Recuerda y saborea sus viajes con una precisión y una intensidad que a mí me llenan de envidia.
*
Para no echarle la culpa de nuestra torpeza a la cámara de fotos, aquí van cinco amigos que son fotógrafos y grandes observadores: Eider Elizegi, Santi Yaniz, Sergio Fanjul, Dani Burgui, JMC… Los cinco fotografían, los cinco caminan mucho, los cinco son lentos.
17Devuélveme el rosario de mi madre (road movie castellana)
Los tacaños vemos cosas que los rumbosos ignoran. Por ejemplo, una de las señales más sugerentes de toda la red viaria española: la que indica el desvío a Santa María del Invierno y Villaescusa la Sombría, sólo visible para los viajeros que renuncian a la autopista. Había leído tantas veces esa promesa helada, había fantaseado tanto con los misteriosos territorios que esperan más allá de este cruce, que para mí el cartel alcanzaba ya la talla de otras indicaciones legendarias.
Para estas expediciones sé que puedo contar con Josema: qué te parece si vamos a Santa María del Invierno y Villaescusa la Sombría, provincia de Burgos, y ya le oigo desplegar al otro lado del teléfono su mapa Michelín de los años ochenta, en el que no aparecen ni la mitad de las autopistas actuales. Total para qué.
Josema es un routier, entusiasta de las carreteras nacionales viejas y de las comarcales que ni siquiera tienen raya en medio, aficionado a tomar café con leche en el Bar-Centro Social de pueblos con menos de cien habitantes, lector de toldos de camiones – ¡tan interesantes!- y propietario de un señorial Mercedes blanco de treinta años con el que surca la meseta castellana sin despeinar a los chopos.
Después de la primera hora y media de viaje, sabemos que la conversación debe ir apagándose para que dentro del Mercedes resuene “My way”, que Josema corea como si fuera un himno cuando Frank Sinatra presume de que “I’ve travelled each / and every highway”. Y luego vienen las canciones desgarradas de María Dolores Pradera. Hay un estribillo que cantamos a pleno pulmón: “Devuélveme el rosario de mi madre / y quédate con todo lo demás…” (min 1:02).
Tarareábamos al montar la tienda de campaña en la noche gélida del viernes, disimulada entre unos pinos al pie del Monumento al Pastor, en Pancorbo. Otro viejo capricho. Antes de meternos a los sacos dimos una caminata a paso rápido para entrar en calor, y contemplamos a la luz de las estrellas -y de unos poderosos focos- el titánico pastor de piedra, que sostiene un cordero en su brazo mientras camina con mala cara, desafiando a los elementos y tal. Aquellos que circulan por la autopista nunca verán al pastor, a su perro desproporcionadamente grande, al zagal saludador que completa el conjunto, ni al ángel manco clavado en una pared rocosa, que simula volar en horizontal y en realidad parece un niño despeñándose desde lo alto del espolón rocoso. Casi se le oye gritar.
Estamos a favor de las carreteras que aceptan la geografía. Estamos a favor de la vieja N-I que serpentea para colarse por el desfiladero de Pancorbo (velocidad máxima: 50 kilómetros por hora), en lugar de atravesar la sierra a golpe de túnel como hace la autopista recta y arrogante, sin enterarse del desfiladero ni del pueblo. Estamos también muy a favor del propio pueblo de Pancorbo, agazapado entre las crestas calizas que le tapan el sol y que brotan incluso entre casas.
 El sábado escalamos con aliento épico de Pancorbo a los Montes Obarenes. Porque están ahí , qué carajo. Ahí, a la vista desde la carretera nacional durante muchos kilómetros, presentes en todos los viajes hacia Burgos y Madrid desde hace años, pero ignotos hasta el sábado. Nos emocionó palpar las cuchillas de piedra, tantas veces admiradas, que van subiendo en cresta hasta el pico del Castillete (1.038 m), descubrir allá arriba las ruinas del Fuerte de Santa Engracia, pisar las penúltimas nieves de la temporada, completar la vía de los polacos hasta la Peña del Buey (1.292 m). Y, de vuelta en el campo base, preparar sobre el techo del Mercedes el banquete de huevos duros, pan con jamón y una naranja.
El sábado escalamos con aliento épico de Pancorbo a los Montes Obarenes. Porque están ahí , qué carajo. Ahí, a la vista desde la carretera nacional durante muchos kilómetros, presentes en todos los viajes hacia Burgos y Madrid desde hace años, pero ignotos hasta el sábado. Nos emocionó palpar las cuchillas de piedra, tantas veces admiradas, que van subiendo en cresta hasta el pico del Castillete (1.038 m), descubrir allá arriba las ruinas del Fuerte de Santa Engracia, pisar las penúltimas nieves de la temporada, completar la vía de los polacos hasta la Peña del Buey (1.292 m). Y, de vuelta en el campo base, preparar sobre el techo del Mercedes el banquete de huevos duros, pan con jamón y una naranja.
“Ahora Briviesca está más cerca de Pancorbo”, me dijo Josema por teléfono el domingo, cuando volvía a casa un día antes que yo. “Ese tramo se me ha pasado volando porque iba reconociendo desde la carretera las cumbres y los collados”. El gozo de nombrar el mundo, oh, ah, igualico que John McDouall Stuart cuando atravesó Australia de costa a costa trazando una línea de topónimos.
¿Y Santa María del Invierno y Villaescusa la Sombría? Ah, sí.
En Santa María del Invierno, aire fresco, siete grados, vecinos en la siesta, cuadrilla de chicos haciendo una barbacoa y en el ayuntamiento el aviso de tres batidas de jabalí.
En Villaescusa la Sombría, solazo. Y una tasca atendida por una señora búlgara a la que acompañaban en una mesa tres amigas búlgaras que invitaban a pastas búlgaras pero no añoraban Bulgaria. Y pegado en el frigorífico, un misterioso cartel con dedicatoria en euskera: “Para Dora. 8 de marzo. Zorionak ta jangarri goxoak ta ondo bizi!”. (Sí, justo del 8 de marzo, tal día como hoy, que en Villaescusa al parecer es el día de la mujer que trabaja, Dora).
Dos pasos más allá, en San Juan de Ortega, seguimos la pista del Milagro de la Luz: los rayos de sol que en los equinoccios atraviesan la iglesia y van iluminando paso a paso las escenas de la Anunciación talladas en un capitel. Josema se extrañó por la poca altura que tenía el sol el 5 de marzo a las cinco de la tarde, cuando sólo quedan un par de semanas para el próximo equinoccio («la típica discusión de pareja: rotación y traslación«), y echamos de menos a nuestro astrónomo de cabecera. Y resulta que encontramos el Milagro de la Luz trasladado esa tarde a Torquemada, provincia de Palencia, donde el último sol incendió uno a uno los 25 ojos de su puente sobre el Pisuerga.
 Rematamos el viaje en la Plaza Mayor de Palencia, donde dos cafés con leche, una tostada y un pincho de tortilla cuestan 3,20 euros.
Rematamos el viaje en la Plaza Mayor de Palencia, donde dos cafés con leche, una tostada y un pincho de tortilla cuestan 3,20 euros.
Y dijo el routier:
-¿Se le puede pedir más a la vida? Yo creo que más ya sería demasiado.
12