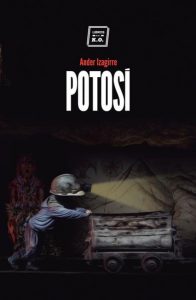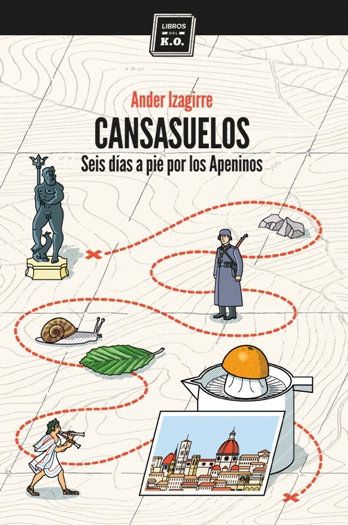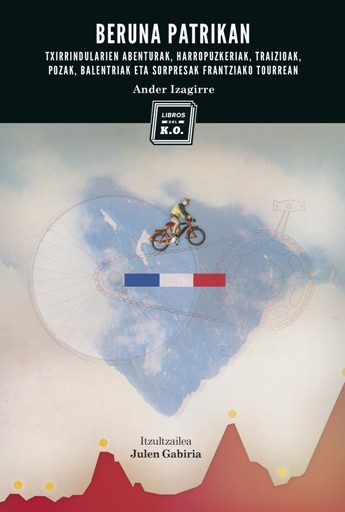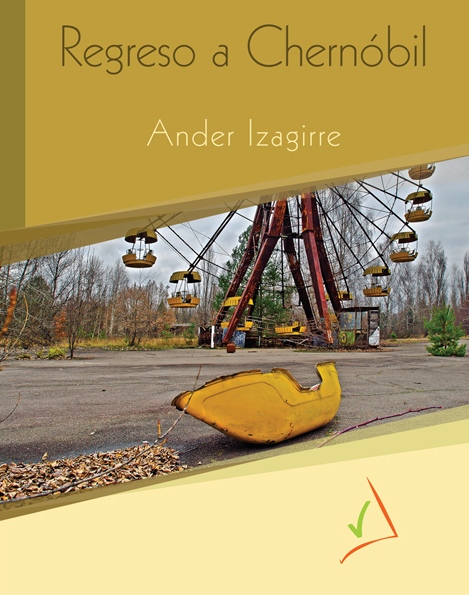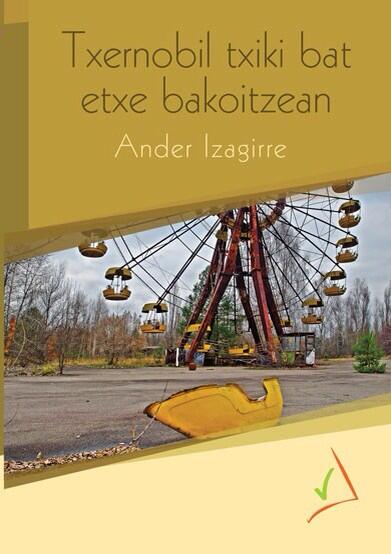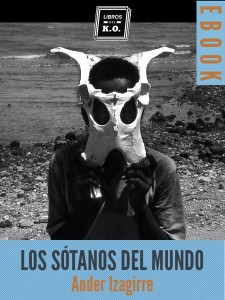Anderiza
El ombligo de Cerdeña
Nos peleamos con tres burros por un sitio a la sombra, afianzamos nuestras posiciones, atamos las bicis, redesayunamos y echamos a caminar montaña arriba. Empezamos la excursión en el fondo del Odoene, un valle de pequeñas masías desperdigadas entre huertas, olivares y viñedos, al pie de las enormes moles calizas del Supramonte. En algún lugar detrás de aquellos murallones estaba el poblado prehistórico de Tíscali. Parecía imposible que un sendero trepara por allí, pero algún tipo curioso de hace cuatro mil años ya metió las narices entre los bloques de caliza y los bosques verticales, ya trepó la montaña por una rendija, bajó al otro lado, volvió a trepar por otra pared, hasta toparse de repente con un paraje increíble. Nadie sabe cómo se decía mecagüensós en el idioma sardo de hace cuatro milenios, pero algo así debió de decir aquel tipo.
Nosotros solo debíamos seguir las marcas de pintura blanca y roja durante un par de horas a la ida. Subimos por la rendija de la Sùrtana, nos colamos en suave descenso por un bosque de robles y volvimos a subir por la ladera de bloques caóticos del monte Tíscali.
(Foto: tramo final de la subida al monte Tíscali).
Solo en el último momento, al cruzar un umbral rocoso, apareció el paraje: un cráter en el lugar de una antigua cumbre que colapsó. Era una dolina, una depresión habitual en paisajes calcáreos, donde el agua va perforando galerías y cuevas, hasta que a algunas se les hunde el techo y quedan como cráteres a cielo abierto. Dentro de la dolina de Tíscali, protegidas bajo los rebordes del cráter, quedan restos de cabañas de piedra de la edad nurágica, la civilización sarda de hace tres milenios, incluida la que llaman la cabaña del jefe. Los expertos dicen que este espacio ya lo habitaron los prenurágicos, también los nurágicos –porque encontraron cerámicas de esa época- y los sardos de época romana –porque encontraron un ánfora de vino de la Campania: toma globalización-.
(Foto: dolina de Tíscali, con los restos de una cabaña bajo una ventana natural).
Qué tipos, los prenurágicos: no solo tenían las cinco vocales en su nombre (!), sino que además eran capaces de organizarse la vida en este agujero perdido en el corazón de las montañas de caliza achicharrada. Es un refugio fresco en verano y cálido en invierno, a salvo de invasores y de vendedores de telefonía (una compañía sarda tomó el nombre de Tíscali, a algunos os sonará porque copatrocinó el equipo ciclista CSC Tiscali, con Sastre, Jalabert, Hamilton y compañía, pero mira tú por dónde: en el monte Tíscali no hay señal telefónica). El cráter tiene esas ventajas, claro, pero debía de ser una complicación del carajo procurarse agua, pan, carne de cabra, periódicos y algún que otro vicio de la época.
No se sabe casi nada de aquellas gentes. Parece increíble que apenas se hayan hecho excavaciones en este tremendo lugar, pero resulta que Cerdeña tiene más de seis mil sitios arqueológicos, porque los nurágicos dejaron la isla plagada de construcciones de piedra, torres, poblados, pozos, monumentos funerarios, y este poblado de Tíscali presenta un acceso muy complicado.
Bajamos de vuelta a las bicis, pedaleamos de nuevo y en los siguientes días seguimos encontrando obras milenarias, misteriosas, mudas. En Cerdeña por falta de piedras no será.
(Foto: posnurágica frita, tras la subida a Tíscali, sin tiempo ni para morder la nectarina).
cerradosBienvenidos a la Barbagia
Bajábamos de las montañas y al fondo de una recta larga vimos dos siluetas bajo el viaducto de una autovía. Las siluetas llevaban gorro de plato: dos carabinieri a la sombra, refugiados del calor achicharrante, con los fusiles en ristre. Nos saludaron y nos dejaron pasar. Montaban uno de los tantísimos controles que estos días circundan las montañas interiores de Cerdeña, porque están buscando a Graziano Mesina.
Graziano Mesina, o Grazianeddu, como lo llaman en los diarios, es el bandido sardo más famoso del último medio siglo, un secuestrador y asesino que ha ido alternando treinta años de cárcel con largas temporadas como prófugo en las montañas de la Barbagia. A principios de julio esperaba otra sentencia de treinta años por tráfico de drogas. Mesina, de 78 años, iba todos los días a firmar al cuartel de los carabineros en Orgósolo, su pueblo. Y los carabineros tocaban de vez en cuando la puerta de su casa para confirmar que seguía allí. Mesina abría la ventana y respondía a los agentes: “Aquí estoy, todo en orden”. El jueves 7, el mismo día en que se ratificó su condena, los agentes fueron a buscarlo y ya no lo encontraron.
Los carabineros burlados ahora montan controles por toda la región. A Mesina lo tendrá escondido algún pastor, especulan los diarios. Se estará aprovechando del coronavirus, dicen otros, porque este año apenas han venido foráneos y las montañas están llenas de segundas residencias vacías que podrá ocupar sin que nadie se entere. O habrá pasado a Córcega, refugio tradicional para fugitivos sardos. “La ropa no la necesito, dádsela a los pobres”, dicen sus familiares que dijo Mesina antes de desaparecer, y los articulistas creen que esa frase es algún tipo de mensaje cifrado para sus cómplices, andan todos locos sacando interpretaciones.
Bienvenidos, pues, a la Barbagia, como llamaron los romanos a estas montañas donde se refugiaban los sardos irreductibles. Conocíamos su fama de tierra de bárbaros, de bandidos legendarios y, penúltimamente, de secuestradores de hijos de millonarios que veranean en la Costa Esmeralda. No esperábamos recorrer la región justo cuando cientos de carabineros y militares la rastrean en busca del bandido.
Veníamos de gandulear en el archipiélago de la Maddalena, un paraíso de granito rojo y calas esmeraldas, y, como Mesina, nos metimos hacia las montañas en busca de más tranquilidad, que ya empieza a ser vicio. A partir de Siniscola subimos por una de las carreteras más hermosas y solitarias que recordamos en mucho tiempo, recorriendo la espalda de una gran mole caliza a la que llaman Monte Albo, a seiscientos, ochocientos metros de altitud, con vistas panorámicas de las montañas y la costa.
-Aquí mismo, en una cueva a cuatro kilómetros, tenían escondido a Farouk –nos contaron en una antigua casa caminera, ahora reconvertida en albergue. Farouk Kassam era un niño de 7 años, emparentado con la familia del Aga Khan, dueño de media Costa Esmeralda. En 1992 lo tuvieron seis meses secuestrado y le cortaron un pedazo de la oreja izquierda para enviárselo a la familia. En una jugada oscura, las autoridades italianas concedieron un permiso “por motivos familiares” a Grazianeddu Mesina, que entonces cumplía su larguísima condena, para que mediara con los secuestradores. Así consiguieron liberar a Farouk.
-Este albergue tampoco está mal para esconder a Mesina, ¿no?
-Qué va, no compensa, el hombre ya está viejo, come mucho, bebe mucho…
Los secuestradores de Farouk eran de Lula, el siguiente pueblo por la carretera solitaria del Monte Albo. A fuerza de asesinatos, secuestros y bombazos, en Lula nadie se atrevía a presentarse como alcalde y el ayuntamiento estuvo vacío entre 1990 y 2002. Solo podemos decir que en el bar fueron decepcionantemente amables, nos prepararon un bocata a deshoras y nos cobraron muy poco.
En Aggius un vecino nos había recomendado el museo del bandidismo -¡es el único de Italia, es nuestra especialidad!-, pero estaba cerrado. A cambio, en la charcutería nos preguntaron si queríamos bolsa, dijimos que no y luego descubrimos que nos habían cobrado diez céntimos por la bolsa que no nos dieron: muy buen detalle, para mantener viva la especialidad y para hacernos sentir una humilde experiencia como víctimas del bandidismo. Turismo de experiencias, creo que lo llaman.
2Por la Alta Gallura: cascadas de granito
La costa sarda es una tentación que solo mordisqueamos aquí y allá, porque queremos disfrutarla intensamente cada vez y porque, como todas las tentaciones, esconde un castigo. Para los viajeros ciclistas, ese castigo es el tráfico. A los conductores italianos –a algunos: a demasiados- les encanta depilar los codos de los ciclistas: te pasan rozando, ni se les ocurre que deben esperar cinco segundos antes de adelantarte con margen de seguridad, les da igual que vengan coches en sentido contrario o que aparezca una curva cerrada. Te adelantan rozándote. Entre las grandes construcciones imaginarias, mis favoritas son los canales de la Atlántida, la base de ovnis submarinos en las Bermudas, las pirámides de Marte y las carreteras italianas con arcén.
Hacía mucho que no insultaba tanto y tan seguido, así que enseguida abandonamos las rutas frecuentadas de la costa y nos metimos montaña arriba por carreterillas desiertas. Pasamos calor, pedaleamos muy despacio con nuestra carga, fantaseamos con el siguiente baño en una cala de aguas turquesas. Entonces disfrutamos mucho, muchísimo.
Tras desembarcar en Porto Torres, pedaleamos por la costa norte hasta Castelsardo –un peñasco coronado por un castillo, con un cogollo de casas apretadas a sus pies, entre calles sinuosas, casi moras-, y nos bañamos al atardecer en la playa larga y solitaria de Valledoria –saludos a los amigos de Tolosa-. Al día siguiente renunciamos a la costa y nos metimos monte arriba hacia la Alta Gallura.
De Trinità d’Agultu hacia Tempio, subimos hasta los 600 metros de altitud por unas laderas de matorral mediterráneo (la macchia mediterránea: de ahí viene la palabra maquis, para los guerrilleros que se echan al monte y se esconden entre los arbustos). Llegamos a un altiplano espectacular, donde se alzan bloques de granito apilados en enormes montones, como piezas de un juego desparramado y abandonado por algún niño gigante de los tiempos nurágicos, sobre una alfombra de prados, encinas y alcornoques. Lo llaman el Valle de la Luna. A mí, más que al Mare Tranquillitatis, me recuerda a Cáceres.
Vittorini hablaba de las “cascadas de granito” de la Gallura. En la costa forman islas, islotes, escollos pulidos por el viento y el mar; en el interior se levantan como torres caóticas, abruptas, fisuradas, siempre a punto de derrumbarse.
A sus pies, por una deliciosa carretera sin salida, encontramos los olivos milenarios de Lùres. Al más viejo lo llaman S’Ozzastru, el patriarca, cuenta ya tres o cuatro mil años, ha visto pasar a gentes antiquísimas –a los nurágicos, a los romanos, a Silvio Berlusconi camino de sus fiestas bunga bunga-, mide quince metros de altura, su tronco pasa de los dieciocho metros de circunferencia, la copa se extiende seiscientos metros cuadrados y a las tres de la tarde está poblada por un escándalo de chicharras. El olivo se extiende en troncos, ramas, follajes espesos que caen en catarata, parece una explosión paralizada: alguien lanzó un misil-aceituna que reventó contra la tierra y levantó todas estas oleadas verde-plateadas. Nos metemos bajo la copa, la temperatura refresca cuatro o cinco grados, sopla un poco de viento y el olivo cruje como un galeón.
Por una carretera sin salida, decía. Bueno, tiene salida monte arriba por una empinada pista de tierra, en la que nos cruzamos con un camión cargado de corcho recién extraído de los alcornoques.
¡Corcho!
Entre los bloques graníticos a veces se percibe un orden: círculos y más círculos, círculos de antiguas cabañas y círculos de torres troncocónicas. Esa es la huella que deja la mente humana en el paisaje: un poco de geometría en medio del caos. Son los nuraghe, las torres de piedra que edificaron los habitantes de Cerdeña desde hace tres mil quinientos años por toda la isla. Los sardos, por tanto, son una cultura tan vieja como un olivo, aunque el olivo sigue ahí a lo suyo y los sardos han seguido a lo suyo y a lo de otros, claro, porque los humanos solemos ser un poco más dinámicos y más interesantes que esos majestuosos seres enraizados para siempre en su pedazo de tierra. Nos movemos y cambiamos, pero la imaginación nos permite sentir cerca a aquellos constructores de torres: palpamos uno de los bloques de granito y casi podemos sentir la mano de su constructor, su necesidad de refugio, su expresión de poder, su impulso de oración. Porque estas torres probablemente servían como monumento central de un clan, fortaleza defensiva, atalaya, templo, almacén.
Visitamos Coddu Vecchiu, la tumba de los gigantes, una galería fúnebre de enormes losas, con puerta de granito y una especie de gatera para introducir ofrendas al muerto o para permitirle una escapatoria, quién sabe. A un kilómetro, en una ladera, se levanta el nuraghe de La Prisgionia, una torre de siete metros de altura, acompañada por dos torres laterales y varias docenas de cabañas de piedra, que funcionaban como hornos de pan, molinos de cereales, talleres de cerámica. La torre central tiene una repisa que recorre todo el interior, probablemente un asiento circular, y por eso la llaman sala de reuniones.
Entramos a la gran torre y pensamos en el escultor Jorge Oteiza. Cuando era niño, se metía en los huecos que dejaban en la playa de Orio los carros que iban a cargar arena. Tumbado en el fondo, aislado del mundo, solo veía el cielo. Así interpretaba él los crómlech, los monumentos funerarios de nuestros antepasados: un círculo de piedras que crea un espacio sagrado, separado del mundo, para conectarlo con el cielo. Al entrar al nuraghe, sentimos que entrábamos a un centro, a un espacio aislado, silencioso, fresco en medio del paisaje abrasado por el sol. La torre está abierta por arriba: es un ojo al cielo.
Vamos ya al archipiélago de La Maddalena, porque podemos ser como los sardos y como Oteiza: metafísicos y playeros.
2Se acaba el mundo
Salimos pedaleando de casa y llegamos al fin del mundo. Aquí termina el camino, en la desembocadura del Ebro, en un terreno arenoso a punto de hundirse entre las aguas. La tierra baja, el mar sube, hace seis meses la borrasca Gloria sumergió durante días estas llanuras que no pasan de un metro de altitud. Ni Ushuaia ni Nordkapp: no conozco un fin del mundo tan convincente como el delta del Ebro.
Es un territorio de 320 km2 sin una sola piedra, formado solo por los sedimentos que acarreó el río y que desde hace medio siglo se quedan atascados en los pantanos de Mequinenza y Ribarroja. Hasta entonces el delta crecía, ahora retrocede. En un laberinto de canales, lagunas y arrozales, entre patos, garzas y flamencos, trabajan a ras de mar los arroceros como Dani Forcadell, nieto de una estirpe que ha vivido siempre de puntillas en esta tierra del fin del mundo. Paseé con Dani por sus arrozales, os traeré sus historias.
Aquí termina nuestro pequeño viaje transiberiano. Dentro de unos días pasaremos en barco a Cerdeña para seguir pedaleando.
Por cierto, ¿qué hay en el final del mundo? Un faro, por supuesto. ¡Y una rotonda! El ciclista llega a la desembocadura del Ebro y hala, vuelta pa’ Cantabria.
cerradosDe Belchite a Tortosa por el fondo del mar
Dormimos en un pequeño pinar de Belchite y a las arañas les bastó una noche para tejer sus telas en nuestras bicis. Daba pena romperlas, intentamos dialogar para que se subieran a las alforjas y vinieran con nosotros, pero nada, las arañas se enredan y se enredan, no hay manera de entenderse con ellas. Andan a lo suyo. Como nosotros, claro.
Dormimos a quinientos metros del pueblo destruido durante la Guerra Civil, guardo alguno de los relatos para más adelante.
A partir de Belchite cruzamos unos secarrales infinitos. Son los fondos salados de un mar antiguo que se vació cuando se abrieron las montañas costeras y las aguas fluyeron hacia el Mediterráneo, como hace ahora el Ebro para drenar toda esta cuenca. Pedaleamos una recta de veinte kilómetros, hasta un cruce para tomar en diagonal la siguiente recta de otros veinte kilómetros. En estas tierras pardas se alzan los altísimos molinos eólicos, con sus aspas gigantescas girando en un cielo casi blanco de puro sol, y a sus pies aparecen, muy de vez en cuando, granjas de adobe desmoronadas. Es una visión entre futurista y decadente, parecen las ruinas de alguna colonia marciana fracasada.
En La Puebla de Híjar tomamos una vía verde muy prometedora: la vieja vía ferroviaria del Val de Zafán, que conectaba la línea Barcelona-Zaragoza con Tortosa, ya casi en el mar. El primer tramo se nos hizo muy pesado. El firme no es muy firme, es gravilla gruesa, a veces una bruta alfombra de pedruscos, por los que íbamos traqueteando y con viento fuerte en contra, muy lentos. Necesitamos dos horas para recorrer unos veinte kilómetros hasta Puigmoreno y llegamos agotados a Alcañiz, fin de nuestra quinta etapa.
A partir de Alcañiz el asunto mejoró. Dejamos atrás los secarrales y nos metimos por unas colinas calizas cubiertas de pinos, carrascas y enebros, con petachos de olivos y almendros, con mariposas blancas que nos hacían cosquillas en la nariz. En Valdealgorfa, cuando solo aspirábamos a un bocata de tortilla, comimos en El Claustro unos raviolis rellenos de crema de setas que ya nos anticipaban la Toscana. Los digerimos pedaleando a la fresca por el túnel del Equinoccio: una vieja galería ferroviaria de 2,2 km que atraviesa el meridiano cero. En los equinoccios, el sol atraviesa este túnel de boca a boca, de hemisferio a hemisferio. Así pasamos al otro lado del mundo sin salir de la provincia de Teruel. Suena bien como lema para un viaje.
Teruel existe mucho: en dos hemisferios a la vez.
Entre pinares y vegas, la vía verde es cada vez más cómoda y más bonita. La única pega es que el tren tenía estaciones –ahora casi todas arruinadas- que quedaban a varios kilómetros de los pueblos, así que conviene desviarse de vez en cuando, por ejemplo para bajar a Valderrobres y darse un chapuzón en el río Matarraña a los pies del tremendo castillo gótico.
Repito las deformaciones del viajero en bicicleta: se encuentra con el castillo gótico de Valderrobres y piensa: por fin un tramo protegido del maldito viento en contra de los últimos días, qué alivio de cincuenta metros, viva el arzobispo, más grande lo tenía que haber mandau hacer.
En esta comarca del Matarraña veíamos ya la imponente muralla de calizas y pinos que nos separaba del Mediterráneo. Desde Lledó, donde pasamos la noche en nuestra amiga y magnífica Casa de las Letras, cruzamos ya a Tarragona y gozamos en el tramo más dulce de todo el viaje: un suave descenso de treinta kilómetros por los túneles y por el camino bien apisonado del antiguo tren, asomado a las peñas, los barrancos, los arroyos y los manantiales del parque dels Ports.
Desembocamos en el Ebro, aquí tan ancho y poderoso, justo donde rompe la barrera montañosa para salir al Mediterráneo. Por un oasis de frutales, huertas y palmeras llegamos a Tortosa. Terminaremos esta parte del viaje en un paisaje que me fascina desde crío: el delta del Ebro. Y ya he quedado con un arrocero peculiar para que dé un paseo por los arrozales.
Pero antes dejamos las alforjas en Tortosa para subir al Mont Caro, un puerto espectacular que sube 1.400 metros de desnivel entre murallones calcáreos, con vistas sobre la vega verde del Ebro. Los últimos 13 kilómetros rozan el 9% de pendiente media. En la cima esperábamos tremenda panorámica sobre el delta. Os dejo la foto y vosotros hacéis las metáforas sobre la vida.
Bueeeeno: la nube solo estaba enredada en la cima. Hasta allí la subida al Mont Caro se veía espectacular, con el Ebro mil y pico metros más abajo. Estamos muy a favor de la caliza: pensar que estas moles son polvillo de conchas y caparazones de bichos marinos acumulados en el fondo del mar durante millones de años…
En el delta, en cambio, no hay ni una sola piedra en 320 kilómetros cuadrados. Es un territorio de sedimentos arrastrados por el Ebro, una inmensa planicie que se adentra en el mar, un fin del mundo en el que los nativos viven de puntillas, mientras el suelo se hunde y las olas amenazan con tragárselo todo. Bajaremos a recorrerlo.
5De Zaragoza hacia Belchite: el papel de la prensa
Salimos de Zaragoza con 35 grados a la sombra y pedaleamos hacia el sur por una estepa abrasada, donde los lagartos iban con cantimplora. La carretera se colaba por una rendija entre colinas áridas y subía suave, muy suave, cada vez entre más matorrales, incluso ya algunos pinos, hacia las alturas modestas de Valmadrid. Desde el Ebro ascendía una ola de aire caluroso como si todos los zaragozanos hubieran abierto las puertas de sus hornos a la vez, se iban elevando unas nubes cada vez más hinchadas, se iba adensando un cielo violeta cada vez más negro, veteado de relámpagos. Justo cuando paramos a coger agua en la fuente de Valmadrid retumbaron truenos, sopló un vendaval, cayeron las primeras gotas gordas como uvas, el cielo se rajó de lado a lado y nos cayó una tromba de agua. Nos pilló justo en el único refugio en treinta kilómetros de carretera solitaria. Vimos una caseta con el rótulo «Báscula municipal», entramos corriendo y nos encontramos con Karen, la chica encargada de pesar los remolques de trigo y cebada que iban trayendo los tractores en pleno diluvio.
Al rato llegó Fernando con 10.160 kilos de cebada, un purito medio masticado colgando de los labios y cara de resignación.
-Esta la he librado, pero mañana fiesta, y al otro y al otro me parece que también.
No seguirá cosechando hasta que se seque la tierra.
-Y a ver cómo ha quedado todo, que hasta piedra ha caído.
Los viajeros ciclistas somos más suertudos, despreocupados y ligeros que los agricultores. Esperamos veinte minutos y ya salimos de nuevo a la carretera aunque todavía chispeara, aunque soplara un ventarrón vuelcaburros. Es el primer viaje en el que no llevamos un libro, para aligerar el peso de las alforjas, y decidimos ir comprando los periódicos locales en cada etapa porque son todo ventajas: nos dan lectura, de noche nos sirven como otra capa aislante bajo el saco, podemos hacer bolas de papel para meterlas en las zapatillas mojadas y absorber la humedad, al día siguiente los tiramos y seguimos ligeros, nos enteramos de las siempre asombrosas noticias locales -en los periódicos descubrimos que vivimos muy cerca unos de otros pero en universos tan distintos-, y hoy, bajando de Valmadrid a Belchite bajo una lluvia fina, nos ponemos entre el pecho y el maillot unas páginas del Heraldo de Aragón, avanzamos secos y damos vivas a la prensa escrita.
2Axiomas para ciclistas
Hemos cruzado el Leitzaran, la Valdorba, las Bardenas, el Ebro hasta Zaragoza, el Campo de Belchite, el Bajo Martín, el Bajo Aragón y Matarraña, confirmando durante cinco días esta ley universal para los ciclistas:
Un nativo me ha comentado que ya hace falta mala suerte para bajar por el valle del Ebro «en la decena y media de días al año en que sopla el bochorno (sureste), con lo redondo que se pedalea empujado por el cierzo». Se me ocurría un remedio infalible: dar media vuelta y pedalear Ebro arriba hacia Tudela; en ese mismo instante habría empezado a soplar el habitual y poderoso cierzo desde el noroeste. También es un axioma del ciclismo: a la ida, viento de cara; a la vuelta, viento de frente.
Así se crean las deformaciones del viajero en bicicleta. Se encuentra con el castillo gótico de Valderrobres, Teruel, y piensa: por fin un tramo protegido del maldito viento en contra de los últimos cuatro días, qué alivio de cincuenta metros, viva el arzobispo, más grande lo tenía que haber mandau hacer.
La próxima semana descansaremos unos días. Aprovecharé para escribir aquí alguna historieta y para contaros el recorrido que hemos seguido desde Donostia hasta -ojalá- el Mediterráneo, primer bloque de este viaje que seguirá por Cerdeña -ojalá, ojalá-.
4El gato Covid (tercera etapa: Bardenas-Boquiñeni)
En Villava, primera noche del viaje, nos acogió la hospitalidad beduina de Antonio, Esther, Juan, Fátima, Diego, Paloma y Estitxu.
En la segunda y tercera etapa cruzamos la Valdorba, Ujué, Carcastillo, las Bardenas, seguimos el Canal de Aragón –ya, esta es la pega del blog: salto mucho, porque las historias largas las dejaremos para el libro y porque da pereza ponerse a escribir al final de la jornada, dentro de la tienda de campaña, mientras tus compañeros de viaje roncan, cagan en el bosque o se bañan en el río, ah, qué vida de sacrificios-.
Terminamos la tercera etapa en Boquiñeni, donde el Ebro traza un amplio meandro que promete rincones para bañarse y plantar la tienda de campaña. Dudamos por las calles del pueblo y se nos acerca un hombre montado en una bicicletilla plegable GAC. Se llama Luis. Nos explica cómo llegar al punto donde la orilla se despeja, en un pequeño tramo entre bosquetes de ribera, donde podremos bañarnos y acampar. En una caja de plástico, amarrada a una parrilla, lleva patatas, cebollas, una calabaza y dos tarrinas de comida para gatos.
-Cuando el confinamiento, solo dejaban salir de casa al huerto al que tuviera animales. Yo no tenía, pero empecé a poner un hueso de pollo con algo de carne en la puerta de mi casa, para ver si se arrimaba un gato que andaba siempre por ahí. Fue viniendo, fue viniendo y ahora anda por mi casa cuando le da la gana. Lo agarraba, lo ponía en la cestica de la bici y me iba con él al huerto. Lo llamé Covid.
Ahora le compra tarrinas de paté para gatos.
-Esto es caviar para él.
Las patatas, las cebollas y la calabaza son para prepararles una tortilla de patatas a los nietos. Hace ochenta días que no los veía, hasta hoy.
-Viven aquí al lado, en Luceni, pero han sido muy estrictos con el confinamiento.
Como nos ve un poco achicharrados, tras los cien kilómetros de hoy por las Bardenas y el valle del Ebro bajo el sol, nos dice que esperemos un poco. Se va con la bici a casa, a cincuenta metros, y vuelve con dos botellas de agua helada. Y de paso, una bolsa con alberges de su huerto, sabrosísimos. Nos cuenta que en el pueblo hay un vasco “muy de la Reala”, que a veces va desde Boquiñeni hasta a Anoeta a ver partidos, nos desea buen viaje y se marcha a preparar la tortilla a los nietos y las tarrinas al gato Covid.
Salir del túnel treinta veces
Las caravanas persas empezaban sus viajes a última hora de la tarde, recorrían solo cinco o seis kilómetros y acampaban. Así, como suele suceder en la primera noche de los viajes, los despistados tenían margen para darse cuenta de que habían olvidado algo importante, volver a casa a recuperarlo y reunirse de nuevo con la caravana.
Sara y yo hemos empezado este viaje pedaleando de San Sebastián a Pamplona por el camino del viejo tren del Plazaola. No ha sido tan corto como la primera etapa de una caravana, pero nuestro destino era la casa de Antonio y Ester, donde aún podemos resolver cualquier despiste, y esta noche ha llegado en coche Josema, con el queso que le hemos entregado esta mañana para que lo trajera a Pamplona. Es que hemos cenado en un parque a orillas del Arga, con Esther, Antonio, Nerea, Mikel, Dani, Josema, Bea y familias.
Ha sido un placer reencontrarnos con nuestros amigos navarros, ha sido un gusto cruzar por fin las mugas provinciales, ha sido una alegría pedalear el día entero al sol. Después de tantos meses de confinamiento, lo de ver la luz al final del túnel ha sido literal, treinta o cuarenta veces literal. El viejo trenecito del Plazaola atravesaba 66 túneles entre Andoain y Pamplona. Nosotros hoy hemos cruzado más de treinta, como este de la primera foto, el impresionante túnel de Uitzi, de 2,7 kilómetros, en cuyo interior se encuentra la divisoria cantábrica-mediterránea. Desde la boca sur vas subiendo suavemente dentro del túnel, hasta que en cierto punto empiezas a bajar hacia la boca norte. Las aguas que gotean hacia el sur, van al Mediterráneo; las que dan al norte, al Cantábrico.
Hoy hemos visto la luz al final del túnel, una y otra y otra vez. Este es uno de los peligros de las primeras etapas de los viajes: que vas buscándole significados al paisaje extraño. En los siguientes días ya esperamos cruzar paisajes crudos y pequeñas historias sin peligros por desprendimientos de metáforas.
Otros momenticos: Raúl y Guillem (11) nos han dado relevos desde Andoain hasta Leitza. Josu ha aparecido por sorpresa en Andoain y nos ha entregado un paquete misterioso; al abrirlo en Leitza hemos descubierto que contenía bombas: dos de crema y dos de nata.
4
Salimos de viaje sin etiqueta
Zumba de nuevo la máquina cortapelos: nos vamos.
Después de varios meses de confinamiento, de techos bajos y horizontes clausurados -decir horizonte guipuzcoano es como decir hípica azteca o fonética del cine mudo-, este domingo 21 de junio, justo cuando el sol alcance su mayor altura aparente en el cielo, S. y yo saldremos de viaje en bici. Nos vamos, nos vamos.
Queremos cumplir al menos algunas partes del viaje que suspendimos por culpa del coronavirus. A partir del 1 de abril, planeábamos recorrer toda Italia en bici, empezando por Cerdeña y Sicilia, pasando luego a Calabria, subiendo por la península hasta los Alpes. Teníamos ya el billete de barco para Cerdeña cuando llegaron las primeras noticias raras: Italia obliga a dejar metro y medio entre las personas. Nos reíamos: ¿podremos ir uno a rueda del otro? Luego nos reímos cada vez menos: Italia cierra las fronteras hasta el 3 de abril. Anda, ¿tendremos que retrasar nuestro viaje cuatro días?
Este domingo saldremos en bici desde Donostia (“me gusta empezar los viajes en la puerta de mi casa”), iremos pedaleando hacia el Mediterráneo, luego queremos pasar a Cerdeña y seguir deambulando verano adelante.
Así que zumba la máquina cortapelos: toca raparse el cráneo, como en las vísperas de todos los viajes.
Me gusta ese rito, porque es como quitarse el polvo acumulado en la cabeza, como podarse las inercias, perezas y dudas que crecen en el cerebro durante el sedentarismo. Y me pone un poco nervioso, porque lo asocio con los preparativos de última hora, con la impedimenta desparramada por el suelo –las alforjas, la tienda, el saco de dormir, la ropa, el cuaderno, la cámara de fotos-. Cuando zumba la maquinilla, ya casi me siento libre. Y eso me pone contento y temblón.
Nos vamos ligeros.
Llevamos muy poca ropa y, para aligerarla, cortamos hasta las etiquetas de los calzoncillos y las camisetas. Pasad, acompañadnos, poneos cómodos: es un viaje sin etiqueta.
2