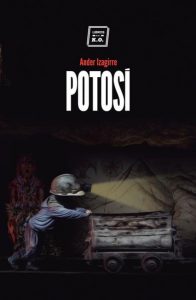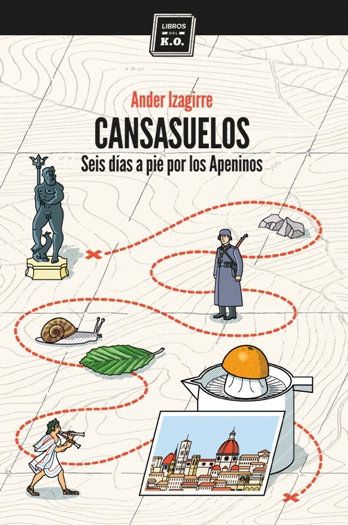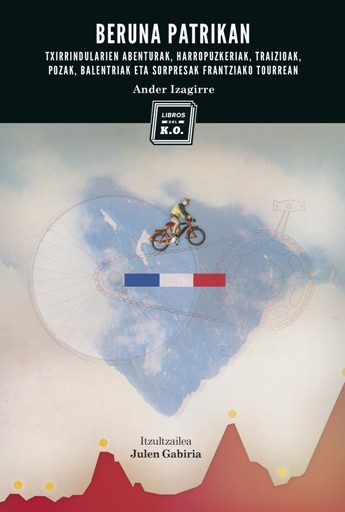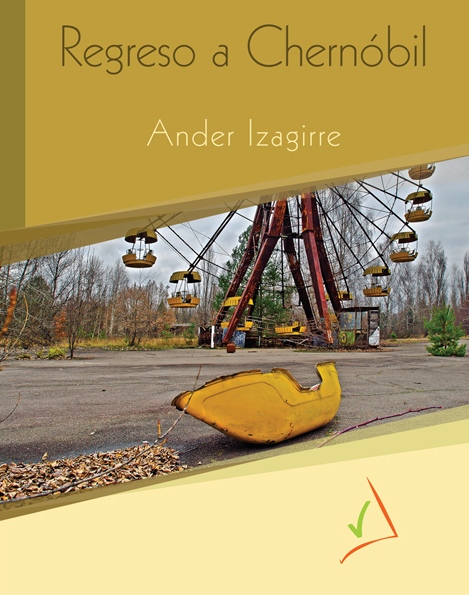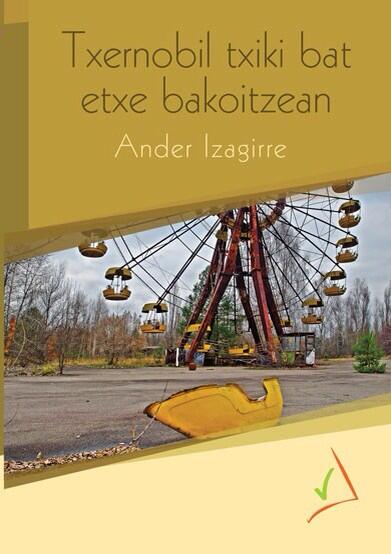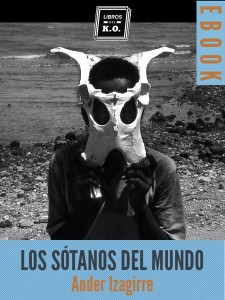Náufragos en el Tourmalet
Ayer subí el Tourmalet en bici, trece años después de la última vez, y tardé el mismo tiempo que entonces. Con un pequeño matiz: hace trece años en la bici llevaba una parrilla cargada con alforjas, tienda de campaña, saco de dormir, hornillo y ropa para varios días de viaje. La ecuación es sencilla y significativa: en el aspecto físico, tener 33 años es como tener 20 años más un equipaje a cuestas.
Me gusta ir al Tour. Y me gusta mucho más cuando llevo la bici. Porque subir el Tourmalet unas horas antes de que pasen los ciclistas equivale a que te dejen pelotear en la pista central de Roland Garros un poco antes de que jueguen Federer y Nadal o a que te dejen echar un partidillo con los amigos en el césped de Anfield justo antes de una final europea. Procuro apagar los brotes mitómanos, pero me gusta que mis ruedas sigan el surco que otras ruedas trazaron en esta misma montaña: pedaleo en la curva exacta en la que Lemond reventó y perdió un Tour, y yo, mucho más relajado, aunque también con cierto dolor de piernas, me lo imagino en ese preciso lugar y en aquel instante, mirando a la recta que sale empinada hacia el cielo, donde ya avanzaban los rivales que no volvería a ver. Me gusta imaginar a Induráin volando cuesta abajo, agachado sobre el manillar, sacando la rodilla para trazar este viraje al borde del barranco. O a Merckx, machacando los pedales y jadeando con furia por el interior de esta oscura galería antiderrumbes por la que yo cruzo ahora. O a Eugene Christophe, que bajó la montaña a pie, llevando en la mano su bicicleta con el cuadro partido, desesperado porque estaba perdiendo un Tour que ya tenía en el bolsillo, y entrando en esta aldea de Sainte Marie de Campan, en este caserón en el que pasó varias horas forjando él mismo su bicicleta en una herrería.
También me gusta ir al Tour para ver lo que en la tele nunca se ve: las terribles y silenciosas historias de los ciclistas descolgados. A pesar de que la etapa fue decepcionante, disfruté observando muy de cerca los rasgos afiladísimos y la mirada concentrada de Armstrong o el bailoteo sobre los pedales de un Contador que iba sobrado de fuerzas, pero aprecié especialmente ese momento en que desaparecen, montaña arriba, al paso de los primeros, los bocinazos de los coches, los aullidos de la gente, el zumbido de las aspas de los helicópteros. Entonces la ladera queda en silencio y al rato empiezan a aparecer náufragos: esprinters como Freire o Rojas que intentan coronar cerca de los primeros para alcanzarles en la bajada y disputar la etapa, corredores como el sufriente Voigt que marchaban escapados desde el principio de la etapa y que han sido rebasados por el grupo, gregarios como Popovych que han marcado el ritmo en los primeros kilómetros del puerto… Hoy los titulares hablan del descafeinado Tourmalet de ayer, y eso es cierto si sólo nos fijamos en los primeros, pero que les pregunten a esos ciclistas rezagados, que pasaron retorciéndose sobre la bici para superar este puerto terrible.
Después de muchos minutos aparece el famoso autobús: el gran grupo donde se juntan los esprinters, los rodadores y los agotados en general, donde se establece una solidaridad de supervivientes entre los ciclistas de todos los equipos. Suben juntos los grandes puertos, para intentar hacerlos más llevaderos y para ayudarse unos a otros en el largo recorrido hasta la meta. Ese agrupamiento también es un mecanismo de defensa contra la guadaña del reglamento: si llegan fuera de control pero son muchos ciclistas, cabe la posibilidad de que la organización no se atreva a echarlos a todos y decida repescarlos. De todas maneras, en el autobús siempre hay uno o dos veteranos que organizan la marchan, controlan el ritmo, abroncan a los impetuosos que aceleran demasiado, piden relevos a los que se escaquean y sobre todo calculan los minutos justos para llegar a meta dentro del tiempo reglamentario.
Después del paso del autobús, los espectadores empiezan a caminar por la cuneta, de vuelta al coche o a la tienda de campaña. Ya ha pasado la carrera. Algunos intentan meter el cuello por la ventana de alguna de las autocaravanas con televisor, para ver el final de la etapa. Y al rato, al mucho rato, suena la sirena de la moto de un gendarme, que se abre paso entre la muchedumbre: ¡todavía viene un ciclista! Hace ya veinte o treinta minutos que los primeros coronaron el puerto. Y cinco o diez minutos desde que pasó el autobús. Pero este pobre ciclista no puede ni con el ritmo de los náufragos agrupados. Y lo va a pasar fatal, porque todavía tiene que coronar el Tourmalet y después recorrer setenta kilómetros en solitario hasta meta, exprimiéndose al máximo si no quiere llegar con el control cerrado.
Así pasó Kenny Van Hummel, a quien veis en esta foto. A su lado corre Isaac, un segundo antes de empujar al ciclista durante cincuenta metros cuesta arriba. Cuando Isaac deje de empujarle, otro espectador tomará el relevo y empujará a Van Hummel otros cincuenta metros. Así se forman unas impresionantes cadenas de gente que sube a empujones a los últimos descolgados. Me fascina la estampa de estos ciclistas reventados, con la boca abierta, la mirada perdida, el pedaleo de zombi, mientras son llevados en volandas hasta la cumbre.

Anoche, nada más llegar a casa, busqué a Van Hummel en la clasificación de la etapa. Lo encontré en el último puesto, el 171, a 38 minutos y 3 segundos del ganador Fedrigo. Llegó a meta quince minutos después del autobús, pero con el margen suficiente como para seguir apareciendo en la lista también hoy, jornada de descanso. El gran reportaje de hoy no sería el que contara la tensión entre Armstrong y Contador, sino la jornada de descanso de Van Hummel.
Pero no hay muchos finales felices en el Tour. Porque después de Van Hummel todavía pasó otro ciclista más: Danilo Napolitano, un gran esprinter que ayer subía el Tourmalet haciendo eses. Podéis verlo en esta foto, a falta de dos kilómetros para la cumbre. Pero si miráis la clasificación, ya no encontraréis su nombre.