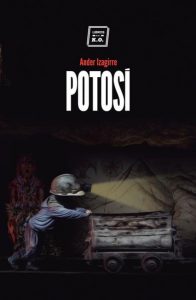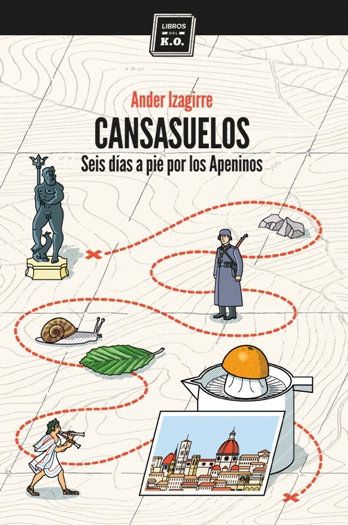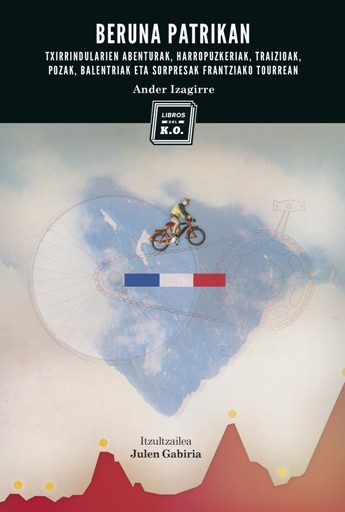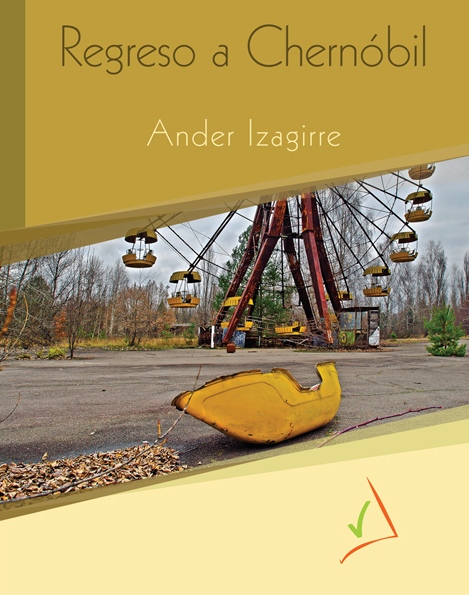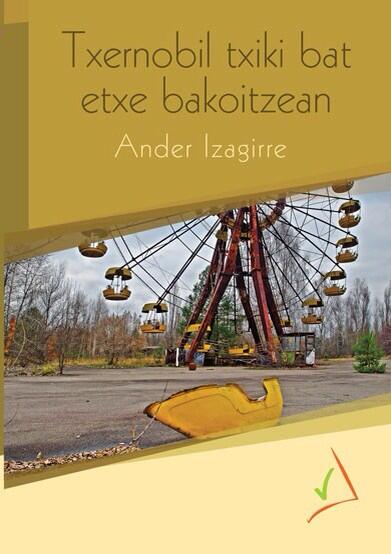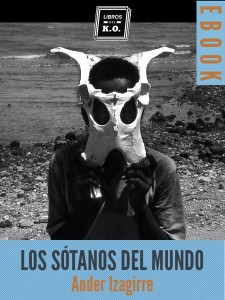Cuatro columnas
Dejo aquí cuatro columnas de las que publico todos los jueves en la contra de El Diario Vasco.
SEÑORAS (8 de marzo)
Un crítico se preguntó en Twitter qué hacían unas señoras en la cola para ver una película sobre el colonialismo en África, dentro del festival donostiarra de Cine y Derechos Humanos. Las nombraba con sorna: qué hacen aquí, decía, “unas señoras del Príncipe”. En tiempos se publicaron artículos jocosos sobre los grupos de señoras mayores que van al cine Príncipe, sobre sus supuestos gustos y actitudes. Algunos decían que las trataban con simpatía y respeto por su fidelidad cinéfila, y así será, pero a menudo esa etiqueta chorrea displicencia y prejuicios.
Lo recordé porque la semana pasada di una charla en Helduen Hitza, una asociación de mayores de 55 años. Como ocurre en estos casos, la sala estaba repleta con unas ochenta personas entusiastas. Me tuvieron dos horas, me apretaron con preguntas afiladas sobre Bolivia, el capitalismo minero, el cooperativismo, Evo Morales, el trabajo infantil, las oenegés, la crisis del periodismo, no sé cuántos asuntos más, y tuvimos que dejarlo porque algunos se iban a clase de euskera. A esas charlas suelo llevar tres o cuatro libros y siempre me los compran, me preguntan en qué librerías pueden encontrarlos o si me parece bien que los encarguen en las bibliotecas de sus barrios. Me piden el correo, me preguntan por asociaciones con las que colaborar, quieren referencias de libros y pelis. Al marcharme, vi su programa para los siguientes días: visita guiada a una exposición de pintura en San Telmo, conferencia sobre microbios, senderismo por Izarraitz, foro de reivindicaciones feministas, certamen de relatos cortos. No conozco ningún público más interesado, activo y exigente que estos señores y estas señoras, sea cual sea el tema, y me apunto su lección discreta: prejuzgar poco, preguntar mucho.
SEIS HORAS (1 de febrero)
Cada vez que se acerca el primer sábado de febrero, me pincha la nostalgia: añoro las Seis Horas de Euskadi.
Pasé la infancia dando vueltas al velódromo de Anoeta, aprendiendo muchas cosas. Aprendí a concentrarme en la rueda delantera, a pedalear hombro con hombro, a coordinar los relevos, a pegarme tortazos, a apretar un poco más, un poco más, un poco más. Una vez al año venían campeones del mundo, ganadores del Tour, reyes de los velódromos europeos, y volaban en la pista, en nuestra mismísima pista.
Ahora veo toda una trayectoria biográfica, desde la primera vez que me llevó mi padre a las Seis Horas, con seis años, hasta las últimas ediciones, ya con treinta y pico. En la primera, en 1982, dos chavales guipuzcoanos vestidos de blanco, Cabestany y Lekuona, ganaron a las figuras internacionales. Volví a casa impresionado: aprendí que nosotros también podíamos, quizá, quién sabe, algún día. Un cuarto de siglo más tarde, íbamos a las Seis Horas en cuadrilla y sacábamos una pancarta con el nombre de otro ciclista de casa, porque era amigo nuestro, y nos emocionaba verlo peleando en los peraltes. Hombre, íbamos madurando y ya intuíamos ciertas normas: alguno de los ciclistas locales ganaba casi siempre una de las pruebas menores, pero aplaudíamos igual de contentos. Hasta que nuestro amigo lanzó un lejanísimo sprint de vuelta y media con todos los favoritos a su rueda, mantuvo una resistencia heroica que nos pareció un poco rara, cruzó la meta, alzó los brazos, el velódromo rugió, y nosotros, adultos de golpe, en lugar de airear la pancarta, la recogimos con apuro. Avergonzarse un poco cuando ganan los nuestros fue otra lección, y no de las menores, que aprendimos en el velódromo.
FUGAS (22 de febrero)
Me estaba acostumbrando a la épica de reality show que se extiende entre korrikalaris, ciclistas, montañeros; a las pruebas que quieren convencer a sus participantes de que son héroes, exploradores, campeones –antes terminaban una carrera, ahora conquistan un rango: son finishers–; a la palabrería de la superación personal, a los vídeos con timbales y tatachanes. Pero llegó La Fuga Trail.
En 1938, 795 presos huyeron del Fuerte de San Cristóbal, los soldados franquistas los persiguieron por los valles pirenaicos y mataron a más de doscientos. El Gobierno de Navarra ha trazado un sendero de 53 km con paneles que explican la masacre. Estupendo. Estos recorridos por la memoria necesitan pausa, por eso no me gustó que anunciasen una carrera –perdón: un ultra trail–, pero oye: tenían derecho. Lo que me chirriaba, como uñas rascando una pizarra, era la retórica. Los organizadores -“deportistas curtidos en mil batallas”- colgaron un vídeo con atletas que huían entre sirenas por el bosque, mirando atrás como si los persiguieran. No explicaban nada sobre asesinos y víctimas, decían que 206 personas “perdieron la vida” y presentaban a los fugitivos como una especie de pioneros del deporte de aventura: “Solo uno de cada tres tuvo el coraje de lanzarse al monte”, “mostraron constancia y destreza: la esencia del trail running”. Uno de los patrocinadores era el Ejército, eso encendió protestas y anteayer suspendieron la carrera. Recordé que el Ejército anda recuperando los búnkeres de la década de 1940 en el Pirineo y que un teniente coronel declaró su admiración por esas obras: “Debió de ser muy duro hacerlas”. Ni palabra sobre los miles de presos forzados que las levantaron. Hay discursos que trabajan a favor del silencio.
TAMBORES DEL 93 (18 de enero)
Solemos discutir por la fecha, por los detalles, por el recuerdo de algunos episodios de nuestras vidas. Pero muchos donostiarras disponemos de referencias rigurosas: sé que era tal día, porque fue cuando mataron a fulano.
Lo hemos discutido entre amigos, y yo sé, sin ninguna duda, que la primera tamborrada adulta en la que participamos fue la de 1993, poco antes de cumplir los 17. Lo sé, porque unos minutos antes de la medianoche del 19 al 20 de enero, cuando ya estábamos formados, los tamborreros nos apartamos para dejar paso a una ambulancia que intentaba atravesar la calle 31 de agosto, abarrotada. No supimos qué ocurría. Tocamos tres horas por la Parte Vieja y supongo que entre la gente empezó a circular la noticia del asesinato. Esa noche llevábamos un crespón negro en el brazo, por la muerte reciente de dos miembros de la tamborrada -por esas muertes quedaron suficientes plazas libres para que saliéramos los cuatro amigos que empezábamos-. Y cuando llegamos a la plaza de la Constitución, un chaval borracho y agresivo se acercó a un compañero de la tamborrada, a un gigante barbudo que tocaba el barril, le agarró el crespón negro y le preguntó si lo llevaba por su puta madre. El gigante barbudo, una especie de Bud Spencer, le pegó un puñetazo en la cara que lo tumbó. Era mi primera tamborrada y pensé que la cosa era más intensa de lo que suponía.
Al despertar al día siguiente, supe que aquella ambulancia iba a buscar a José Antonio Santamaría, padre de tres hijos, asesinado por ETA de un tiro en la nuca durante la cena de la víspera de San Sebastián en la sociedad Gaztelupe. La fiesta siguió todo el día.