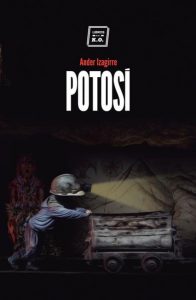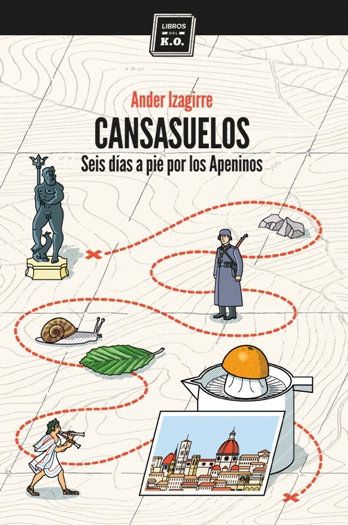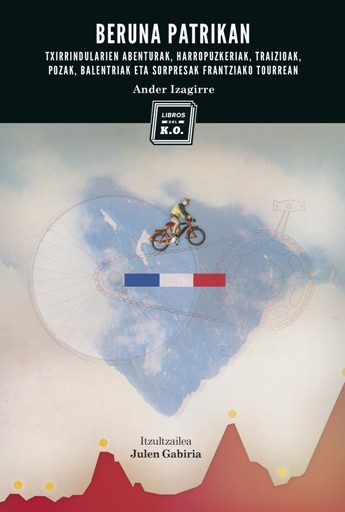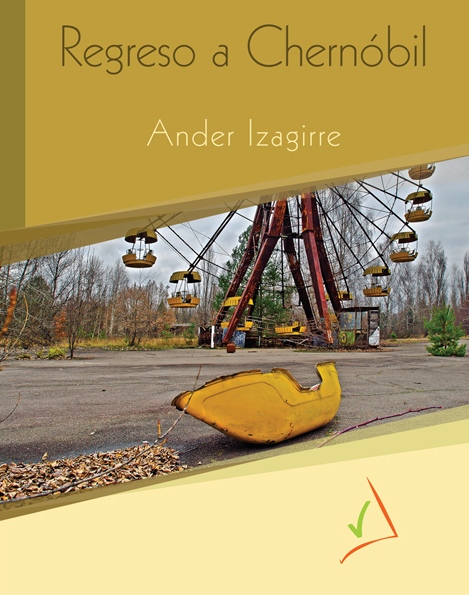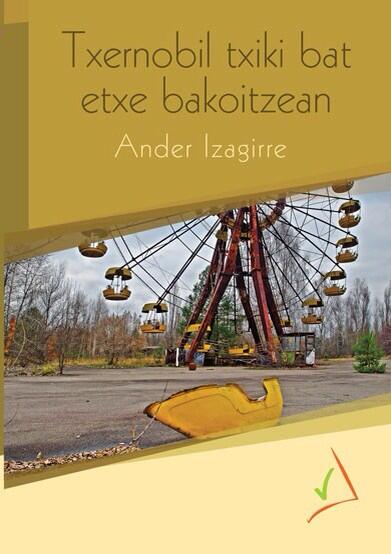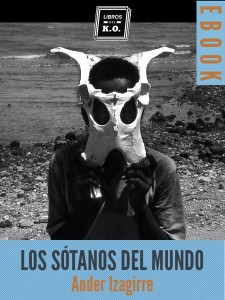Archivo septiembre 2014
Para dejar de mirarse
Una profesora universitaria pone a sus alumnos a mirar una vela y se desata un cachondeo gigante en Twitter.
Mi amiga Bea, profesora de Periodismo, escribe esto:
«Yo pongo a mis alumnos a mirar una fruta. Igual me están poniendo verde en Twitter, lo mismo me da. A los que se ríen o critican este tipo de ejercicios les invito, de corazón, a pasarse por clase esta semana. Si para que dejen de mirarse y pensarse (y contarse) tengo que ponerlos a pelar mandarinas, bienvenido sea. Dejaré para más adelante la crónica internacional.
Tengan paciencia, señores, tengan paciencia. Mientras, describan una naranja en 600 palabras (o quédense quietos diez minutos mirando una vela). Ahí les quiero ver».
La negrita es mía.
Para salir de este velódromo del ombligo y aprender a mirar fuera, para que dejemos de mirarnos, de pensarnos y de contarnos todo el rato, para apagar de vez en cuando todo este ruido, añado algunas historias de personas que saben callarse y observar. Y, por tanto, entienden mejor y cuentan mejor. Copio ‘La Sirenita (retrato al plastidecor)’, una entrada de este blog de hace tres años:
«Nunca he apurado tanto un equipaje como cuando Josema y yo salimos en una moto modesta a darle la vuelta a media Europa (desde San Sebastián hasta Nordkapp, en la punta norte de Noruega, y vuelta por los países bálticos: Buscando el norte, 1999). En la moto íbamos tan justos de sitio que decidimos llevar como toda cubertería una cuchara y un tenedor, en cuyo uso nos íbamos alternando, con la emoción de esperar a quién le tocaría la cuchara la noche en que cenábamos huevos fritos.
A pesar de semejantes apreturas, Josema metió en su mochila un elemento superfluo: un paquete de pinturas plastidecor. Él, conviene destacarlo, no dibuja nunca salvo cuando va de viaje. Y lo hace con la habilidad de un macaco.
Cuando llegamos a Copenhague, visitamos la famosa estatua de La Sirenita. Varias docenas de turistas le sacábamos fotos y muchos posaban delante de ella, mientras dos chicas vestidas de bailarinas de cancán repartían entre el gentío publicidad de un museo erótico. Josema me pidió el cuaderno, se sentó en el muro, sacó los plastidecor y se tomó su tiempo para pintar La Sirenita:
 Josema no es dibujante ni escritor pero sí uno de los observadores más agudos que conozco. Las postales que me envía son, para mí, uno de los subgéneros más interesantes de la literatura de viajes. Con letra apretadísima, están plagadas de detalles en los que nadie más se fijaría -las cualidades del mármol travertino, el remoto origen del granito con el que está construido el Empire State, las extrañas variaciones de los platos combinados en los bares próximos al estadio del Rayo Vallecano, las piernas distorsionadas en los cuadros de su admiradísimo El Greco-. Y siempre incluyen un dibujo; por ejemplo, el de la torre del Big Ben: Josema descubrió con gran conmoción que el reloj más famoso de Londres no tenía segundero, un hallazgo que desencadenó sus reflexiones sobre el mito de la puntualidad británica (“¡pueden llegar 59 segundos tarde y presumir de ser puntuales!”).
Josema no es dibujante ni escritor pero sí uno de los observadores más agudos que conozco. Las postales que me envía son, para mí, uno de los subgéneros más interesantes de la literatura de viajes. Con letra apretadísima, están plagadas de detalles en los que nadie más se fijaría -las cualidades del mármol travertino, el remoto origen del granito con el que está construido el Empire State, las extrañas variaciones de los platos combinados en los bares próximos al estadio del Rayo Vallecano, las piernas distorsionadas en los cuadros de su admiradísimo El Greco-. Y siempre incluyen un dibujo; por ejemplo, el de la torre del Big Ben: Josema descubrió con gran conmoción que el reloj más famoso de Londres no tenía segundero, un hallazgo que desencadenó sus reflexiones sobre el mito de la puntualidad británica (“¡pueden llegar 59 segundos tarde y presumir de ser puntuales!”).
Tres años después de ver a Josema pintando La Sirenita con plastidecores, leí El arte de viajar, de Alain de Botton. Lo cité aquí mismo hace pocos días: en aquel párrafo De Botton decía que viajar en solitario es ventajoso, porque la presencia de otros compañeros nos cohíbe, nos hace actuar dentro de la normalidad que se nos supone, y así frena algunos arrebatos y algunos intereses que pueden nacer espontáneamente de nuestra curiosidad. Si os fijáis, De Botton terminaba ese párrafo dibujando el escaparate de una ferretería que le había entusiasmado.
En su libro habla de John Ruskin, escritor inglés del siglo XIX, quien reflexionaba sobre la tendencia humana a responder a la belleza, sobre el deseo de poseerla y la necesidad de comprenderla. Ruskin daba clases de dibujo y no le importaba que sus alumnos tuvieran una técnica mediocre: “No he pretendido enseñarles a dibujar sino tan sólo a ver“, les decía. “Dos hombres caminan por el mercado de Clare. Uno de ellos sale por el otro extremo ni un ápice más sabio que cuando entró; el otro repara en un poco de perejil que sobresale por el borde de la cesta de una mantequera y lleva consigo imágenes de belleza que incorpora en más de una ocasión en el transcurso de su trabajo cotidiano. Quiero que ustedes vean las cosas de esta manera”.
“A Ruskin le resultaba desolador lo poco que solía fijarse en los detalles la gente”, escribe De Botton. “Deploraba la ceguera y la premura de los turistas modernos, especialmente de aquellos que se jactaban de recorrer Europa en tren en una semana: `No habrá cambio de lugar a 160 kilómetros por hora capaz de incrementar un ápice nuestra fortaleza, nuestra felicidad o nuestra sabiduría. En el mundo siempre hubo más de cuanto las personas alcanzaron a ver con su paso tan lento. No lo verán mejor por más que se apresuren. Las cosas realmente valiosas son cuestión de visión y pensamiento, no de velocidad’”.
Cuando empezaron a aparecer las primeras cámaras fotográficas, a Ruskin le entusiasmaron. Pero pronto “se percató del diabólico problema que planteaba la fotografía para la mayor parte de quienes la practicaban. Más que usar la fotografía como suplemento para la visión activa y consciente, la empleaban como alternativa, prestando menos atención que antes al mundo, confiados como estaban en que la fotografía les garantizaba automáticamente su posesión”.
“La auténtica posesión de una escena”, sigue De Botton, “pasa por realizar un esfuerzo consciente para reparar en sus elementos y comprender su construcción. Podemos ver la belleza con la suficiente nitidez con sólo abrir los ojos, pero la pervivencia de esta belleza en la memoria depende del grado de intención de nuestra manera de captar. La cámara enturbia la distinción entre mirar y percatarse. Puede brindarnos la opción del auténtico conocimiento, pero puede tornar superfluo el esfuerzo de adquirirlo. Sugiere que hemos hecho todo el trabajo con el simple hecho de tomar una fotografía, mientras que la auténtica ingestión de un lugar, como por ejemplo un bosque, plantea una serie de interrogantes como `¿cuál es la conexión entre los troncos y las raíces?’, `¿de dónde sale la niebla?’, ‘¿por qué unos árboles parecen más oscuros que otros?’. Esas preguntas están implícitamente formuladas y respondidas en el proceso de dibujar.
“Por pésimo que sea, el dibujo de un objeto nos hace pasar súbitamente de una borrosa percepción de su aspecto a una conciencia precisa de sus partes integrantes y de sus particularidades. (…). Otro beneficio que podemos obtener del dibujo es una comprensión consciente de las razones de la atracción que sentimos hacia ciertos paisajes y ciertas construcciones. Hallamos explicaciones para nuestros gustos. Sabemos detectar de dónde surge el poder de una escena que nos impresiona. Pasamos del escueto ‘me gusta’ al ‘me gusta porque’…”.
Josema viaja mucho, nunca lleva cámara de fotos y sigue dibujando en todas las postales que envía. Recuerda y saborea sus viajes con una precisión y una intensidad que a mí me llenan de envidia».
4Infernuan bizitzeko bi modu
Luigi Ciotti apaiza plazan sartu zen, inguruan bost bizkartzain zituela, eta jendetzak hiru minutuko txalo zaparrada eskaini zion. Mahaian eseri, mikrofonoa hartu eta ia agurtzeko astirik hartu gabe, esaldi ozen bat bota zuen: «Italian daukagun arazo okerrena ez da Mafia! Italian daukagun arazo okerrena gu geu gara, gure kontzientzia eta gure hitzak!». Jendeak beste txaloaldi luze bat jo zuen. Mantuako plaza nagusian ospatu zen ekitaldia (Italia), literatur jaialdi handi batean, iraileko lehen astean.
Egun gutxi lehenago jakin zenez, poliziak elkarrizketa bat grabatu zion Totò Riina buruzagi mafiosoari, kartzelan kide batekin paseatzen ari zela: «Ciotti hori ere akabatu egin behar dugu, Puglisi beste apaiz hura bezala».
Hemen jarraitzen du, Gaur8 gehigarrian.
cerradosLos mineros muertos animan al Real Potosí
Estos párrafos son un avance de ‘Los mineros muertos animan al Real Potosí’, el texto que publico en septiembre en el número 8 de la revista Jot Down en papel:
-La mina es territorio muy negro. Mejor que las mujeres no entren. Solo es para hombres recios, bien recios, los hombres que quiere la Pachamama -dice Mario González-. Si una mujer entra, unos días más tarde, cuando le viene la siguiente menstruación, la veta de mineral desaparece. La Pachamama esconde la veta, por puros celos.
González es minero viejo, una categoría improbable en Bolivia. A los 59 años no le queda ningún compañero de su edad. Él está vivo, dice, porque nunca fue codicioso. Nunca trabajó temporadas largas. Nunca veinticuatreó. Es decir: nunca hizo turnos de veinticuatro horas bajo tierra. Salía al mundo, dejaba que los pulmones respiraran aire puro, que se le limpiaran de polvo, y nunca estuvo allá dentro cuando una bolsa de gas asfixiaba a sus compañeros o un derrumbe los aplastaba. Aún así, tiene la sensación de que ha jugado muchas papeletas con la muerte y de que no debe arriesgarse más. Se retira. Es un hombre respetado, los demás mineros hablan de él con cierta veneración por su supervivencia inverosímil, y lo acaban de elegir vicealcalde del campamento minero Siglo XX, en la ciudad de Llallagua, en el departamento de Potosí.
González mide poco más de metro y medio. Aun así, tiene que agacharse y caminar doblado para no golpear con el casco las vigas de eucalipto que sostienen la galería. En la oscuridad de la mina, territorio negro, su lámpara proyecta una cuña de luz. Se detiene para mostrar una viga podrida, doblada en uve bajo el peso de la montaña.
-Treinta años que no se cambian. Ganamos nomás para sobrevivir y nadie tiene dinero para invertir en seguridad. Explotamos una parte, rezamos para que no se caiga y luego vamos a otra parte. Hay hartos derrumbes.
González avanza con rapidez por la galería, se agacha, se yergue, repta a cuatro patas, se vuelve a levantar.
-Yo camino ágil. Los compañeros que quedan vivos están todos con mal de mina, con silicosis. En la cama. Mi vecino no puede dar cuatro pasos sin su botella de oxígeno.
Las mejillas de González son cobrizas, de piel lisa y tirante, pero tiene los ojos enmarcados por surcos profundos, como una máscara de cuero viejo. Cuando cuenta alguna historia terrible, sonríe un poco por pudor y los ojos se le hunden entre las arrugas, pequeños, rojizos como brasas, muy vivos.
Su hijo Federico empezó a trabajar en la mina con 13 años. Un día, mientras ayudaba a un perforista que taladraba la pared, el suelo se hundió bajo sus pies. Apenas cayeron unos metros, arrastrados en un turbión de rocas, y pudieron trepar de nuevo hasta la galería. El perforista y el niño Federico salieron corriendo. Aún corrían cuando un estruendo sacudió la montaña y un vendaval de polvo los alcanzó y los tiró de bruces al suelo. Detrás de ellos, la galería entera se vino abajo. El niño Federico salió rebozado de sangre y polvo. No quiso entrar nunca más a la mina y pidió trabajo en las obras de un edificio, donde se dedicó a acarrear ladrillos y sacos de cemento, al aire libre.
González se detiene y espera unos segundos en silencio. Se escuchan goteos, el rumor subterráneo de la montaña, los susurros de las rocas. Se gira despacio, barre la galería con la luz del casco y de pronto ilumina una figura humana, la de un hombre sentado contra la pared, con los ojos desorbitados y una sonrisa desquiciada. Es el diablo. Un diablo de arcilla, con cuernos revirados y una boca ancha, estirada de oreja a oreja, en la que se sostienen una docena de cigarros consumidos. González se acerca sonriendo, enciende otro cigarro y se lo coloca con delicadeza en las fauces.
-El Tío -dice.
El Tío es el espíritu que gobierna las profundidades, el compadre de los mineros, el patrón que fecunda a la Pachamama, a la madre tierra, para que produzca vetas de mineral. Cuando está satisfecho, hace que las vetas afloren; cuando se enfada, provoca derrumbes. Este Tío de arcilla tiene el regazo cubierto por cajetillas de tabaco, garrafas de alcohol puro y una maraña de serpentinas, confetis y hojas de coca que los mineros le lanzan durante las challas -los agradecimientos-. Sonríe con las piernas abiertas, luciendo su atributo principal: un gran pene erecto.
González desenrosca una botella de medio litro de alcohol Guabirá de 96 grados, el que beben los mineros en las pausas del trabajo, solo o mezclado con un poco de zumo de naranja o de agua y azúcar. Se acerca a la boca del Tío y le vierte un chorro por el gaznate. El alcohol brota por la punta del pene y González suelta una carcajada.
-Un día vino de visita la viceministra Álvarez, viceministra de Minería. A ella la dejamos entrar pero le dije: tiene que besarle la punta del miembro, señora, para que una mujer entre a la mina primero tiene que besarle la punta del miembro al Tío. Se agachó y le dio un beso.
González ríe y sigue galería adentro.
9Un passista no tiene alternativa
«Un passista no tiene alternativa. Debe llegar al pie del muro con diez minutos de ventaja por lo menos. Así lo subirá a pie, empleará un cuarto de hora más que quienes lo escalen en bici, llegará a la cima con cinco minutos de retraso y todavía tendrá alguna esperanza». Palabras de Gino Bartali sobre el muro di Sormano, trazado y asfaltado en 1960 exclusivamente para atormentar a los ciclistas en el Giro de Lombardía. Longitud: 1,7 km. Pendiente media: 17%. Pendiente máxima: 25%.
Fotos: dos mías y dos del extraordinario Museo del Ciclismo de la Madonna del Ghisallo.
cerrados