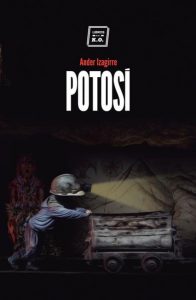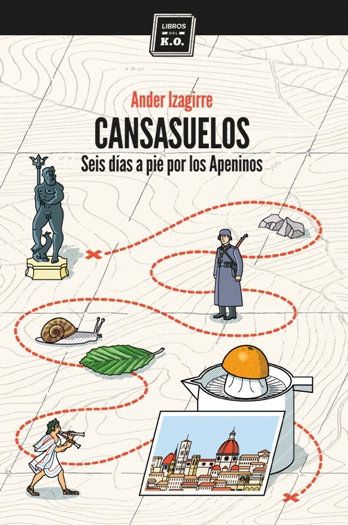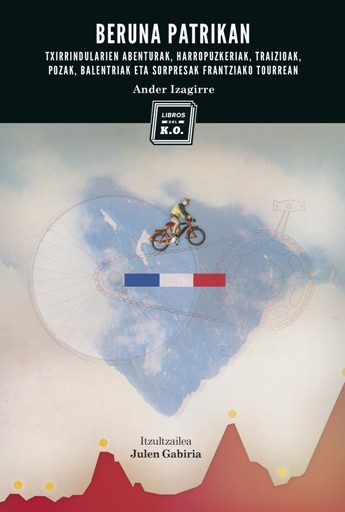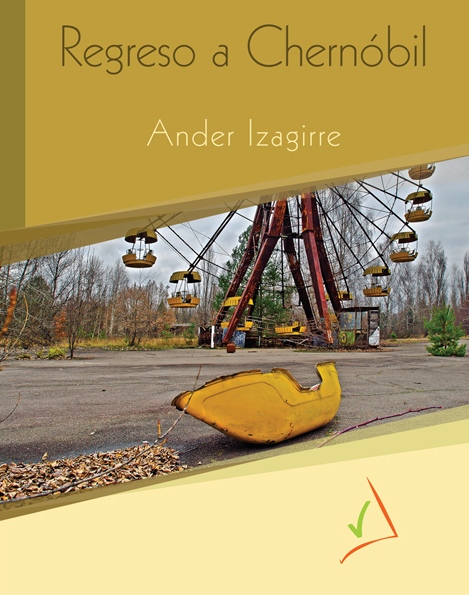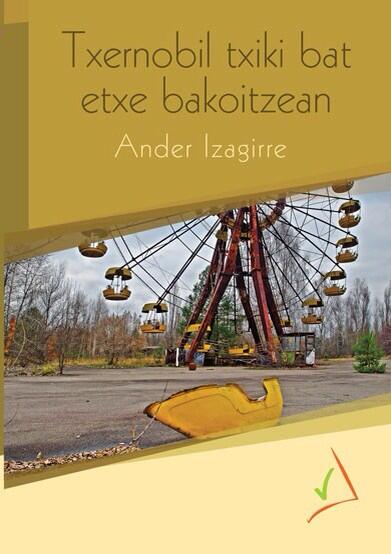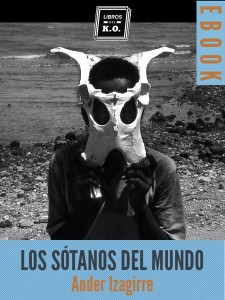La Puebla de Híjar
De Belchite a Tortosa por el fondo del mar
Dormimos en un pequeño pinar de Belchite y a las arañas les bastó una noche para tejer sus telas en nuestras bicis. Daba pena romperlas, intentamos dialogar para que se subieran a las alforjas y vinieran con nosotros, pero nada, las arañas se enredan y se enredan, no hay manera de entenderse con ellas. Andan a lo suyo. Como nosotros, claro.
Dormimos a quinientos metros del pueblo destruido durante la Guerra Civil, guardo alguno de los relatos para más adelante.
A partir de Belchite cruzamos unos secarrales infinitos. Son los fondos salados de un mar antiguo que se vació cuando se abrieron las montañas costeras y las aguas fluyeron hacia el Mediterráneo, como hace ahora el Ebro para drenar toda esta cuenca. Pedaleamos una recta de veinte kilómetros, hasta un cruce para tomar en diagonal la siguiente recta de otros veinte kilómetros. En estas tierras pardas se alzan los altísimos molinos eólicos, con sus aspas gigantescas girando en un cielo casi blanco de puro sol, y a sus pies aparecen, muy de vez en cuando, granjas de adobe desmoronadas. Es una visión entre futurista y decadente, parecen las ruinas de alguna colonia marciana fracasada.
En La Puebla de Híjar tomamos una vía verde muy prometedora: la vieja vía ferroviaria del Val de Zafán, que conectaba la línea Barcelona-Zaragoza con Tortosa, ya casi en el mar. El primer tramo se nos hizo muy pesado. El firme no es muy firme, es gravilla gruesa, a veces una bruta alfombra de pedruscos, por los que íbamos traqueteando y con viento fuerte en contra, muy lentos. Necesitamos dos horas para recorrer unos veinte kilómetros hasta Puigmoreno y llegamos agotados a Alcañiz, fin de nuestra quinta etapa.
A partir de Alcañiz el asunto mejoró. Dejamos atrás los secarrales y nos metimos por unas colinas calizas cubiertas de pinos, carrascas y enebros, con petachos de olivos y almendros, con mariposas blancas que nos hacían cosquillas en la nariz. En Valdealgorfa, cuando solo aspirábamos a un bocata de tortilla, comimos en El Claustro unos raviolis rellenos de crema de setas que ya nos anticipaban la Toscana. Los digerimos pedaleando a la fresca por el túnel del Equinoccio: una vieja galería ferroviaria de 2,2 km que atraviesa el meridiano cero. En los equinoccios, el sol atraviesa este túnel de boca a boca, de hemisferio a hemisferio. Así pasamos al otro lado del mundo sin salir de la provincia de Teruel. Suena bien como lema para un viaje.
Teruel existe mucho: en dos hemisferios a la vez.
Entre pinares y vegas, la vía verde es cada vez más cómoda y más bonita. La única pega es que el tren tenía estaciones –ahora casi todas arruinadas- que quedaban a varios kilómetros de los pueblos, así que conviene desviarse de vez en cuando, por ejemplo para bajar a Valderrobres y darse un chapuzón en el río Matarraña a los pies del tremendo castillo gótico.
Repito las deformaciones del viajero en bicicleta: se encuentra con el castillo gótico de Valderrobres y piensa: por fin un tramo protegido del maldito viento en contra de los últimos días, qué alivio de cincuenta metros, viva el arzobispo, más grande lo tenía que haber mandau hacer.
En esta comarca del Matarraña veíamos ya la imponente muralla de calizas y pinos que nos separaba del Mediterráneo. Desde Lledó, donde pasamos la noche en nuestra amiga y magnífica Casa de las Letras, cruzamos ya a Tarragona y gozamos en el tramo más dulce de todo el viaje: un suave descenso de treinta kilómetros por los túneles y por el camino bien apisonado del antiguo tren, asomado a las peñas, los barrancos, los arroyos y los manantiales del parque dels Ports.
Desembocamos en el Ebro, aquí tan ancho y poderoso, justo donde rompe la barrera montañosa para salir al Mediterráneo. Por un oasis de frutales, huertas y palmeras llegamos a Tortosa. Terminaremos esta parte del viaje en un paisaje que me fascina desde crío: el delta del Ebro. Y ya he quedado con un arrocero peculiar para que dé un paseo por los arrozales.
Pero antes dejamos las alforjas en Tortosa para subir al Mont Caro, un puerto espectacular que sube 1.400 metros de desnivel entre murallones calcáreos, con vistas sobre la vega verde del Ebro. Los últimos 13 kilómetros rozan el 9% de pendiente media. En la cima esperábamos tremenda panorámica sobre el delta. Os dejo la foto y vosotros hacéis las metáforas sobre la vida.
Bueeeeno: la nube solo estaba enredada en la cima. Hasta allí la subida al Mont Caro se veía espectacular, con el Ebro mil y pico metros más abajo. Estamos muy a favor de la caliza: pensar que estas moles son polvillo de conchas y caparazones de bichos marinos acumulados en el fondo del mar durante millones de años…
En el delta, en cambio, no hay ni una sola piedra en 320 kilómetros cuadrados. Es un territorio de sedimentos arrastrados por el Ebro, una inmensa planicie que se adentra en el mar, un fin del mundo en el que los nativos viven de puntillas, mientras el suelo se hunde y las olas amenazan con tragárselo todo. Bajaremos a recorrerlo.
5