Las chanclas
Bunjaer Larkin se fue a pasar la tarde en la playa. Se quitó las chanclas, se sentó sobre la arena, muy cerquita de la orilla, y allí se quedó, pasmado, mientras el sol caía poco a poco sobre la línea del horizonte y sus rayos agonizantes reverberaban en las olas.
Pensaba en cosas brillantes que sólo a él se le ocurrían, como por ejemplo que el Sol, cuando se oculta, no es que se vaya a la cama a descansar, sino que empieza un nuevo turno de trabajo, en otra parte del mundo. «El Sol es el trabajador más ardoroso del mundo, el que más suda para ganar el pan y el peor pagado. Cómo debe quemar eso», pensaba, a la vez que introducía la palma de la mano derecha en la arena y excavaba pequeños hoyuelos.
El Sol ya apenas se veía. Sólo unos trazos rojos que se iban hundiendo bajo la superficie del agua. Larkin estaba cubierto de la arenilla que se caía de su mano cuando hacía los hoyuelos. Y se hartó de estar en la playa. Se levantó. Arrojó sus chanclas al agua muy cerquita de la orilla para limpiarlas y poder irse a casa. Las chanclas flotaban como barquitos. Se inclinó para recogerlas, pero se desplazaron unos centímetros y tuvo que dar un pasito para poder recogerlas, pero de nuevo, se volvieron a alejar otro centímetro. Larkin se rió socarronamente de la osadía de sus chanclas, e intentó una vez más agarrarlas, con el mismo resultado. Lo que parecía un juego al principio, empezó a desquiciar a Larkin, que no lograba recuperar sus chanclas y cada vez se alejaban más y más de la orilla. Cuando se giró hacia atrás para situarse con respecto a la playa, ya no se veía tierra por ningún lado. Estaba en medio del océano, a oscuras, perdido, a un centímetro de sus chanclas.






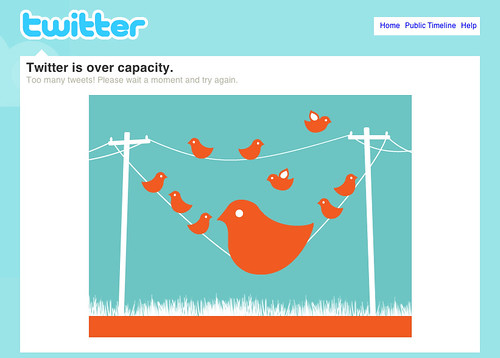




 Este blog es obra de Allendegui, un periodista navarro que emigró hace más de una década para hacer las Américas, y todavía no las ha terminado. Sus anacrónicas hablan por sí mismas, después de intensas sesiones de logopedia. También han ganado premios, como el
Este blog es obra de Allendegui, un periodista navarro que emigró hace más de una década para hacer las Américas, y todavía no las ha terminado. Sus anacrónicas hablan por sí mismas, después de intensas sesiones de logopedia. También han ganado premios, como el 




