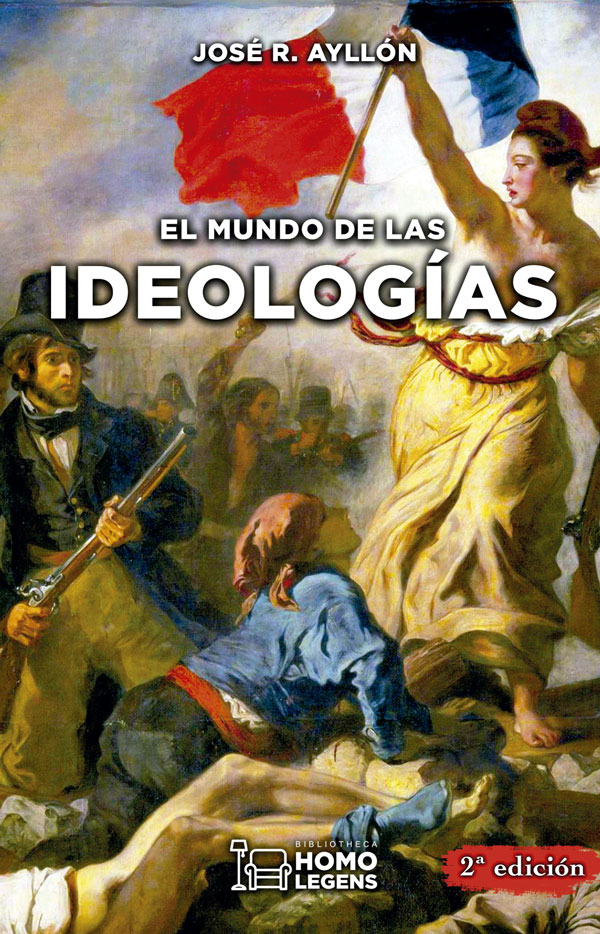Ana Frank en Haití
Tras el terremoto, la capital de Haití es un infierno iluminado por la condescendencia del sol. Por eso, si Dios tuviera cuello, algunos no dudarían en estrangularle ahora mismo. ¡Cómo es posible que haya permitido semejante catástrofe!
Sin embargo, otros –y lo escribo pensando en Eliot, Lewis, Teresa de Calcuta, Ernst Jünger, Frossard, Karol Wojtila o Chesterton-, después de haber sufrido en sus carnes los Haitís de Auschwitz, Hirosima, el Gulag soviético y las Guerras Mundiales, le consagraron sus inteligencias y sus corazones, sus afanes y sus días. Ya decía Viktor Frankl que el ser humano ha inventado las cámaras de gas y, al mismo tiempo, ha sido capaz de entrar en ellas con paso firme, musitando una oración.
Pienso también en criaturas como Ana Frank, tres años escondida con otros siete judíos, casi ratas en una madriguera. Pero en ese escondrijo Ana se enamoró de Peter, y el descubrimiento del amor inspiró en su Diario páginas maravillosas y afirmaciones inesperadas: “Mi vida aquí ha mejorado mucho, muchísimo. Dios no me ha dejado sola, ni me dejará”. Una noche, antes de dormirse, le asalta el recuerdo vivísimo de Hanneli, una de sus mejores amigas, que había sido llevada por los nazis. Al día siguiente, la chiquilla escribe: “Dios me ha dado más de lo que merezco y, sin embargo, cada día me hago más culpable. Cuando pienso en los demás, me pasaría el día llorando. No me queda más que pedir a Dios el milagro de salvar aún algunas vidas”.
El 4 de agosto de 1944, policías de las SS detuvieron a los ocho escondidos, los separaron y los enviaron a campos de concentración. Relatos de supervivientes nos permiten sorprender algunas instantáneas de los últimos días de Ana Frank. La señora de Wiek la recuerda en Auschwitz, en la puerta del barracón, mirando el camino por donde se empujaba a un grupo de gitanas, completamente desnudas, hacia el horno crematorio. “Ana las seguía con los ojos, llorando. Y lloró también cuando desfilamos ante los niños húngaros, unos niños que esperaban desde hacía doce horas, desnudos bajo la lluvia, el turno para pasar a la cámara de gas. Recuerdo que me dio con el codo y me dijo: -Fíjate en sus ojos. Y lloraba, mientras a la mayoría de nosotras hacía ya mucho que se nos habían agotado las lágrimas. También la estoy viendo con la cabeza rapada y sus grandes ojos negros, sentada cerca de la cama de un chiquillo de doce años llamado David: Ana y él hablaban siempre de Dios”. Y lo mismo harían en Haití.