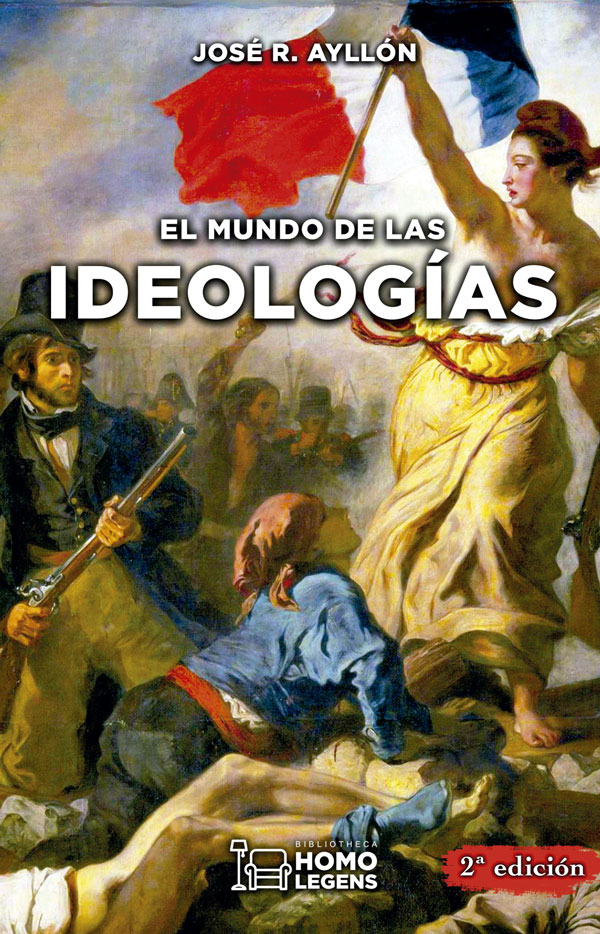El encanto de Ana
Confieso que la matraca del matrimonio gay me produce tanto respeto como el círculo triangular o el triángulo cuadrado: absurdos que, en todo caso, tendrán que demostrar sus defensores. Mientras tanto, prefiero seguir llamando al pan, pan y al vino, vino. Y seguir regalando, por Reyes, novelas que reflejen lo que todos sabemos y algunos despistados niegan: que un hombre, una mujer y unos hijos forman la más amable y necesaria de las creaciones humanas. Estos días he releído y regalado Señora de rojo sobre fondo gris, ese hermoso retrato que pinta Delibes de la vida y la muerte prematura de su mujer. ¿Cómo era Ana? Era menuda y morena, muy bien proporcionada. “Así cumplió 48 años, tan grácil y atractiva como cuando la conocí en el parque, a los dieciséis”. Tenía un gusto artístico notable y una gran afición a la lectura. Era equilibrada y perspicaz, imaginativa y sensible. “La zafiedad la humillaba hasta extremos indecibles”. Ana contagiaba alegría y “era imposible sustraerse a su hechizo”. Por eso, “cuando ella se apagaba, todo languidecía en torno”.
Al inicio de la novela encontramos una semblanza tan breve como elocuente: “Una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir”. Después nos enteramos de otro rasgo atractivo de su personalidad: donde Ana estaba, era el centro, y no por afán de protagonismo o reconocimiento, sino por voluntad de hacer agradable la vida a los demás. Dedicaba tiempo y el afecto a los más necesitados. Delibes dice que nunca faltaron en su vida viejos solitarios y un poco locos, “ancianos irreparables, a quienes la insolidaridad de la vida moderna había cogido desprevenidos. Se sentían perdidos en la vorágine de luces y ruidos, y daba la impresión de que ella, como un hada buena, iba tomándolos de la mano, uno a uno, para trasladarlos a la otra orilla”. Esa misma generosidad le llevaba a la benevolencia con todos, a no molestarse por pequeños o grandes agravios. “Era incapaz de rencores; menos aún de rencores vitalicios. La aburrían. Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo al dedo meñique para recordar que estábamos enfadados”.
Ana se casó muy joven y disfrutó de sus hijos. “Mientras erais bebés pasaba las horas muertas con vosotros en brazos, dibujaba con un dedo vuestros bostezos, las húmedas boquitas, y os estrechaba contra su regazo como si pretendiese meteros dentro de su cuerpo otra vez”. Tuvo un tacto especial con sus hijos adolescentes y disfrutó, “como si preparase su propia boda”, con los preparativos de las bodas de dos de sus hijas. Cuando nació su primera nieta, “cualquier motivo era bueno para desplazarse a Madrid. Su debilidad por los bebés aumentaba con la edad: Compréndeme, decía, diez años sin tener en brazos un bebé”. Y así, “cada mañana, al abrir los ojos, se preguntaba: ¿Por qué estoy contenta? E inmediatamente, se sonreía a sí misma y se decía: Tengo una nieta”. Por uno de esos avatares de la vida, con la nieta vinieron también también la enfermedad, los hospitales, la zozobra: un fondo frío y gris sobre el que destaca la calidad de una mujer cristiana que “disponía de unas llaves muy precisas para controlar el pasado y el futuro”, y que “sabía disfrutar del presente en toda su intensidad”. Así era Ángeles Castro, Ana en la novela y en el recuerdo agradecido de sus lectores.