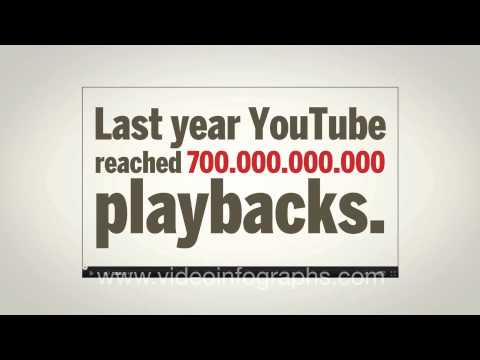Con los años he ido adquiriendo la creencia que las personas se dividen en dos grandes grupos: las que tenemos claro que nos equivocamos y las que creen que nunca lo hacen. A estos últimos les cargaba el muerto de la mayoría de nuestros males, empezando por las úlceras de estómago de origen laboral sui jéferis. Hasta ahí, nada nuevo bajo el Sol. Pero qué sorpresa la mía cuando con el trastear de la vida, y tras padecer las múltiples consecuencias de haberme relacionado personal y profesionalmente con algunos cenutrios de pacotilla -de los de salir corriendo a por una granada de mano y engullirla sin trago de agua que valga- me he visto en la obligación de incorporar una tercera clase de personajes a esa teoría de teletienda que me tricoté en mis horas más intelectuales (soy consciente de que abuso del plural). Sin duda, un castigo celestial por haberme apartado de la fe sin cursar la portabilidad preceptiva y escuchar la contraoferta. A ese tercer grupo de individuos, el más peligroso a todos los efectos, pertenecen los tipos que saben que también se equivocan pero creen que los demás somos gilipollas e incapaces de detectarlo. Los últimos datos del censo apuntan a que el número de afiliados a esta causa se ha disparado últimamente en la misma proporción que ha incrementado en número de votantes arrepentidos.
Son varios los ejemplares de esa calaña que me he tenido que tirar en cara en los últimos tiempos. Pero no todo lo que se deriva de ese contacto ha sido negativo para mí. Uno de los grandes logros que me ha permitido acariciar este desafío ha consistido en el desarrollo de una natural actitud pseudo-idiota, emergente ante el contacto directo con tales sujetos. Me pone tontorrón hacer creer a estos pavos que me estoy tragando su discurso sin masticar y repitiendo postre, hasta el punto de proponerles argumentos que justifiquen sus razonamientos más perversos y, rara vez, suficientemente elocuentes. Cuando les veo desaparecer por la puerta, crecidos en talla y peso por la tremenda enjabonada que les he dispensado, vuelvo al modo tonto no detectable –o en la reserva- y me felicito por la interpretación con una media sonrisa. Es muy posible que no se trate de un comportamiento del que se pueda presumir ante un tribunal, pero mientras esto esté montado así me temo que no me queda más remedio que seguir apostando por él si quiero que la nevera de casa no me cambie los yogures por escarcha.
Asociado al temperamento de estos listos de baja intensidad, me encuentro en muchos de los casos de estudio con garrulos ciclópeos con altas dosis de egocentrismo en vena. Mamones de destete tardío que canalizan sus miedos con el despotismo por bandera. Te descalifican en público, te miran por encima del hombro y de la catadura moral que atesoran, y coleccionan enemigos potenciales cada vez que dispensan su tarjeta de presentación. Para todos ellos tengo un mensaje: sois un panda de cretinos de mierda tan confiados en vuestras posibilidades como yo en vuestro envenenamiento por exposición prolongada a tanta imbecilidad. Quizá el tiempo os ponga en vuestro sitio, pero mientras eso ocurre yo me giño en vuestra cara cada vez que cortésmente os estrecho la mano. Porque, precisamente, lo cortés no quita lo valiente y mientras mis padres me pagaban una educación para no traicionar a mis raíces, vosotros ibais preparándoos el camino hacia un futuro brillante. En vuestro ataúd de oro, cerrado a cal y canto antes de que cualquier voluntario lance la llave al contenedor verde. Como los buenos ecologistas. La basura con la basura. Mientras, vuestras tarjetas de crédito se apilarán en el recipiente azul para el plástico. Sin embargo, procuraré guardaros en mi memoria para rescataros a menudo del olvido. Y será a diario, cuando puntualmente me pidan paso mis intestinos. Tanta paz llevéis como descanso dejéis.