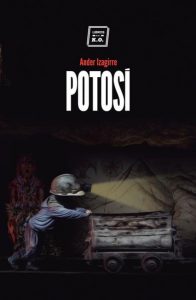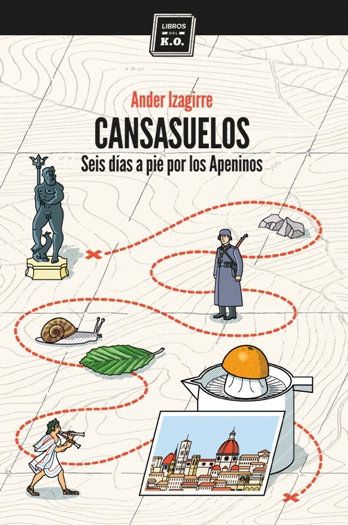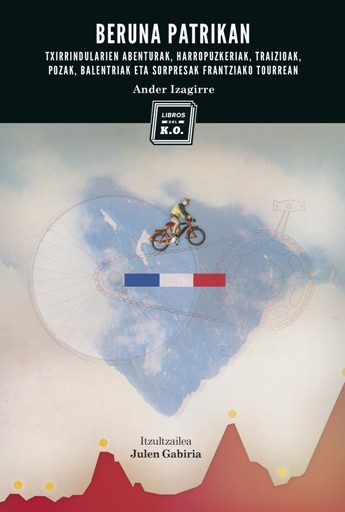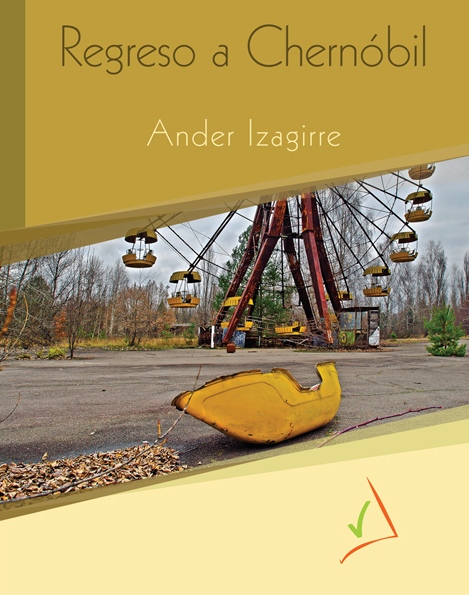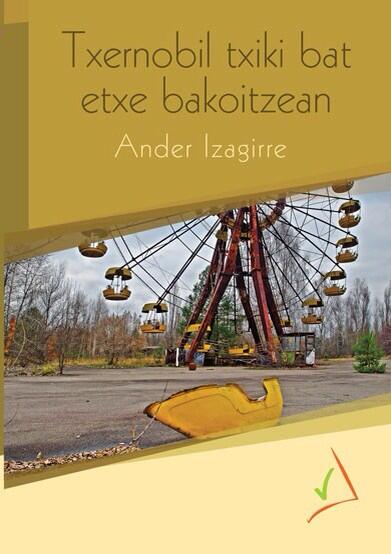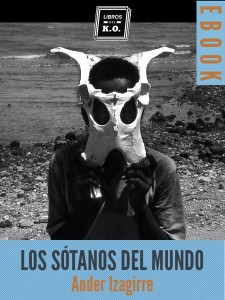McCARTHY Cormac
Por qué se marchan
(Publicado en la revista Elkar).
Muchos escritores de viajes -y algunos personajes de ficción viajera- se extrañan del impulso que les empuja al mundo. Y dedican las primeras páginas de sus relatos a intentar explicarlo. Así cultivan lo que John Steinbeck llamaba “el huerto de las excusas” de los viajeros, siempre fértil.
“Desde siempre han existido voces que han expulsado de lo confortable a los hombres, sin que éstos supieran nunca muy bien a qué carta quedarse, es decir, si podían sin riesgo desoír la llamada de las voces o si en el viaje les esperaba el mismo silencio trágico de las noches interminables en sus domicilios”, escribe Enrique Vila-Matas, en su novela El viaje vertical.
La memorable aventura de Moby Dick, de Herman Melville, arranca precisamente con una huida de ese desasosiego doméstico: “Llamadme Ismael. Hace unos años, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez que en mi alma se instala un noviembre húmedo y lloviznoso; cada vez que me encuentro parándome ante las tiendas de ataúdes, (…) entiendo que es hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustitutivo de la pistola y la bala. (…) Aunque no lo sepan, casi todas las personas, en una o en otra ocasión, abrigan sentimientos muy parecidos a los míos respecto al océano”. Natalia Ginzburg, en Las pequeñas virtudes, entiende al ballenero: “De la sensación de culpa, de la sensación de pánico, del silencio, cada cual se busca un modo de curarse. Unos se van a hacer viajes. En el ansia de ver países nuevos, gente distinta, está la esperanza de dejar atrás los propios fantasmas; está la secreta esperanza de descubrir en algún punto de la tierra la persona que pueda hablar con nosotros”.
Pero ¿de verdad es posible escapar a los fantasmas? Charles Baudelaire intentaba alejarse de sus angustias poniendo tierra y océanos de por medio: “¡Llévame, vagón! ¡Ráptame, fragata! / ¡Lejos, lejos! ¡Aquí el lodo está formado con nuestros llantos!”. Pero al final descubría que la zozobra le acompañaba injertada en el alma: “Hemos visto astros / y olas; hemos visto arenas también / y, a pesar de choques y de imprevistos desastres / nos hemos aburrido, a menudo, como aquí”.
Por eso hay quien plantea que el viaje es un fracaso: la reacción de quien no sabe afrontar sus problemas, una huida que recorre muchos kilómetros pero siempre acaba chocando contra el mismo muro de miedos que ya se levantaba en casa, y que empeora las cosas porque acaba quemando toda esperanza. “Todas las desgracias proceden de que la gente no sabe permanecer en reposo en una habitación”, escribió Blaise Pascal.
Cees Nooteboom, harto de que le recuerden esa frase de Pascal, niega la mayor. El viajero no huye de su vida, dice, sino todo lo contrario: cuando se mueve es cuando de verdad “está en sí mismo”. En el movimiento encuentra la calma y enfoca el pensamiento. “Sin embargo, el acto de viajar se veía confrontado una y otra vez con las preguntas de los que se quedan en casa”, escribe en Hotel Nómada. “En las entrevistas me formulaban la misma pregunta en tantísimas ocasiones que ya ni recuerdo con qué mentiras eludía la respuesta: ‘¿Por qué viaja usted tanto? ¿Acaso se trata de una huida?’. Con esas preguntas pretenden demostrarme que lo que hago es huir de mí mismo. Esto suscita la imagen de un yo diabólico, patético y desgarrado que me obliga continuamente a emprender el camino hacia el mar o el desierto. La respuesta verdadera –que tiene que ver con el aprendizaje y la meditación, con la curiosidad y el asombro- carece de la espectacularidad deseada”.
“Según Baudelaire”, sigue Noteboom, “los viajeros parten cargados de falsas ilusiones. Los viajes les dejan un poso de ‘amarga sabiduría’ al enfrentarse con un mundo, pequeño y monótono, que nos devuelve la imagen de nuestro propio ser: ‘un oasis de horror en un desierto de hastío’. Visto desde esa perspectiva, se podría decir que quien huye de la realidad es aquel que se queda en casa, sometido a la rutina de la vida diaria, porque no puede soportar la amarga sabiduría que proporciona el viaje. A mí me da igual quién sea el héroe, lo importante es que cada cual siga los dictados de su alma, cueste lo que cueste”.
Toda una escuela de autores comparte el argumento de Nooteboom: el viaje es la inmersión más profunda en la vida. Por eso, cuando los jóvenes le pedían consejo, Josep Pla les sugería que caminaran varias jornadas, siguiendo veredas y atajos, por masías y aldeas: “Su viaje debería tener un objeto: informarse, enterarse de lo que es el país, de cómo vive la gente, empaparse de la manera de ser básica, inalienable, insoluble, del material humano. Sería -lo digo de antemano- un poco difícil de resistir y no sólo por las incomodidades que se irían encontrando, que eso no sería nada, sino por la cantidad y la calidad de la información que al paso iría saliendo -que sería brava, desapacible, complicada, a veces de una profundidad insondable-. (…) Y a base de hablar con la gente se llegaría -si uno sabe hablar con la gente, cosa que no es fácil- a tocar, a ver, a presentir nuestra manera de ser más auténtica y real”, escribe en Viaje a pie.
David Le Breton es otro de los que apuesta por el conocimiento a través de los pies. Dice en El Elogio del caminar: “Caminar, en el mundo contemporáneo, podría ser una forma de nostalgia o de resistencia (…). La marcha es propicia al desarrollo de una filosofía elemental de la existencia, basada en una serie de pequeñas cosas; conduce durante un instante a que el viajero se interrogue acerca de sí mismo, acerca de su relación con la naturaleza y con los otros, a que medite, también, sobre un buen número de cuestiones inesperadas (…). El vagabundeo, tan poco tolerado en nuestras sociedades como el silencio, se opone así a las poderosas exigencias del rendimiento, de la urgencia y de la disponibilidad absoluta para los demás”.
Los vagabundos, por tanto, consiguen dos cosas: una, conocerse mejor (“El camino más corto para encontrarse a sí mismo es la vuelta al mundo”, cita Manuel Leguineche en El camino más corto, el libro que narra su viaje alrededor del globo); y dos, descubrir la realidad en su más densa consistencia (“Moverse es lindar con el mundo. Si uno se queda quieto, el mundo se esfuma”, escribe Cormac McCarthy en En la frontera, donde añade que “el movimiento es una forma de propiedad”).
En La sombra de la ruta de la seda, Colin Thubron explica que el viajero “va para entrar en contacto con identidades humanas, para poblar un mapa vacío. Siente que se dirige al corazón del mundo. Va porque aún es joven y está ávido de emociones, de oír crujir el polvo bajo sus botas; va porque es viejo y necesita comprender algo antes de que sea demasiado tarde».
El joven ávido por explorar y el viejo ávido por terminar de comprender: a veces son la misma persona, que justo en el viaje ensambla esos dos extremos de su biografía y así culmina una plenitud vital. Como, quizá, Miguel Sánchez-Ostiz en sus Cuadernos bolivianos: «Las noches de frío, dolores, insomnio, fiebre, náuseas, no son raras en estas latitudes/altitudes, pero tampoco son las mejores consejeras de los viajes. Te acobardas casi sin darte cuenta y haces propósitos de prudencia que nada tienen que ver con la realidad y la luz del día. Por fortuna, siempre amanece. No puedes achicarte. No puedes dejarte. No debes olvidar que viajas por motivos de salud, por verdaderos motivos de salud, casi diría que viajas, como Ponce de León, a la búsqueda de tu particular fuente de la eterna juventud, del entusiasmo y del gozo de estar sencillamente vivo, en uso pleno de todos tus sentidos y potencias vitales».
En Los caminos del mundo, Nicolas Bouvier relata un lentísimo viaje que hizo de joven con un amigo, en un coche viejo desde Suiza hasta la India durante dos años. Ahí da la clave de lo que les ocurre a los viajeros. «Llevado por el ronroneo del motor y el desfile del paisaje, el flujo del viaje te atraviesa y te aclara la cabeza. Ideas que guardabas sin razón alguna te abandonan; otras, por el contrario, se acomodan y se hacen a ti como las piedras al lecho de un torrente. No hay ninguna necesidad de intervenir; la carretera hace tu trabajo. Nos gustaría que se extendiera así, dispensándonos sus buenos oficios, no sólo hasta el extremo de la India, sino mucho más lejos todavía, hasta la muerte.
“A mi regreso, mucha gente que no se había movido de casa me decía que con un poco de fantasía y concentración también se puede viajar sin levantar el culo de la silla. Les creo. Son gente fuerte, pero yo no. Yo necesito demasiado ese complemento concreto que te da el desplazamiento en el espacio. Por otra parte, por suerte, el mundo se extiende para los débiles y les presta su apoyo, y en cuanto al mundo -como algunas noches en la carretera de Macedonia, con la luna a la izquierda, las aguas plateadas del Morava a la derecha, y la perspectiva de ir a buscar detrás del horizonte un pueblo en el que vivir durante las tres próximas semanas-, estoy muy contento de no poder vivir sin él».
25Noche pécora
El viaje routier permite un ejercicio fascinante: según avanzas, vas convirtiendo el mapa en mundo. A veces es importante que esa transformación responda a tus expectativas. Por ejemplo, cuando buscas un buen sitio para acampar por libre.
Primero miro el mapa, localizo los puntos que parecen prometedores, apartados, silenciosos, sugerentes –siempre hay una ermita en las afueras de un pueblo, un faro al final de una carretera solitaria, un camino comarcal que se separa de la autovía y culebrea por zonas de cultivos-, luego arranco la moto, avanzo por la ruta y delante de mí empieza a desplegarse en tres dimensiones el paisaje prometido por el mapa; por ejemplo un cabo con sus relieves, sus acantilados, sus playas, sus rugidos del oleaje, sus gaviotas, sus aromas de pino marítimo. Las ruedas de la vespa corren y, al pisar cada centímetro de mapa, veo cómo se despliega otro kilómetro de mundo ante mí. Me sigue sorprendiendo que el mundo esté justo donde dice el mapa. Es que a esas horas, cuando busco sitio para acampar, suelo tener la glucosa un poco baja. Y la hipoglucemia leve y la literatura son valiosas para saborear mejor el mundo: «Moverse es lindar con el mundo. Si uno se queda quieto, el mundo se esfuma», escribe Cormac McCarthy en En la frontera.
Crucé Acquaresi, Buggerru y Portixeddu -gloriosa toponimia sarda- y llegué al modesto final del mundo que me prometía el mapa: el cabo Pécora.
 Después de una tarde de ventoleras y chaparrones intermitentes, por si acaso busqué algún sitio donde cobijarme con mi tiendecica de una sola capa, tan permeable.
Después de una tarde de ventoleras y chaparrones intermitentes, por si acaso busqué algún sitio donde cobijarme con mi tiendecica de una sola capa, tan permeable.
 Y antes de prepararme una ensalada para cenar -con mucho pan y mucho atún-, salí de paseo a ver si ponían algo interesante.
Y antes de prepararme una ensalada para cenar -con mucho pan y mucho atún-, salí de paseo a ver si ponían algo interesante.
 Después de cenar, me metí en la tienda y me dormí al instante. A las 3:46 me despertó un trueno. Un vendaval zarandeó la tienda, una lluvia violenta la empapó hasta mojarme el saco y empezaron a caer unos rayos cada vez más terribles, frecuentes y cercanos. Conté los segundos entre trueno y trueno, para saber si la tormenta se alejaba, pero qué va. De pronto me vi en aquel descampado costero, debajo del árbol y al lado de la vespa, convertido en un perfecto pararrayos. Me acordé de Homer Simpson («cuando empezó la tormenta, me tapé con una chapa y corrí debajo de un árbol»). Tuve dudas: ¿salgo de la tienda y me voy corriendo, bajo el aguacero, a cualquier otro sitio al descubierto, aunque me empape y me congele? Luego me acordé del reportaje que escribió el gran Javier Marrodán sobre personas que habían tenido supervivencias milagrosas: uno de ellos era un navarro al que alcanzó un rayo. Al preguntarle cómo era eso de que te diera un rayo, el hombre dijo que había sentido «como una desgana». Así que pensé que, si me daba, no sería para tanto. Me imaginé levemente carbonizado, como en los tebeos, y con tupé, y me reí un poco.
Después de cenar, me metí en la tienda y me dormí al instante. A las 3:46 me despertó un trueno. Un vendaval zarandeó la tienda, una lluvia violenta la empapó hasta mojarme el saco y empezaron a caer unos rayos cada vez más terribles, frecuentes y cercanos. Conté los segundos entre trueno y trueno, para saber si la tormenta se alejaba, pero qué va. De pronto me vi en aquel descampado costero, debajo del árbol y al lado de la vespa, convertido en un perfecto pararrayos. Me acordé de Homer Simpson («cuando empezó la tormenta, me tapé con una chapa y corrí debajo de un árbol»). Tuve dudas: ¿salgo de la tienda y me voy corriendo, bajo el aguacero, a cualquier otro sitio al descubierto, aunque me empape y me congele? Luego me acordé del reportaje que escribió el gran Javier Marrodán sobre personas que habían tenido supervivencias milagrosas: uno de ellos era un navarro al que alcanzó un rayo. Al preguntarle cómo era eso de que te diera un rayo, el hombre dijo que había sentido «como una desgana». Así que pensé que, si me daba, no sería para tanto. Me imaginé levemente carbonizado, como en los tebeos, y con tupé, y me reí un poco.
La última vez que miré el reloj eran las 4:39. Al poco debió de acabar la tormenta, porque me quedé frito (metáfora). Me desperté a las ocho, un poco mojado pero descansadísimo, y arranqué la moto para volver al mundo.
49