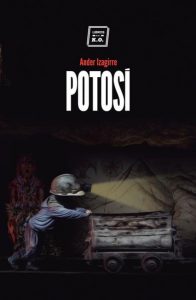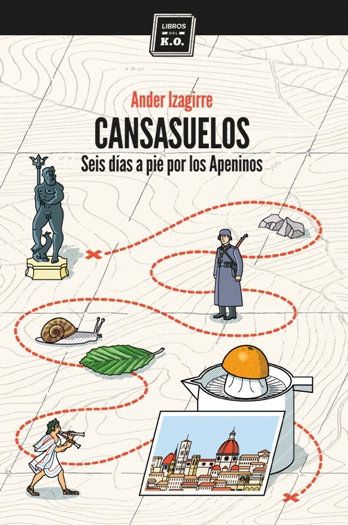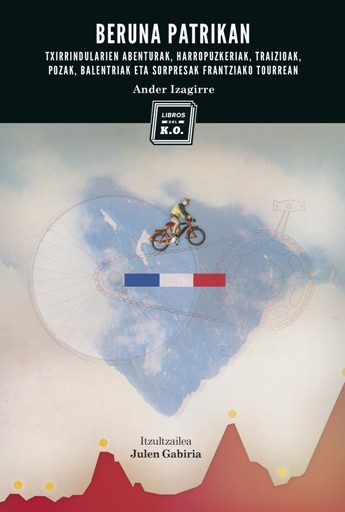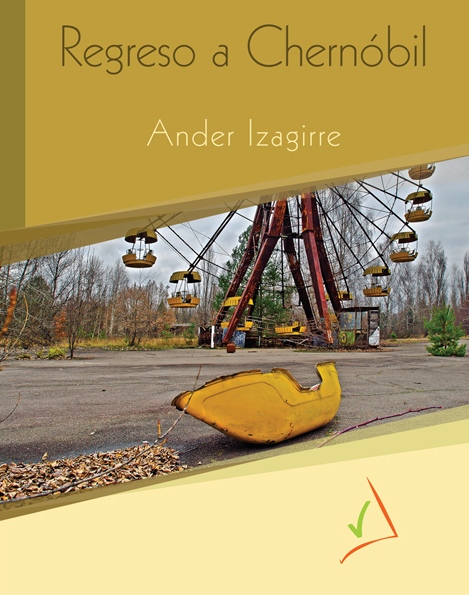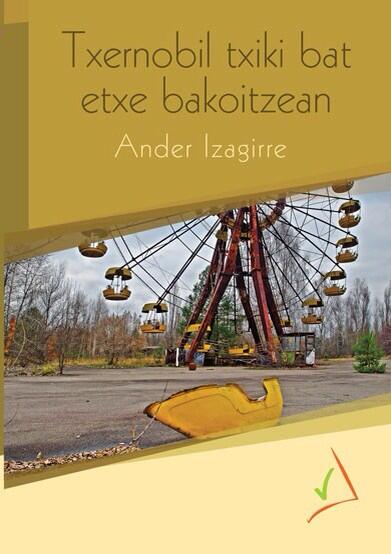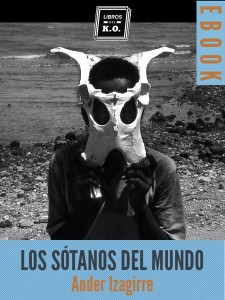COLOMBIA
Canto y grito de las Madres de Soacha
El hijo de Luz Marina Bernal desapareció el 8 de enero de 2008. Se llamaba Leonardo Porras, tenía 26 años y vivía en la ciudad de Soacha, pegada a Bogotá. Ocho meses más tarde Luz Marina recibió una llamada: le dijeron que el cadáver de Leonardo había aparecido en una fosa común en Ocaña, muy lejos de Soacha, junto con otros chicos. “Su hijo era el jefe de un grupo narcoguerrillero”, le contó un fiscal. “Se enfrentó a tiros con el Ejército y murió. En su mano derecha llevaba la pistola con la que disparó”.
Luz Marina le respondió que Leonardo tenía una discapacidad mental de nacimiento, que su edad mental equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, y que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada desde el nacimiento, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola.
Fue uno de los casos que destapó el escándalo de los “falsos positivos”. El Gobierno de Álvaro Uribe estableció en 2005 una recompensa para los soldados por cada guerrillero que mataran. Entonces empezaron a engañar y secuestrar a jóvenes, a trasladarlos de un lado a otro del país, a asesinarlos y a arrojarlos a fosas, vestidos como guerrilleros para simular muertes en combate, para presentar cifras de éxito contra la guerrilla y cobrar recompensas del Estado: a esto se le llama un «falso positivo». Hay denuncias por 4.716 víctimas ejecutadas por las fuerzas públicas de manera extrajudicial en Colombia.
A Luz Marina le entregaron un ataúd cerrado con los restos de su hijo. En 2010 exhumaron el cuerpo para las investigaciones y descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.
Luz Marina Bernal y otras madres de chicos asesinados de la misma manera formaron el grupo de las diecinueve Madres de Soacha. Exigen juicios, organizan manifestaciones, reciben el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos, hacen giras por el mundo denunciando los casos, meten el dedo en llagas muy profundas hasta el corazón del Ejército y el Estado colombiano. Las Madres hacen mucho ruido. Por eso Luz Marina y sus compañeras reciben amenazas de muerte en su propia casa y por eso las vigilan, las persiguen y a veces las atacan por la calle.
La víspera de Difuntos acompañamos a Luz Marina al cementerio de la Inmaculada de Bogotá, donde ella visita a su hijo Leonardo, se sienta para acariciar la hierba, le cuenta cómo va la vida en la familia y le asegura que las Madres seguirán peleando para que se haga justicia.

 Canción compuesta por Liz Porras, hermana de Leonardo. Ojo a la letra.
Canción compuesta por Liz Porras, hermana de Leonardo. Ojo a la letra.
 5
5
Doña María Elena
Doña María Elena Toro escribió una carta a Don Berna, uno de los mayores narcotraficantes y jefes paramilitares de Colombia, para exigirle que le contara dónde estaban sus cinco familiares desaparecidos (hermana, cuñado, sobrino, hijo y nuera). Luego le visitó en la cárcel para mirarle a los ojos y esperar la respuesta. Al final encontró los cadáveres de su hermana, su cuñado y su sobrino.
Ahora doña María Elena trabaja en Medellín con un grupo de mujeres que tejen muñecos con la apariencia de sus familiares desaparecidos y asesinados, a los que ponen una ropa como la que la que llevaban el día que murieron o desaparecieron. María Elena reclama que se rescaten los trescientos cadáveres que se encuentran sepultados bajo una inmensa escombrera de Medellín, donde los lanzaban los hombres de Don Berna y donde las volquetas siguen arrojando escombros día tras día.
1
El bastón y la rabia
“Nos matan por todos lados”, dice M., una indígena nasa que fue gobernadora de su resguardo (reserva). A los pueblos originarios del valle colombiano del Cauca les arrebataron sus tierras y ahora viven en resguardos, atrapados entre la guerrilla, los paramilitares, el Ejército y los narcos, en una región plagada de cultivos de coca y marihuana. Así que organizaron la asombrosa Guardia Indígena: grupos de hombres y mujeres, a menudo acompañados por niños, niñas, ancianos y ancianas. Su única arma es un bastón tradicional. “Con el bastón desafiamos a los agresores armados”, dice M. “Si quieres darme un tiro, dame un tiro. Pero si tan berraco te crees, agarra otro bastón y lucha conmigo de igual a igual. Nosotros tenemos la rabia y la razón. Yo he visto caer a muchos hombres, mujeres y niños. Y por la pura rabia y la impotencia, yo me olvido de mí misma. En un tiroteo los soldados mataron a una niña y dejaron a varios niños heridos. Vi a la niña en la habitación donde se moría y salí con el bastón a enfrentarme a los soldados. De pura rabia me olvido de mí misma. A punta de bastón los echamos”.
Cuando el Ejército o la guerrilla se instalan en la reserva indígena, las mujeres acuden a colocar pancartas alrededor de sus campamentos. Una vez, los soldados arrancaron las pancartas y las tiraron al río. Las mujeres llamaron a la defensoría del pueblo, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, protestaron y volvieron al campamento con sus bastones. El coronel ordenó a los soldados que bajaran al río a recuperar las pancartas y a volver a colocarlas. M. se parte de risa: “Les decíamos: oiga, esta pancarta está floja, esa otra está mal puesta. Fue muy chistoso ver a los soldados colocando nuestras pancartas: ‘Mujeres indígenas en resistencia. Rechazamos la guerra, defendemos la paz’”.
8La violencia sexual como arma de guerra
E., un estudiante colombiano de Derecho de 26 años, hizo un viaje de doce horas en autobús la semana pasada hasta Bogotá, solo porque quería reunirse conmigo y contarme su historia. Me la contó, dimos un paseo por la ciudad y tomó de nuevo el bus para volver, otras doce horas, a su pueblo. E. fue violado cuando tenía 12 años por uno de los paramilitares que ocuparon durante meses la finca cafetera de su familia. No se lo contó a nadie hasta los 23 años. A su familia no se lo ha contado nunca. Su historia es la de una juventud destrozada, con varios intentos de suicidio, y ahora una recuperación, un coraje y una vocación emocionante de convertirse pronto en abogado para luchar por la justicia. Entre las víctimas sexuales dentro del conflicto colombiano, se calcula que el 15% son hombres. Es muy raro que lo denuncien, pesa sobre ellos un estigma machista muy doloroso.
Aquel día también me contó su historia Y., una mujer de 38 años que sufrió el asesinato de toda su familia a manos de la guerrilla, que huyó de su pueblo, que se convirtió en una de las líderes de la lucha por los derechos de las mujeres, que por eso fue atacada y violada, que sufre secuelas graves, y que aún así sigue ejerciendo de líder, organiza asambleas de mujeres y apoya a otras víctimas, participa en foros, sale en público a reclamar justicia y protestar contra la impunidad, aunque siga recibiendo amenazas. La propia Corte Constitucional afirmó que la violencia sexual era una estrategia de guerra premeditada, sistemática y generalizada en todos los bandos. En Colombia 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual dentro del conflicto, solo entre 2001 y 2009, pero apenas se investiga un puñado de casos y no hay condenas. «La violencia contra las mujeres da en Colombia cifras de crisis humanitaria», dicen en La Casa de la Mujer, «pero no hay respuesta, la impunidad es absoluta». A pesar de las amenazas y los ataques brutales que siguen recibiendo, en Colombia existe una extensa red de mujeres que lucha contra esa impunidad y reclama verdad, justicia y reparación.
cerrados