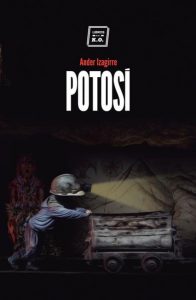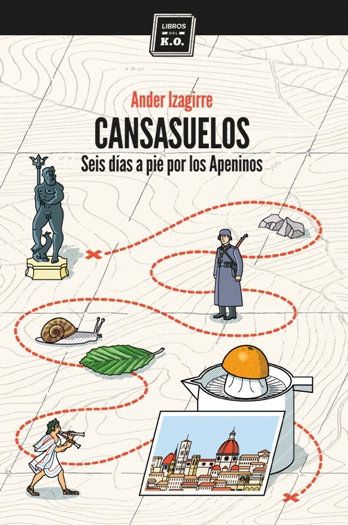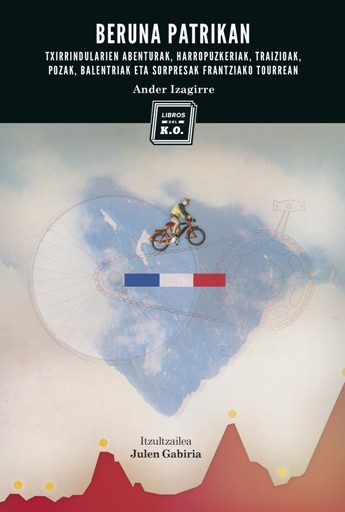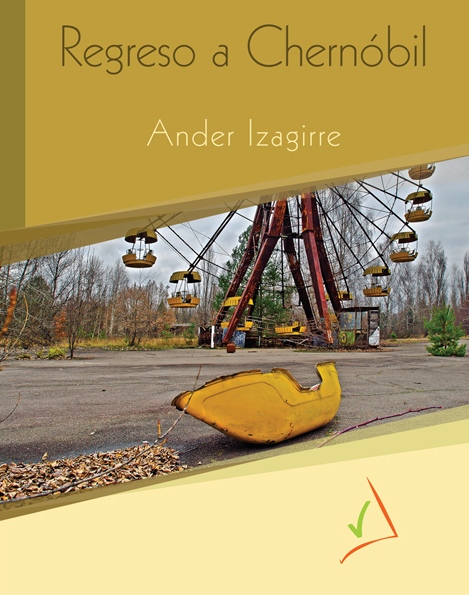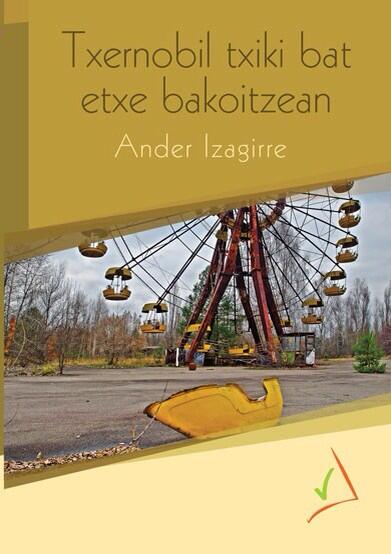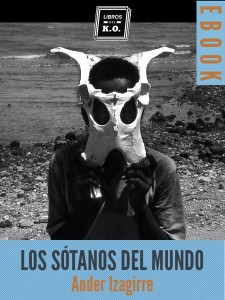CODDU VECCHIU
Por la Alta Gallura: cascadas de granito
La costa sarda es una tentación que solo mordisqueamos aquí y allá, porque queremos disfrutarla intensamente cada vez y porque, como todas las tentaciones, esconde un castigo. Para los viajeros ciclistas, ese castigo es el tráfico. A los conductores italianos –a algunos: a demasiados- les encanta depilar los codos de los ciclistas: te pasan rozando, ni se les ocurre que deben esperar cinco segundos antes de adelantarte con margen de seguridad, les da igual que vengan coches en sentido contrario o que aparezca una curva cerrada. Te adelantan rozándote. Entre las grandes construcciones imaginarias, mis favoritas son los canales de la Atlántida, la base de ovnis submarinos en las Bermudas, las pirámides de Marte y las carreteras italianas con arcén.
Hacía mucho que no insultaba tanto y tan seguido, así que enseguida abandonamos las rutas frecuentadas de la costa y nos metimos montaña arriba por carreterillas desiertas. Pasamos calor, pedaleamos muy despacio con nuestra carga, fantaseamos con el siguiente baño en una cala de aguas turquesas. Entonces disfrutamos mucho, muchísimo.
Tras desembarcar en Porto Torres, pedaleamos por la costa norte hasta Castelsardo –un peñasco coronado por un castillo, con un cogollo de casas apretadas a sus pies, entre calles sinuosas, casi moras-, y nos bañamos al atardecer en la playa larga y solitaria de Valledoria –saludos a los amigos de Tolosa-. Al día siguiente renunciamos a la costa y nos metimos monte arriba hacia la Alta Gallura.
De Trinità d’Agultu hacia Tempio, subimos hasta los 600 metros de altitud por unas laderas de matorral mediterráneo (la macchia mediterránea: de ahí viene la palabra maquis, para los guerrilleros que se echan al monte y se esconden entre los arbustos). Llegamos a un altiplano espectacular, donde se alzan bloques de granito apilados en enormes montones, como piezas de un juego desparramado y abandonado por algún niño gigante de los tiempos nurágicos, sobre una alfombra de prados, encinas y alcornoques. Lo llaman el Valle de la Luna. A mí, más que al Mare Tranquillitatis, me recuerda a Cáceres.
Vittorini hablaba de las “cascadas de granito” de la Gallura. En la costa forman islas, islotes, escollos pulidos por el viento y el mar; en el interior se levantan como torres caóticas, abruptas, fisuradas, siempre a punto de derrumbarse.
A sus pies, por una deliciosa carretera sin salida, encontramos los olivos milenarios de Lùres. Al más viejo lo llaman S’Ozzastru, el patriarca, cuenta ya tres o cuatro mil años, ha visto pasar a gentes antiquísimas –a los nurágicos, a los romanos, a Silvio Berlusconi camino de sus fiestas bunga bunga-, mide quince metros de altura, su tronco pasa de los dieciocho metros de circunferencia, la copa se extiende seiscientos metros cuadrados y a las tres de la tarde está poblada por un escándalo de chicharras. El olivo se extiende en troncos, ramas, follajes espesos que caen en catarata, parece una explosión paralizada: alguien lanzó un misil-aceituna que reventó contra la tierra y levantó todas estas oleadas verde-plateadas. Nos metemos bajo la copa, la temperatura refresca cuatro o cinco grados, sopla un poco de viento y el olivo cruje como un galeón.
Por una carretera sin salida, decía. Bueno, tiene salida monte arriba por una empinada pista de tierra, en la que nos cruzamos con un camión cargado de corcho recién extraído de los alcornoques.
¡Corcho!
Entre los bloques graníticos a veces se percibe un orden: círculos y más círculos, círculos de antiguas cabañas y círculos de torres troncocónicas. Esa es la huella que deja la mente humana en el paisaje: un poco de geometría en medio del caos. Son los nuraghe, las torres de piedra que edificaron los habitantes de Cerdeña desde hace tres mil quinientos años por toda la isla. Los sardos, por tanto, son una cultura tan vieja como un olivo, aunque el olivo sigue ahí a lo suyo y los sardos han seguido a lo suyo y a lo de otros, claro, porque los humanos solemos ser un poco más dinámicos y más interesantes que esos majestuosos seres enraizados para siempre en su pedazo de tierra. Nos movemos y cambiamos, pero la imaginación nos permite sentir cerca a aquellos constructores de torres: palpamos uno de los bloques de granito y casi podemos sentir la mano de su constructor, su necesidad de refugio, su expresión de poder, su impulso de oración. Porque estas torres probablemente servían como monumento central de un clan, fortaleza defensiva, atalaya, templo, almacén.
Visitamos Coddu Vecchiu, la tumba de los gigantes, una galería fúnebre de enormes losas, con puerta de granito y una especie de gatera para introducir ofrendas al muerto o para permitirle una escapatoria, quién sabe. A un kilómetro, en una ladera, se levanta el nuraghe de La Prisgionia, una torre de siete metros de altura, acompañada por dos torres laterales y varias docenas de cabañas de piedra, que funcionaban como hornos de pan, molinos de cereales, talleres de cerámica. La torre central tiene una repisa que recorre todo el interior, probablemente un asiento circular, y por eso la llaman sala de reuniones.
Entramos a la gran torre y pensamos en el escultor Jorge Oteiza. Cuando era niño, se metía en los huecos que dejaban en la playa de Orio los carros que iban a cargar arena. Tumbado en el fondo, aislado del mundo, solo veía el cielo. Así interpretaba él los crómlech, los monumentos funerarios de nuestros antepasados: un círculo de piedras que crea un espacio sagrado, separado del mundo, para conectarlo con el cielo. Al entrar al nuraghe, sentimos que entrábamos a un centro, a un espacio aislado, silencioso, fresco en medio del paisaje abrasado por el sol. La torre está abierta por arriba: es un ojo al cielo.
Vamos ya al archipiélago de La Maddalena, porque podemos ser como los sardos y como Oteiza: metafísicos y playeros.
2