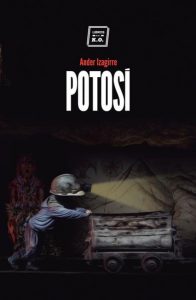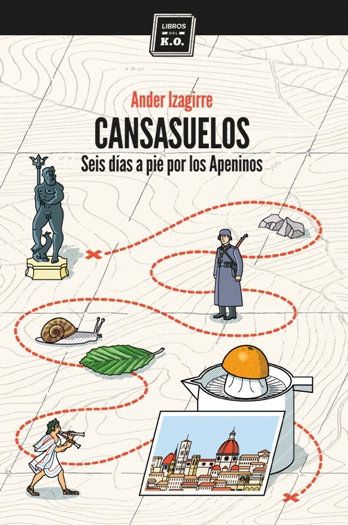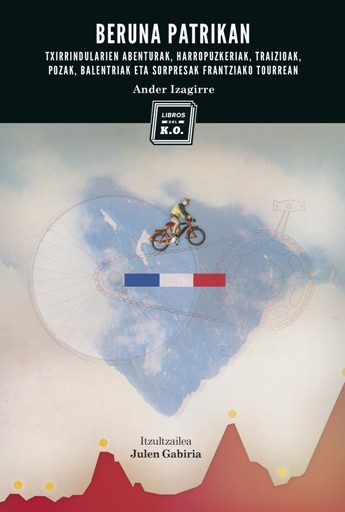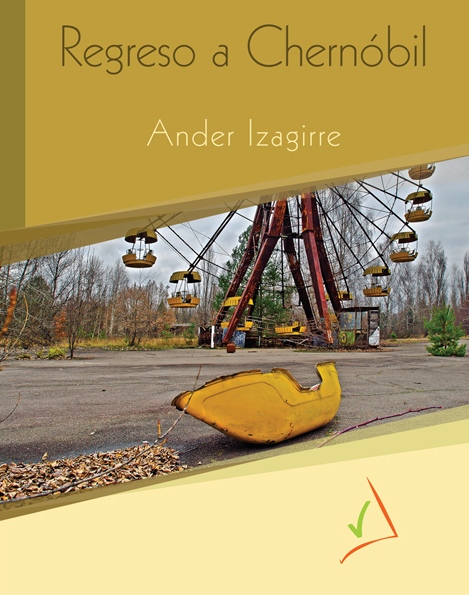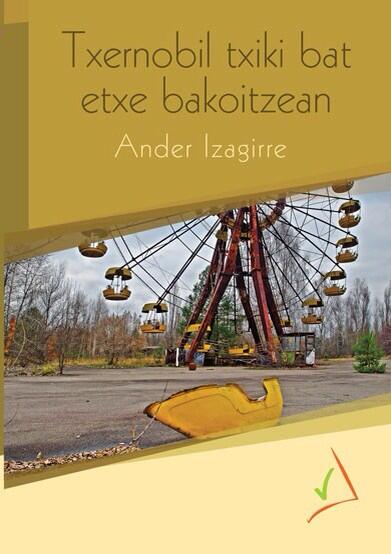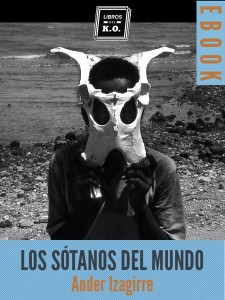Bolivia
La pista de carreras de los dinosaurios
«El murallón calizo de Cal Orck’o (Sucre, Bolivia) está recorrido por un impresionante baile de dinosaurios: se cruzan 462 caminatas, que suman 5.055 pisadas. Es el mayor yacimiento de huellas del mundo y ofrece una valiosísima escena de la vida de los dinosaurios en su apogeo, poco antes de extinguirse.
(Foto: Dirección de Turismo de Sucre).
El pequeño tiranosaurio corretea nervioso por la orilla del lago. La tierra retiembla, los volcanes llevan meses humeando, una neblina de gases tóxicos se extiende por la cuenca de Uyuni.
Este saurio carnívoro es una cría que mide cinco metros de largo y camina sobre dos patas, balanceando las manos cortas y la cola extensa. Va bordeando el lago, quizá en una de sus primeras cacerías: hasta aquí vienen los dinosaurios herbívoros, a beber y a comer algas, y él los acecha con precaución, porque del agua suelen emerger de repente cocodrilos voraces. El tiranosaurio se aleja. Y a las pocas horas estalla una erupción. Las cenizas sepultan el lago, incluidas las huellas aún frescas del tiranosaurio y las de otros más de doscientos saurios que pululaban por allá, que así quedan preservadas de la erosión».
Reportaje completo, hoy en Deia: La pista de carreras de los dinosaurios.
4Cuando las mineras y los curas derrocaron al dictador
En la primera línea de su libro, Filemón Escóbar se declara ateo. El resto de las páginas es un homenaje conmovedor a los curas católicos que lucharon contra las dictaduras militares bolivianas de los años 60, 70 y 80, unas peripecias tremendas, protagonizadas por sacerdotes que parecen una mezcla de Gandhi y James Bond.
Escóbar es un dirigente histórico de los sindicatos mineros y las luchas obreras, cofundador del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido del actual presidente Evo Morales). Su libro se titula El Evangelio es la encarnación de los derechos humanos y repasa la historia de muchos sacerdotes que trabajaron en la clandestinidad, en defensa de los derechos humanos y la democracia, en tiempos de dictaduras brutales que fueron financiadas y organizadas por la CIA dentro de la Operación Cóndor. Muchos curas fueron detenidos, expulsados, torturados o asesinados por los militares.
Uno de los curas que el libro menciona continuamente es el navarro Gregorio Iriarte. Gracias al contacto que me dio Miguel Sánchez-Ostiz, visité a Iriarte en su casa de Cochabamba hace dos años. Encontré a un hombre amabilísimo, jovial, que me atendió una mañana entera, en la que fue desgranando recuerdos de las masacres militares que presenció en las minas, las luchas clandestinas junto con otros curas y políticos en defensa de los derechos humanos, los libros que escribió en secreto y sin firmar y que contribuyeron a derribar dictaduras sostenidas por el narcotráfico…
Su relato incluía una de mis historias favoritas de la Guerra Fría: el encuentro en la zona minera de Llallagua entre el cura Iriarte y el líder comunista Federico Escóbar (padre de Filemón), en una época en que la radio de los curas y la radio de los comunistas se peleaban a dinamitazo limpio; su posterior amistad y la tremenda aventura en la que Iriarte acompañó en una fuga a través de Bolivia a Escóbar para que no lo mataran los militares del dictador Barrientos. La historia está contada en esta entrevista que escribí: El infierno en el que vivían los mineros me abrió los ojos ; que después sigue con dos partes más: Planearon el ataque al campamento minero para conseguir una matanza ; Evo ha dado voz a los excluidos pero le falta un proyecto mejor trabajado. (Euskaraz: «Meatzariak infernuan bizi zirela ikusita zabaldu zitzaizkidan begiak«).
El pasado miércoles visité de nuevo a Gregorio Iriarte en la residencia de los padres oblatos en Cochabamba. Tiene 85 años y no para de trabajar. Acaba de publicar su vigésimo libro y sigue actualizando y reeditando su famosísimo Análisis crítico de la realidad, un repaso enciclopédico a la historia y la actualidad boliviana, que lleva ya 17 reediciones.
Tuvo paciencia para aguantar mis preguntas durante media tarde. Entre las muchas cosas que me contó, os dejo aquí, debajo de su foto sacada el miércoles, un episodio famoso: el de la huelga de hambre de las cuatro mujeres mineras que en 1978 derrocaron al general Banzer, una estrategia en la que Iriarte jugó un papel organizador crucial y que él, siempre discreto, no suele mencionar.
“Las cuatro mujeres mineras querían instalarse en el Obispado para hacer la huelga de hambre, como único lugar seguro. El Gobierno de Bánzer se decía muy católico, así que ellas pensaban que no mandarían a la Policía a entrar allí. A mí me pareció un poco feo hacerlo sin el consentimiento del obispo, así que fui a contárselo. Le pareció bien. ‘Pero esas mujeres vendrán sin armas ni dinamita ni nada, ¿no?’, me preguntó. Sí, sí, sin problema.
“Las cuatro mujeres iniciaron la huelga de hambre y nuestra idea era extender más grupos de ayuno en muchos sitios: se reunieron grupos en las iglesias, en otras ciudades… Y en la sede de Presencia, el periódico de los obispos, se pusieron en huelga Luis Espinal [un jesuita catalán que fue torturado y asesinado por orden del dictador García Meza en 1980], Domitila y otras mujeres. El movimiento se extendió por todo el país y llegó a haber 3.000 personas en huelga de hambre.
“A medianoche recibí una llamada: la Policía había allanado la sede de Presencia y había detenido a los huelguistas. Llegamos allá, había muchísima policía, armamos un lío, nos enfrentamos a los mandos… A mí me identificaron y me echaron. Al día siguiente apareció en mi casa una muchacha, vestida de negro, pidiéndome ayuda porque su padre estaba preso… En realidad era una agente que venía a ver si yo estaba en casa. En la calle, a media cuadra, había un jeep del ministerio del Interior. Ella fue adonde los policías y les avisó, les explicó cómo era yo, para que me detuvieran. Yo vi lo que iba a pasar. Y decidí salir a la calle, porque en mi casa estaba escondido Marcelo Quiroga Santa Cruz [político socialista y escritor, también asesinado por García Meza en 1980] y no quería que lo encontraran. Así que salí y enseguida me apresaron.
“Al llegar al ministerio del Interior, el capitán abrió un armarito, hizo sacar los papeles viejos y los archivos que había allá, y me obligó a meterme. Tenía espacio justo para estar dentro de pie, bien apretado. Lo pasé mal, me ahogaba. Todavía hoy me queda el olor a polvo de aquel armario. Me metieron a la una y media del mediodía y me tuvieron así hasta las nueve de la noche. Uno de los tiras [matones a sueldo] tuvo miedo de que me ahogara y, sin que le viera el capitán, metió un cartoncito doblado en la puerta para que me entrara un poco de aire.
“A las nueve, cuando se fueron los mandos, los tres tiras que se quedaron a guardarme me abrieron la puerta y me trajeron el sillón del capitán para que me sentara. ‘Este capitán es muy malo’, me dijo uno de ellos. Tuvimos una charla amigable. En Bolivia eso se da. Con todas las macanas que tenemos, siempre queda una calidez humana… Yo les dije: ‘Ustedes deben de ganar mucha plata para tener un trabajo tan feo’. No, me dijeron, no hay trabajo, no podemos hacer otra cosa… `Pues yo les voy a conseguir trabajo, cuando salga de acá’. Los tres vinieron a darme sus nombres y sus teléfonos, ‘sí, padre, consíganos un trabajo…`. Uno de ellos salió a buscarme una manta, para pasar la noche en aquel despacho tan frío. Y volvió acompañado por otro hombre. Era otro tira: también venía a darme su teléfono para que le consiguiera un trabajo.
“A mí me dio pena no tener encima algo de dinero. Porque estoy seguro de que esa noche hubiera podido escaparme. Les hubiera invitado: ‘Tomen, por qué no celebramos, por qué no van y compran unas botellas de singani, que la noche es larga…’.
“A las dos o tres de la mañana, me hizo llamar el ministro Gallo, que estaba en el piso de encima. Me hizo sentarme delante de la mesa, y con una voz muy triste, me dijo: ‘Padre, ha ganado la democracia’. El general Banzer, acosado por las huelgas de hambre en todo el país, había firmado su renuncia.
“Me dejaron libre. Salí a la calle y encontré a más gente que salía. Celebramos una gran fiesta, nos abrazamos, lloramos. Fue el triunfo de las mujeres mineras”.
23Violencia en el Cerro (2): mujeres contra el horror silenciado
Viene de Violencia en el Cerro (1)
El primer día no, pero el cuarto o el quinto, las mujeres y los niños del Cerro empiezan a contarte historias tremendas. Lo terrible es que se repiten, con pequeñas variantes, en casi todas las casetas de adobe. Una señora te explica que tuvo dos abortos por las palizas que le daba su marido, te enseña las cicatrices, las huellas de los mordiscos, te cuenta cómo le arrancaba el pelo, todo delante de sus hijos, a quienes también zurraba de vez en cuando. Te hablan de maridos que se marchan con otra señora, se llevan los dos muebles y las dos camas que habían conseguido comprar en la familia, desaparecen dos años y regresan cuando están enfermos de mal de mina, para que la mujer se ocupe de ellos. Te cuentan historias de niñas violadas por extraños y por familiares. De coches de mineros borrachos que aparecen a las tres de la madrugada en el Cerro, y lanzan al camino a niñas atadas de pies y manos, violadas, ensangrentadas, que cuando son liberadas no son capaces de decir una palabra, mudas del espanto. Te indican dónde vive la adolescente que quedó embarazada dos veces tras dos violaciones, que dio a luz a dos bebés y los mató y los enterró a los dos.
El Cerro es un territorio sin ley, de violencia brutal. Acá arriba nunca llega la Policía. Las mujeres no denuncian nada, ni prestan testimonio cuando son testigos de barbaridades. “Vino la familia del minero a decirnos que nos conocían”, me contó una guarda, que una noche auxilió a una joven recién violada y arrojada en el Cerro por ese minero al que la familia protegía con amenazas.
Las mujeres son casi siempre viudas, porque los mineros mueren pronto de silicosis o en accidentes. Y tienden a excusar a los difuntos: es que el hombre tenía trabajos infernales, salía muy cansado de la galería, muy estresado, bebía mucho…
Acaso las mujeres no tienen trabajos muy duros en las bocaminas, acaso no viven estresadas, teniendo que mantener a montones de hijos sin apenas plata, acaso no viven nerviosas por los peligros del Cerro. Y ellas no pegan (bien: pegan mucho menos, porque también hay casos de madres que zurran a los hijos, la violencia está extendidísima).
En el primer viaje a Potosí, en 2009, descubrimos las condiciones horribles en las que trabajan los mineros. Ese parece ser el gran drama del Cerro, el interior de la mina. Y es un gran drama, sin ninguna duda. Pero si rascas un poco, descubres que en el exterior, en las casetas, se viven infiernos todavía peores. Infiernos casi siempre producidos por hombres, en los que las víctimas son casi siempre mujeres y niños.
No se puede entender el horror sin tener en cuenta la imagen tan arraigada y prestigiosa del minero supermacho. Son tipos muy duros, que se juegan la vida en condiciones de trabajo espantosas, que llevan a gala su coraje. A cambio del riesgo suelen ganar mucho dinero, mucho más que cualquier otro trabajador, y cuando salen de la galería se creen los reyes de la ciudad, con derecho a todo. Gastan millonadas en todoterrenos (hay que ver la cantidad de cochazos que circulan por Potosí, tremendos tanques), en juergas que duran de viernes a lunes, borracheras, putas, el fin de semana gastan todo lo que han ganado entre semana. Si pasa una mujer cerca y les gusta, se sienten con derecho a hacer lo que quieran con ella. Igual con su familia y sus hijos. Son mineros, llevan una vida muy dura, ganan plata y por tanto tienen derecho a divertirse sin obstáculos.
Ese papel de tipo duro de última frontera no afecta solo a las familias, a los casos de violencia dentro de casa. Hablé con juntas de vecinos del barrio minero: están asustados por los desmadres que se organizan todos los fines de semana. Los mineros cobran el viernes al mediodía y por la tarde empiezan a llegar al barrio de las cantinas y los burdeles con sus todoterrenos. Algunas cuadrillas se encierran con putas en una taberna y no salen en dos días. O van de cantina en cantina, montando broncas. De vez en cuando hay peleas a muerte con los rateros que vienen a levantarles la pasta a los mineros forrados y bebidos. Los mineros tienen plata y poder. Toman el barrio. Los vecinos encierran en casa a los niños, hasta que llega el lunes.
Son un sector muy poderoso. Ahora el Gobierno quería empezar a cobrarles el IVA (algo razonable, una ley que debió entrar en vigor en 1987 y que desde entonces ningún Gobierno se ha atrevido a imponerles) y los mineros bloquearon y paralizaron Potosí durante dos días, hasta que les aseguraron que no les tocarían el bolsillo. No hay policía que frene sus desmanes ni autoridad que les imponga obligaciones.
En Cepromin acaban de librar una batalla feroz para conseguir que enjuiciaran y condenaran a un minero que violó a una chica de 13 años. Por fin, un juicio. Estas mujeres tan valientes tuvieron que pedir ayuda personal a la ministra de Justicia para que apoyara el caso, porque la impunidad es la regla general. Quieren sentar precedentes, quieren que los mineros sepan que hay castigos. Ahora quieren pegar carteles en las bocaminas, para advertir a los mineros de que pueden ser castigados. También quieren ir y dar algunas charlas en las minas sobre la violencia de género. Todavía no se atreven, dicen, pero tienen que hacerlo.
Entrevisté a la presidenta del comité nacional de amas de casa mineras. Ellas luchan en las bocaminas, en las empresas mineras, en las familias, contra la violencia de género. Impulsan campañas de concienciación por la igualdad… Tela marinera.
La lucha de estas mujeres de las minas contra ese horror silenciado necesita ser contada y divulgada, con urgencia.
42Violencia en el Cerro (1): «Hice renegar a mi tío»
Mercedes Cortez entra en la sala como un huracán. Corre, saluda, ríe, agarra el micrófono y habla a las doscientas personas reunidas. Es una muchedumbre de niños y niñas, de mamás, y al fondo de la sala de la fundación Voces Libres, serios y tímidos, los extraños protagonistas del acto: unos treinta papás mineros. Todos viven en las laderas del Cerro Rico.
Mercedes empieza cantando, bailando, pidiendo al público que le imite. Los niños y las mamás corean los gritos de Mercedes, bailan, se parten de risa.
Después saluda a los papás y les agradece la presencia. “Es muy importante, porque hoy vamos a hablar del buen trato. Vamos a darles a los papás la tarjetita con las diez reglas de oro del buen trato. Y les vamos a vacunar con la vacuna antipegánica. ¿Para qué será esa vacuna?”. Los niños gritan: “¡Para que no peeeeeguen!”.
Sigue Mercedes. “Hoy estaremos más regalonas con los papás, no se me enfaden las señoras. Vamos a regalar una pelota a los papás buenos y valientes que se atrevan a salir y a decirnos qué es para ellos el buen trato”.
Empieza el teatrillo: salen niños voluntarios y Mercedes representa con ellos escenas típicas. La pequeña Guadalupe se ensucia y su mamá le chilla, le insulta, le desprecia. “Wawas (niños), ¿cómo está ahora Guadalupe?”. “¡Triiiiiiste!”. Mercedes explica la importancia de las palabras de amor: no se compran en el mercado, no cuestan plata, y cuesta lo mismo decir “¡carajo!” que decir “¡cariño!”.
Siguen otras escenas: discusiones entre papá y mamá, el papá borracho que pega a la esposa y a los hijitos… Los niños reconocen perfectamente las escenas, las siguen, completan los diálogos típicos, las broncas. Mercedes habla del maltrato psicológico, de los traumas que la violencia y el desprecio dejan a los niños para siempre, de la atención que papás y mamás deben prestar a sus hijitos, del derecho que tienen los pequeños a jugar, a ensuciarse, a ser traviesos y a perder cosas sin que eso jamás justifique ninguna violencia, habla de las ventajas de educar con cariño, de los abusos sexuales que jamás se deben permitir…
“¿Alguien de ustedes, wawas, tiene un moratón?”, pregunta Mercedes.
Algunos alzan la mano, se señalan unos a otros. Saben bien quiénes han sido golpeados recientemente. Un crío garboso de tres años, medio tapado con una capucha, se levanta y se acerca a Mercedes. Ella se agacha y descubre que el chico tiene un ojo hinchado y morado. “¿Qué te ha pasado, hijito?”. El chico calla. Al final dice en voz baja: “Me he caído”.
Sale otro chico de ocho años. Se levanta la camiseta y descubre un cuerpecito lleno de moratones. Le han dado una paliza tremenda. A preguntas de Mercedes, dice que fue su tío. “¿Por qué te pegó?”. “Es que le hice renegar”. “¿Por qué?”. “Perdí la llave”.
*
Al final del acto, Mercedes invita a los papás mineros a que salgan al micrófono a dar consejos para el buen trato. Cuando lo hacen, reciben de regalo un balón, la tarjeta con las diez reglas de oro (te abrazo todos los días y te digo que te quiero; en lugar de golpearte y gritarte, te escucho; te doy tareas en casa teniendo en cuenta tu edad; te dedico mi tiempo libre en lugar de ir a beber con mis amigos…) y un cartel para pegar en casa, con el dibujo de un papá monstruo (que chilla y pega a su familia) y de un papá héroe (que juega y escucha).
Dicen los papás: tenemos que dar confianza a las wawas para que nos cuenten sus problemas, nunca tenemos que pegar ni pellizcar, tenemos que llevar a las wawitas de la mano a la escuela, no tenemos que beber tanto y no debemos llegar borrachos a casa…
Sigue en «Violencia en el Cerro (2): mujeres contra el horror silenciado«.
4Reencuentro con Abigaíl, dos años después
Estos días he entendido mejor un detalle crucial en la historia de Abigaíl Canaviri, la niña de 14 años que protagonizó el reportaje Mineritos. Cuando la conocimos en 2009, trabajaba en el Cerro Rico de Potosí, en unas galerías deterioradas y muy peligrosas, empujando vagonetas con cientos de kilos de mineral, a cambio de dos euros diarios. En esa época incluso trabajaba sin cobrar nada, en una situación muy parecida a la esclavitud, porque debía cancelar una deuda injusta que los mineros cargaban a su madre viuda, guarda de la bocamina. El detalle crucial es que Abigaíl trabajaba de noche.
¿Por qué de noche? Entonces creí que por una cuestión de turnos: los mineros trabajaban durante el día y, al acabar su jornada, Abigaíl entraba para sacar las rocas que ellos habían extraído en el fondo de la galería.
Estos días Abigaíl me ha aclarado la verdadera razón. Estaba obligada a trabajar, porque en casa no les llegaba ni para comer, pero pidió el turno de noche porque no quería faltar a la escuela.
En la escuela a veces se dormía, agotada por el acarreo nocturno. Los demás niños se reían de ella. Le costaba mucho aprobar las asignaturas. Le faltaban cuatro años para terminar la Secundaria y ella estaba empeñada en seguir estudiando: sabía que era su única posibilidad de aprender otra profesión, su única posibilidad de escapar de la mina y sacar de allí a su madre y a su hermanita.
Pues bien: han pasado dos años y a Abigaíl, con 16, solo le faltan otros dos para acabar la Secundaria. A pesar de todos los pesares, va a curso por año.
(Foto: Abigaíl hace la tarea escolar en su caseta del Cerro –el guion de un programa de radio-, junto a su madre doña Margarita y su abuela doña Juana).
Abigaíl está mejor que hace dos años. A menudo ayuda a su madre en las tareas de palliri, barriendo el mineral sobrante de la canchamina para juntarlo, machucarlo a martillazos y conseguir algunos pedazos de zinc. En tres meses de trabajo separan el suficiente mineral como para llenar un camión de seis toneladas, cobrar unos 100 euros y completar así el sueldo que cobra la madre, como guarda, de unos 40 euros mensuales. En eso trabaja Abigaíl, pero ya hace nueves meses que no entra a la mina. Aquella deuda esclavizadora quedó zanjada con la ayuda de Cepromin y algunos donantes.
Abigaíl se puso muy enferma en 2010. Después de unos dolores muy fuertes, descubrieron que su riñón izquierdo no funcionaba, y es probable que se lo tengan que extirpar. Dice que lo va a perder por culpa de la mina, por haber pasado la adolescencia envenenándose la sangre con sustancias tóxicas: su padre, que murió de silicosis como tantísimos mineros, también tenía un riñón inutilizado. Ella se queja de dolores de espalda, por los trabajos de palliri, y de dolores de cabeza por la contaminación de las minas. La familia sigue padeciendo unas condiciones muy duras en su caseta del Cerro y convive con algunas historias terribles.
Aun así a Abigaíl se le ve fuerte, es una chica muy madura, inteligente, con las ideas muy claras. Estudia con el apoyo de Cepromin y empieza a pensar en la universidad: quiere irse a Llallagua, para vivir unos años en otro sitio, y estudiar Contabilidad.
Princesa por accidente
He pasado varios días con Abigaíl, con su madre doña Margarita y con su tía doña Elena, presidenta de la asociación de guardas de bocaminas. Un día nos dijimos que ya bastaba de historias tristes y pensamos un plan: tomarnos la tarde libre para bajar a la ciudad. Abigaíl me pidió que la invitara al cine. Se apuntaron al plan su madre, su hermanita Jocelyn, la tía Elena, y la prima Aleida con su hijo Abelito. Conmigo, cuadrilla de siete.
Paseamos por la plaza y la catedral, y luego fuimos al cine. Abigaíl quería ver Princesa por accidente: la historia de una chica camarera de Texas que ahorra para ir de viaje a París, allí la confunden con una princesa y pasa una semana viviendo de lujo en lujo, de gala en gala, con romance incluido. Les encantó la película. Muy chistosa, decían. Y ojalá me confundan a mí, decía doña Margarita. ¿París es de verdad así, con esa torre tan grande? ¿Y hay hoteles como el de la princesa?
Luego hubo debate para cenar: pollo o pizza. Ganó el pollo frito con papas y cocacola. Y de postre, helados de ositos y helados de payasitos.
Abigaíl pidió un osito y eso le recordó una historia, de cuando comió un conejito. Resulta que en 2009 fue a La Paz a un congreso de niños trabajadores, elegida en votación como niña diputada por Potosí. Pasó una semana en La Paz y pudo intervenir en el Congreso ante Evo Morales: le pidió que construyera casas con luz y agua en el Cerro Rico. Evo le dijo que se haría. Nunca se hicieron, claro. Era el mes de Pascua y Abigaíl gastó cincuenta centavos en un conejito de chocolate así de chiquito (abrió el pulgar y el índice un par de centímetros). La poca plata que tenía la gastó en un conejo bien grande de chocolate que quería llevar a su familia: «Pero en el autobús empecé a comerle un poco la colita, luego el cuerpecito, luego las orejitas… y me lo comí todo». Su familia no conocía la historia y nos tronchamos de risa.
Aquí hay siete fotos de esa tarde de cine y merienda.
Y aquí tenéis a Abigaíl, posando con la revista italiana Popoli, en cuya portada aparece la foto que le hizo Dani Burgui en 2009.
31Risas en el Cerro (y debates sobre cooperación)
Visto desde la ciudad, el Cerro Rico de Potosí es imponente, emblemático, icono de la historia y tal. Visto en sus propias laderas, es una escombrera, un basural, una pirámide de mierda.
En cuanto escarbas un poco entre las familias mineras del Cerro, emergen a borbotones historias de accidentes, enfermedades, contaminaciones, hambrunas, palizas, violaciones, la miseria más negra, siempre la misma injusticia, siempre repetida, tantas vidas descalabradas en el mismo vertedero.
En medio del infierno, los centros de Voces Libres y Cepromin son unos benditos oasis. Allí atienden las necesidades básicas de los niños y las niñas del Cerro, intentan protegerles de las peores violencias, intentan formarlos para que sigan estudiando y sean capaces de buscarse otras vidas fuera de aquí. También ofrecen becas y formación a las mujeres, para que opten a otros empleos, consigan independencia económica y se marchen a vivir con sus familias a lugares más sanos y seguros.
En esos centros hay decenas de críos que comen, se lavan, se dan cremas hidratantes en sus caritas ya cuarteadas, se vacunan, van a clase, reciben terapia, juegan en el patio, ¡se ríen! Pregunta a las educadoras y trabajadoras sociales por cualquiera de ellos y en nueve de cada diez casos escucharás una historia espantosa. Pero allí les ves reír.
He pensado mucho en el intento de debate que tuvimos en este blog sobre la cooperación al desarrollo y los peligros del asistencialismo, sobre la duda de si nuestra y vuestra colaboración con la Escuela Robertito no está sustituyendo una tarea que deberían hacer las instituciones bolivianas, si este tipo de ayuda no contribuye a mantener la situación de injusticia y pobreza, en vez de cuestionar y atacar las bases del problema.
No me parecen empeños incompatibles. Copio de la declaración de principios de Cepromin: “Buscamos el desarrollo de la conciencia crítica, el fortalecimiento de organizaciones para promover cambios políticos, económicos, sociales y culturales que mejoren la calidad de vida y las condiciones de trabajo de la población”. Y en eso andan con diversas organizaciones en el mundo minero, además de dar desayunos a niños hambrientos.
El debate crítico sobre la cooperación me parece muy acertado y necesario, porque a menudo produce efectos perversos. Pero a mí, en el Cerro, ese debate se me cae a los pies.
Sé que esto no es racional, sé que es una reacción emotiva, sé que las cosas hay que decidirlas con la sangre fría, sé que la postura crítica tiene mucha razón. Pero en el Cerro me pareció que el debate era como si hubiera un niño ahogándose en las corrientes de la Zurriola y nos juntáramos en la orilla a discutir si tiene que ir a salvarlo la Cruz Roja, la Ertzaintza o alguno de nosotros. Me parece que es posible extender el brazo hacia las aguas y a la vez trabajar, relatar, publicar, criticar y exigir que el Gobierno ponga socorristas.
Un ejemplo: a raíz de ciertos ecos de trabajos periodísticos, ahora las cooperativas mineras están siendo más estrictas en el control del acceso de niños trabajadores a las minas.
Por eso sigo convencido de que debemos continuar apoyando a la Escuela Robertito y os animo a seguir haciéndolo en www.mineritos.org . También me gustaría mucho extender la ayuda a Cepromin, esa organización boliviana de apoyo y crítica, que hace una labor fantástica.
11
Huele feo
El minero Félix se mete en una galería lateral y la ilumina con la lámpara: las paredes irradian un resplandor azul. Puro arsénico, dice. Allá al fondo hay un pozo de gas que tiene sus horas: a veces sale gas, a veces no. Dos compañeros se sentaron acá cerca en un descanso, para pijchear coca y fumar un cigarro, el gas les envolvió y ya nunca más se levantaron. Si te envuelve el gas, te mareas, ves borroso y no puedes hablar. Para sobrevivir, tienes que hacer una maniobra rápida. Sacarte la bota y llevártela a la nariz y a la boca. Respiras dentro de la bota y sales corriendo de la galería.
Huele feo, ¿no?, dice Félix. Salimos con las dos botas puestas.
Para llegar hasta allá hay que meterse por galerías que se bifurcan y se bifurcan y se bifurcan, trepar por rampas con 40 grados de inclinación, ponerse a cuatro patas y avanzar reptando por gusaneras sin levantar el cuello, para no golpear con la cabeza las vigas de eucalipto que se comban –o que ya están quebradas- bajo el peso de la montaña. Así se llega al punto donde te enderezas, bufas y dices que el infierno es azul y huele feo.
Pero oler feo, oler feo, huele fuera. En la gran escombrera tóxica, que ya no es otra cosa el Cerro Rico de Potosí. Entre los desmontes grises, entre los pedregales rojos, hay casetas de adobe que parecen dados lanzados ladera abajo, apuestas siempre perdidas. De allí salen las viudas que parten piedras, los mineros silicóticos que aún perforan la roca con mazo y cincel, los niños que empujan carretillas. Salen del verdadero infierno del Cerro Rico, de donde huele muy feo, de las casetas.
Por el ventanuco de una de esas casetas, asoma la cara de una niña. Mira a quienes pasan por el camino, sin un gesto. Siempre la verás ahí, me explican, mirando por la ventana. Es Carmencita. Acaba de cumplir 14 años y acaba de dar a luz. La violó un minero. Dejó de ir a la escuela porque le daba vergüenza. Ahora no sale de la caseta. El que sale es Miguelito, su hermano pequeño, de 4 años, con chándal y sombrero, contento, corriendo hacia los visitantes, aleteando los brazos.
Me habla muy bajo un chico de 15 años. Se llama Johnny. Cuesta entenderle. Me agarra de la mano y me lleva por la ladera. Habla y habla, me enseña los desmontes, las grietas, la cisterna de agua, la casita de plástico que construyó para que jueguen los niños pequeños. Habla muy suave. Tarda media hora en mencionar a su padre. Era perforista, tragaba harto polvo, ahora está enfermo de mal de mina, además le dio un ataque y tiene paralizado un brazo. El chico quiere estudiar inglés para ser astronauta. Tarda otra hora en explicarme la pesadilla que le visita muchas noches: las manos grandes de su padre, manos de perforista, que le golpean y le golpean. Hasta mis diez años me pegó, dice, ahora soy mayor. Pero mi cabeza ya no va bien.
Johnny no cuenta más. Las educadoras que cuidan de él me completan la historia del padre: un minero que violó a dos primas suyas, que se acabó emparejando con la que quedó embarazada –así nació Johnny-, a la que le hizo cuatro hijos más, que fue expulsado del trabajo porque se perdía borracho por el Cerro y peleaba con los compañeros; entonces se llevó a la familia a casa de la otra prima y su pareja, que ya tenían otros cinco hijos; y así acabaron catorce personas viviendo en una caseta de adobe en la ladera del Cerro. Me cuentan que el minero pega a su pareja, a sus hijos, a su otra prima, que abusa de las mujeres y de las niñas. Que obliga a las chicas de ocho y diez años a ver películas porno, para ir preparando el terreno. Que ahora, sí, está enfermo.
Acompaño al doctor a visitar al minero en su caseta. Sale a recibirnos la mujer, dando de mamar a un bebé de tres meses, el último hijo del minero. Dice: Alberto está muy malito, doctor. Antes salía cojeando y se sentaba acá en las rocas. Pero ya no mueve el brazo ni la pierna. No se mueve de la cama. Le pongo pañal pero se lo quita y se alivia encima.
El doctor entra a la penumbra de la caseta. El minero, una cara abotargada entre mantas, comienza a gemir. Me duele. No me quiero morir. Tengan piedad de mí. La silicosis le ahoga, rompe a toser hasta el borde de la asfixia, y cuando respira de nuevo, llora suave. Desde fuera veo la mano con la que sueña Johnny, una mano paralizada, caída a un costado de la cama, hinchada, violeta.
19Palliris: las picapedreras de Potosí
Caminan entre los desmontes del Cerro Rico de Potosí, se agachan ante un montón de pedruscos y los seleccionan: arrojan a un lado los que no valen y guardan en un saco de lona los que prometen un poco de plata o de zinc.
Luego se sientan en mitad del pedregal y parten las piedras a martillazos, una tras otra, una tras otra, una tras otra, desde las cuatro de la madrugada hasta las cuatro de la tarde. Cuando trabajan así, doce horas, pueden ganar 50 o 60 bolivianos (cinco o seis euros). Otros días trabajan menos horas. A veces les ayudan sus hijitos y sus hijitas, cuando hay harta carga.
 (Doña Petrona, machucando piedras)
(Doña Petrona, machucando piedras)
Son palliris: picapedreras. Doña Ambrosia (38 años), doña Rosalía (48), doña Petrona (67). Unas son viudas de mineros muertos por silicosis. Otras consiguieron huir de maridos borrachos que las golpeaban a diario, a ellas y también a sus hijos, que quedaron “bien traumados”.
Tienen las espaldas dobladas, dolores de riñones, los dedos deformados, a veces reventados. Pero sólo se quejan de los vendavales de polvo –“nos friegan los ojos”-, porque, por lo demás, dice doña Ambrosia, “qué trabajo no es duro, ¿no?”.
 (Doña Ambrosia indica la presencia de zinc en la roca)
(Doña Ambrosia indica la presencia de zinc en la roca)
 (Doña Rosalía y su hijo Johnny, ante la caseta de adobe donde viven ellos y otros cuatro hermanos, a 4.400 metros de altitud, junto a la bocamina. No hay electricidad ni calefacción y beben de un pozo que tiene «un poco de copagira»: aguas ácidas que manan de las minas).
(Doña Rosalía y su hijo Johnny, ante la caseta de adobe donde viven ellos y otros cuatro hermanos, a 4.400 metros de altitud, junto a la bocamina. No hay electricidad ni calefacción y beben de un pozo que tiene «un poco de copagira»: aguas ácidas que manan de las minas).
Entrantes de dinosaurio boliviano
“El murallón calizo de Cal Orck’o (Sucre, Bolivia) está recorrido por un impresionante baile de dinosaurios: se cruzan 462 caminatas, que suman 5.055 huellas. Es el mayor yacimiento de huellas del mundo y ofrece una valiosísima escena de la vida de los dinosaurios en su apogeo, poco antes de extinguirse”.
(Farallón de Cal Orck’o. Mirad a la gente, al pie de la pared y de las huellas de los dinosaurios. Foto cedida por la Dirección de Turismo de Sucre)
Es la entradilla del reportaje que he escrito después de visitar el yacimiento y de entrevistar en Sucre a su descubridor, el paleontólogo Klaus Pedro Schütt, quien vio las huellas en 1994 en una cantera de cemento. Espero publicarlo pronto: permanezcan atentos a sus pantallas. Mientras tanto, en exclusiva para lectores de este blog, unos apuntes del personaje:
Schütt, de 59 años, vive en su casa de Sucre entre helechos y araucarias –que ya existían en la época de los dinosaurios-, estromatolitos –una de las formas más antiguas de vida en la Tierra- y coprolitos -grandes excrementos fosilizados-. En su salón de aire cretácico cuenta cómo al principio nadie hacía caso a su hallazgo. Llamó a varios museos de historia natural y de paleontología en Bolivia, para pedir que enviaran un experto a Sucre. “¿Cuántas huellas dice que encontró?”, le preguntaban. “Unas mil”. Él no lo sabía, pero el mayor yacimiento del mundo en aquel momento apenas reunía 220 pisadas. Schütt contó mil, nadie le creía, y pronto fueron descubriendo hasta cinco mil.
“Todavía hoy cuesta mucho hacer entender la importancia de este hallazgo en Bolivia”, se lamenta. “Tenemos un problema grave de educación: no se estudia nada relacionado con la geología, la tectónica de placas, la paleontología, porque eso supondría explicar la teoría de la evolución. Y entonces entras en conflicto con el director de la escuela, que muchas veces es un cura, o con los padres de los alumnos. Y corres el riesgo de que te tilden de comunista. Todavía hoy, para algunos, de los dinosaurios es mejor no hablar. Había un cura en una radio de La Paz que me llamaba loco, que decía que ‘ese cuento de las huellas de dinosaurio es producto de una mente afiebrada’”.
(Foto: Klaus Schütt maneja un coprolito: «¿Sabes lo que es esto?» ).
*
En mi primer día en Potosí, a 4.100 metros, ando un poco aplatanado por el soroche. Una jornada perfecta, pues, para sentarme a escribir el reportaje de los dinosaurios. La escritura hipóxica puede dar grandes resultados (la eliminación de adjetivos prescindibles, me sugiere Iker Armentia). Sigo la carrera por escribir 14 reportajes a más de 4.000 metros sin oxígeno adicional ni sherpas literarios. Solo recurro a mate de coca y wikipedia.
He escrito el reportaje casi de tirón, en dos sentadas, con pausa para un mate en medio. Son las ventajas de escribir sin presión. Concretamente, en Potosí, unos 455 milibares menos de presión que en Donosti, ezta, Josu? Usando otras medidas que os serán más reconocibles, el efecto en la cabeza equivale a cuatro o cinco minibares.
Esta es mi oficina, en un hostalito muy barato con wi-fi y terraza gloriosa. Al fondo, el Cerro Rico.
17Mujeres de policías masajean a indígenas
Del diario boliviano Página Siete, el 14 de octubre:
«Una comisión de esposas de policías de bajo rango llegó ayer al campamento de Yolosa para pedir perdón a los marchistas por los hechos violentos acontecidos el 25 de septiembre [70 heridos tras la represión policial contra la marcha de indígenas que lleva semanas cruzando el país, en protesta por un proyecto de carretera que atraviesa la reserva natural del Tipnis].
Guadalupe Cárdenas, junto a otras dos esposas de policías, se ofreció a friccionar los pies de los caminantes para aliviar su dolor. Fernando Vargas y otros marchistas aceptaron la atención de las mujeres, que friccionaron sus piernas y sus pies por veinte minutos.
`Les están lavando los pies como Cristo’, comentaron entre risas algunos miembros de la marcha indígena.
‘Quiero pedirles perdón de todo corazón, hermanos, sobre todo a las mujeres y a los niños, porque yo también soy madre’, dijo Cárdenas en una reunión que sostuvo con los marchistas en Yolosa».
6