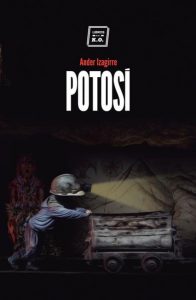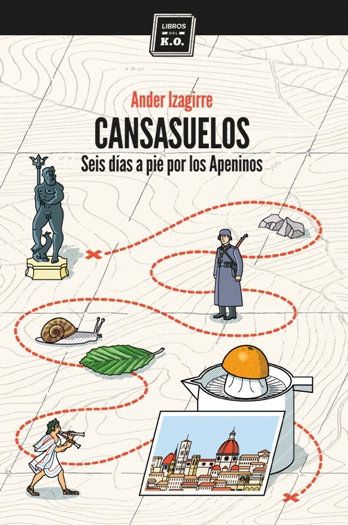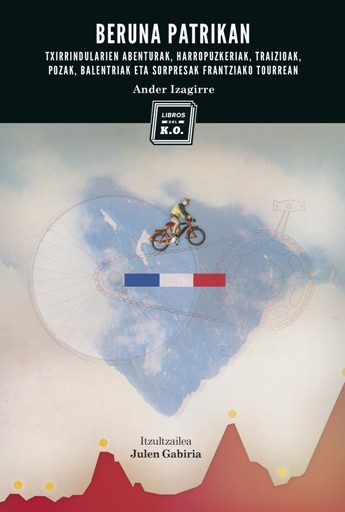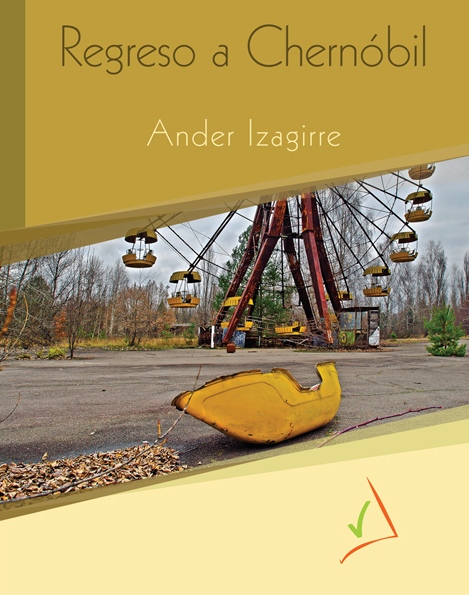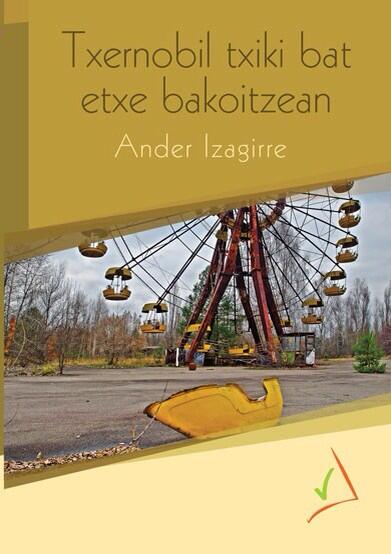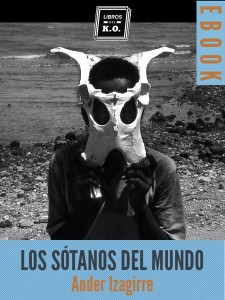Ander Izagirre
El arrocero del fin del mundo
Salto otra vez varias semanas atrás, desde Cerdeña hasta el delta del Ebro, para colgar en este blog la columna que publiqué hace unos días en El Diario Vasco a propósito del arrocero Dani Forcadell, uno de los encuentros más interesantes de este viaje a pedales.
DOS METROS SOBRE TIERRA
Salimos pedaleando de casa y llegamos al fin del mundo. Aquí termina el camino, en la desembocadura del Ebro, en un terreno arenoso a punto de hundirse entre las aguas. Hace seis meses la borrasca Gloria sumergió durante días esta llanura que no pasa del metro y medio de altitud. Ni Ushuaia ni Nordkapp: no conozco un fin del mundo tan convincente como el delta del Ebro.
Aquí trabaja Dani Forcadell, 48 años, en este laberinto de canales, lagunas y arrozales, entre patos, garzas y flamencos. Y mosquitos, muchos mosquitos. “En el delta no cuaja el turismo masivo. Tenemos mosquitos, playas salvajes con vendavales, sigue siendo un territorio bravo y eso nos libra de convertirnos en otro parque temático”. Contra el menosprecio a los pagesots, a los agricultores, Dani abandonó la ingeniería informática para dedicarse al arroz como su padre y su abuelo. No con la azada y el sombrero de paja, como creen muchos, sino con tractores de GPS y pala láser, con tecnología para erradicar malas hierbas y peores bichos sin dañar el entorno. Enumera las angustias de febrero a noviembre -demasiada lluvia, demasiado calor, demasiado frío, viento seco, hongos, plagas de caracoles, acoso creciente del mar-, pero le brillan los ojos cuando fantasea con una temporada de circunstancias y decisiones perfectas. “Me rompo la cabeza para mejorar cada año esta tierra”, dice, con los pies en el barro y la cabeza a 1,75 m, abarcando así el delta entero.
Navarros en el Mediterráneo: el protoSalou de hace mil años
Vimos una librería en Baunei y entré a preguntar si tenían algo sobre Santa María Navarrese, la iglesia construida en la costa de Cerdeña por supuestos náufragos navarros, allá por el año 1052, chupinazo arriba chupinazo abajo.
Cuando le dije que yo era navarro (sí, qué pasa, de dónde venimos pues los donostiarras, y yo en los viajes he sido provechosamente navarro, bilbaíno, vasco, andorrano, español y uruguayo), el librero Giuseppe, más majo que las liras, removió Roma con Pamplona para conseguirme algo. Desenterró un viejo cómic polvoriento sobre la leyenda de la princesa de Navarra que naufragó en estas costas, me hizo una rebaja de 18 a 15 euros y lo mejor de todo: me dio el teléfono de Pasquale Zucca, antiguo alcalde de Baunei, el pueblo al que pertenece Santa María Navarrese.
-El exalcalde escribió un libro con la historia de la iglesia y se lo editó él mismo, pero ya no está a la venta. Llámale a media tarde y quizá consigas algo.
Baunei está colgado en una ladera panorámica, quinientos metros sobre el mar, como muchos pueblos sardos que no querían arrimarse a la costa: temían las invasiones de los piratas turcos y berberiscos, que solían recorrer muchos kilómetros tierra adentro para saquear, incendiar, violar y esas cosas de piratas.
Bajamos en bici -qué delicia- hasta Santa María Navarrese, donde antaño solo existían la famosa iglesia y cuatro cabañas de pescadores, y donde ahora ha crecido una urbanización con sus hoteles, tiendas de souvenirs, restaurantes turísticos y esas cosas de piratas. Ah, y con una bendita heladería donde comí un helado de queso de cabra con miel que ahora mismo me hace sollozar de nostalgia. Llamé al exalcalde Zucca, presumí de navarro por segunda vez antes de que cantara el gallo, y me habló entusiasmado:
-¡Qué bien, un periodista navarro! ¿Dónde estás?
-En Santa María Navarrese, cerca de la iglesia, junto a una heladería donde hacen un helado de queso de cabra con miel que se va del mundo.
-Espérame, llego en diez minutos.
Resulta que el señor Zucca estaba en Baunei, colgado allá en la montaña, pero bajó en coche inmediatamente para traerme un ejemplar de su libro, pasearme alrededor de la iglesia y contarme historias navarras.
Zucca defiende que la iglesia la fundó alguna de las hijas del rey García Sánchez III, alias el de Nájera. Con princesa o sin ella, los arcos de herradura y un relicario de plata muestran un estilo mozárabe extraño en Cerdeña, que debió de venir hace mil años desde el norte cristiano de la península Ibérica. La leyenda habla de una princesa que naufraga con su séquito y levanta el templo para dar las gracias a la Virgen por su salvación. ¿Qué andaría haciendo por aquí? ¿Ir o volver de alguna visita al papa de Roma, como ya había hecho su padre? En aquella época los reyes de Pamplona estaban emparentados con los condes de Barcelona y quizá compartían sus expediciones comerciales por el Mediterráneo. Xabier Alberdi, director del Museo Marítimo Vasco, me dice por teléfono que la iglesia quizá responda a algo más que un episodio aislado con náufragos y princesas: es posible que los navarros establecieran en esa costa de Cerdeña un puesto comercial, como hacían en otros puntos del Mediterráneo. Solían construir una iglesia, que funcionaba como templo, lugar de reunión, cogollo de viviendas y almacenes…
El señor Zucca es un navarrista fervoroso y torrencial. Habla con entusiasmo de Pamplona, de San Miguel de Aralar, de los artistas mozárabes de Nájera, de las regatas de traineras en los pueblos costeros, la maravillosa bahía de La Concha, el río Urumea y las asombrosas subidas y bajadas de la marea cantábrica, el congreso por la unificación del euskera en Arantzazu, la batalla de Roncesvalles, el castillo de Olite y Miguel Induráin.
El origen de Santa María Navarrese es muy borroso y el señor Zucca miraba al olivo milenario de la iglesia con un poco de frustración:
-Si este olivo hablara…
Y yo ya le expliqué que en realidad soy guipuzcoano, antes de que cantara el gallo, cuando me animé a contarle lo que suelen hacer los navarros cuando van por ahí recorriendo playas.
Fotos: el señor Zucca junto a la iglesia ampliada de Santa María Navarrese (la del siglo XI está dentro) y el olivo milenario.
Viaje de caracol
Así a lo tonto llevamos un mes viajando a pedales. El mayor placer y el mayor lujo es la ligereza: levantar tu casa por encima de la cabeza, sacudirla un poco todas las mañanas y marcha.
Dónde vas, zagala
Salto unas semanas atrás, de Cerdeña a Aragón. En los primeros días del viaje visitamos las ruinas del pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza, y allí escuchamos esta historia que ayer publiqué en mi columna semanal de El Diario Vasco.
JOSEFINA VIVE
Los vecinos de Belchite se refugiaron en sus bodegas durante dos semanas de bombardeos. Tiraron los muros para pasar de unas a otras, según las casas se iban derrumbando y sepultando a decenas de personas; sufrieron hambre y sed; enfermaron, agonizaron, amontonaron cadáveres. En la última noche de aquella batalla que dejó cinco mil muertos, los pocos resistentes franquistas intentaron romper el cerco republicano. El comandante Santa Pau lanzó una granada para abrirse paso, echó a correr y vio que lo seguía una niña. Era Josefina Cubel, de 12 años. “Dónde vas, zagala, quédate con tu familia”. Una ráfaga de metralleta mató al comandante y reventó una pierna a Josefina. Su padre, su hermana de 15 años y su hermano de 7 se la encontraron tendida en un charco de sangre (“dejadla, que está muerta”) y siguieron corriendo entre el tiroteo. Caminaron tres días hasta Zaragoza sin saber que Josefina aún vivía, rescatada por los republicanos, operada en el hospital de Alcañiz. Al cabo de tres meses, otra superviviente volvió del hospital y se encontró con la familia Cubil de luto. “¿Quién se os ha muerto?” “Josefina”. “¡Pero si está en el hospital!”. Juntaron dinero entre los vecinos para que la madre fuera en autobús a recoger a su hija resucitada. Ahora Josefina tiene 95 años, la pierna coja, la memoria fresca. Nos lo cuenta su sobrina Pilar, entre las ruinas del viejo Belchite, y pregunta si se nos hizo duro el confinamiento.
El ombligo de Cerdeña
Nos peleamos con tres burros por un sitio a la sombra, afianzamos nuestras posiciones, atamos las bicis, redesayunamos y echamos a caminar montaña arriba. Empezamos la excursión en el fondo del Odoene, un valle de pequeñas masías desperdigadas entre huertas, olivares y viñedos, al pie de las enormes moles calizas del Supramonte. En algún lugar detrás de aquellos murallones estaba el poblado prehistórico de Tíscali. Parecía imposible que un sendero trepara por allí, pero algún tipo curioso de hace cuatro mil años ya metió las narices entre los bloques de caliza y los bosques verticales, ya trepó la montaña por una rendija, bajó al otro lado, volvió a trepar por otra pared, hasta toparse de repente con un paraje increíble. Nadie sabe cómo se decía mecagüensós en el idioma sardo de hace cuatro milenios, pero algo así debió de decir aquel tipo.
Nosotros solo debíamos seguir las marcas de pintura blanca y roja durante un par de horas a la ida. Subimos por la rendija de la Sùrtana, nos colamos en suave descenso por un bosque de robles y volvimos a subir por la ladera de bloques caóticos del monte Tíscali.
(Foto: tramo final de la subida al monte Tíscali).
Solo en el último momento, al cruzar un umbral rocoso, apareció el paraje: un cráter en el lugar de una antigua cumbre que colapsó. Era una dolina, una depresión habitual en paisajes calcáreos, donde el agua va perforando galerías y cuevas, hasta que a algunas se les hunde el techo y quedan como cráteres a cielo abierto. Dentro de la dolina de Tíscali, protegidas bajo los rebordes del cráter, quedan restos de cabañas de piedra de la edad nurágica, la civilización sarda de hace tres milenios, incluida la que llaman la cabaña del jefe. Los expertos dicen que este espacio ya lo habitaron los prenurágicos, también los nurágicos –porque encontraron cerámicas de esa época- y los sardos de época romana –porque encontraron un ánfora de vino de la Campania: toma globalización-.
(Foto: dolina de Tíscali, con los restos de una cabaña bajo una ventana natural).
Qué tipos, los prenurágicos: no solo tenían las cinco vocales en su nombre (!), sino que además eran capaces de organizarse la vida en este agujero perdido en el corazón de las montañas de caliza achicharrada. Es un refugio fresco en verano y cálido en invierno, a salvo de invasores y de vendedores de telefonía (una compañía sarda tomó el nombre de Tíscali, a algunos os sonará porque copatrocinó el equipo ciclista CSC Tiscali, con Sastre, Jalabert, Hamilton y compañía, pero mira tú por dónde: en el monte Tíscali no hay señal telefónica). El cráter tiene esas ventajas, claro, pero debía de ser una complicación del carajo procurarse agua, pan, carne de cabra, periódicos y algún que otro vicio de la época.
No se sabe casi nada de aquellas gentes. Parece increíble que apenas se hayan hecho excavaciones en este tremendo lugar, pero resulta que Cerdeña tiene más de seis mil sitios arqueológicos, porque los nurágicos dejaron la isla plagada de construcciones de piedra, torres, poblados, pozos, monumentos funerarios, y este poblado de Tíscali presenta un acceso muy complicado.
Bajamos de vuelta a las bicis, pedaleamos de nuevo y en los siguientes días seguimos encontrando obras milenarias, misteriosas, mudas. En Cerdeña por falta de piedras no será.
(Foto: posnurágica frita, tras la subida a Tíscali, sin tiempo ni para morder la nectarina).
Bienvenidos a la Barbagia
Bajábamos de las montañas y al fondo de una recta larga vimos dos siluetas bajo el viaducto de una autovía. Las siluetas llevaban gorro de plato: dos carabinieri a la sombra, refugiados del calor achicharrante, con los fusiles en ristre. Nos saludaron y nos dejaron pasar. Montaban uno de los tantísimos controles que estos días circundan las montañas interiores de Cerdeña, porque están buscando a Graziano Mesina.
Graziano Mesina, o Grazianeddu, como lo llaman en los diarios, es el bandido sardo más famoso del último medio siglo, un secuestrador y asesino que ha ido alternando treinta años de cárcel con largas temporadas como prófugo en las montañas de la Barbagia. A principios de julio esperaba otra sentencia de treinta años por tráfico de drogas. Mesina, de 78 años, iba todos los días a firmar al cuartel de los carabineros en Orgósolo, su pueblo. Y los carabineros tocaban de vez en cuando la puerta de su casa para confirmar que seguía allí. Mesina abría la ventana y respondía a los agentes: “Aquí estoy, todo en orden”. El jueves 7, el mismo día en que se ratificó su condena, los agentes fueron a buscarlo y ya no lo encontraron.
Los carabineros burlados ahora montan controles por toda la región. A Mesina lo tendrá escondido algún pastor, especulan los diarios. Se estará aprovechando del coronavirus, dicen otros, porque este año apenas han venido foráneos y las montañas están llenas de segundas residencias vacías que podrá ocupar sin que nadie se entere. O habrá pasado a Córcega, refugio tradicional para fugitivos sardos. “La ropa no la necesito, dádsela a los pobres”, dicen sus familiares que dijo Mesina antes de desaparecer, y los articulistas creen que esa frase es algún tipo de mensaje cifrado para sus cómplices, andan todos locos sacando interpretaciones.
Bienvenidos, pues, a la Barbagia, como llamaron los romanos a estas montañas donde se refugiaban los sardos irreductibles. Conocíamos su fama de tierra de bárbaros, de bandidos legendarios y, penúltimamente, de secuestradores de hijos de millonarios que veranean en la Costa Esmeralda. No esperábamos recorrer la región justo cuando cientos de carabineros y militares la rastrean en busca del bandido.
Veníamos de gandulear en el archipiélago de la Maddalena, un paraíso de granito rojo y calas esmeraldas, y, como Mesina, nos metimos hacia las montañas en busca de más tranquilidad, que ya empieza a ser vicio. A partir de Siniscola subimos por una de las carreteras más hermosas y solitarias que recordamos en mucho tiempo, recorriendo la espalda de una gran mole caliza a la que llaman Monte Albo, a seiscientos, ochocientos metros de altitud, con vistas panorámicas de las montañas y la costa.
-Aquí mismo, en una cueva a cuatro kilómetros, tenían escondido a Farouk –nos contaron en una antigua casa caminera, ahora reconvertida en albergue. Farouk Kassam era un niño de 7 años, emparentado con la familia del Aga Khan, dueño de media Costa Esmeralda. En 1992 lo tuvieron seis meses secuestrado y le cortaron un pedazo de la oreja izquierda para enviárselo a la familia. En una jugada oscura, las autoridades italianas concedieron un permiso “por motivos familiares” a Grazianeddu Mesina, que entonces cumplía su larguísima condena, para que mediara con los secuestradores. Así consiguieron liberar a Farouk.
-Este albergue tampoco está mal para esconder a Mesina, ¿no?
-Qué va, no compensa, el hombre ya está viejo, come mucho, bebe mucho…
Los secuestradores de Farouk eran de Lula, el siguiente pueblo por la carretera solitaria del Monte Albo. A fuerza de asesinatos, secuestros y bombazos, en Lula nadie se atrevía a presentarse como alcalde y el ayuntamiento estuvo vacío entre 1990 y 2002. Solo podemos decir que en el bar fueron decepcionantemente amables, nos prepararon un bocata a deshoras y nos cobraron muy poco.
En Aggius un vecino nos había recomendado el museo del bandidismo -¡es el único de Italia, es nuestra especialidad!-, pero estaba cerrado. A cambio, en la charcutería nos preguntaron si queríamos bolsa, dijimos que no y luego descubrimos que nos habían cobrado diez céntimos por la bolsa que no nos dieron: muy buen detalle, para mantener viva la especialidad y para hacernos sentir una humilde experiencia como víctimas del bandidismo. Turismo de experiencias, creo que lo llaman.
Por la Alta Gallura: cascadas de granito
La costa sarda es una tentación que solo mordisqueamos aquí y allá, porque queremos disfrutarla intensamente cada vez y porque, como todas las tentaciones, esconde un castigo. Para los viajeros ciclistas, ese castigo es el tráfico. A los conductores italianos –a algunos: a demasiados- les encanta depilar los codos de los ciclistas: te pasan rozando, ni se les ocurre que deben esperar cinco segundos antes de adelantarte con margen de seguridad, les da igual que vengan coches en sentido contrario o que aparezca una curva cerrada. Te adelantan rozándote. Entre las grandes construcciones imaginarias, mis favoritas son los canales de la Atlántida, la base de ovnis submarinos en las Bermudas, las pirámides de Marte y las carreteras italianas con arcén.
Hacía mucho que no insultaba tanto y tan seguido, así que enseguida abandonamos las rutas frecuentadas de la costa y nos metimos montaña arriba por carreterillas desiertas. Pasamos calor, pedaleamos muy despacio con nuestra carga, fantaseamos con el siguiente baño en una cala de aguas turquesas. Entonces disfrutamos mucho, muchísimo.
Tras desembarcar en Porto Torres, pedaleamos por la costa norte hasta Castelsardo –un peñasco coronado por un castillo, con un cogollo de casas apretadas a sus pies, entre calles sinuosas, casi moras-, y nos bañamos al atardecer en la playa larga y solitaria de Valledoria –saludos a los amigos de Tolosa-. Al día siguiente renunciamos a la costa y nos metimos monte arriba hacia la Alta Gallura.
De Trinità d’Agultu hacia Tempio, subimos hasta los 600 metros de altitud por unas laderas de matorral mediterráneo (la macchia mediterránea: de ahí viene la palabra maquis, para los guerrilleros que se echan al monte y se esconden entre los arbustos). Llegamos a un altiplano espectacular, donde se alzan bloques de granito apilados en enormes montones, como piezas de un juego desparramado y abandonado por algún niño gigante de los tiempos nurágicos, sobre una alfombra de prados, encinas y alcornoques. Lo llaman el Valle de la Luna. A mí, más que al Mare Tranquillitatis, me recuerda a Cáceres.
Vittorini hablaba de las “cascadas de granito” de la Gallura. En la costa forman islas, islotes, escollos pulidos por el viento y el mar; en el interior se levantan como torres caóticas, abruptas, fisuradas, siempre a punto de derrumbarse.
A sus pies, por una deliciosa carretera sin salida, encontramos los olivos milenarios de Lùres. Al más viejo lo llaman S’Ozzastru, el patriarca, cuenta ya tres o cuatro mil años, ha visto pasar a gentes antiquísimas –a los nurágicos, a los romanos, a Silvio Berlusconi camino de sus fiestas bunga bunga-, mide quince metros de altura, su tronco pasa de los dieciocho metros de circunferencia, la copa se extiende seiscientos metros cuadrados y a las tres de la tarde está poblada por un escándalo de chicharras. El olivo se extiende en troncos, ramas, follajes espesos que caen en catarata, parece una explosión paralizada: alguien lanzó un misil-aceituna que reventó contra la tierra y levantó todas estas oleadas verde-plateadas. Nos metemos bajo la copa, la temperatura refresca cuatro o cinco grados, sopla un poco de viento y el olivo cruje como un galeón.
Por una carretera sin salida, decía. Bueno, tiene salida monte arriba por una empinada pista de tierra, en la que nos cruzamos con un camión cargado de corcho recién extraído de los alcornoques.
¡Corcho!
Entre los bloques graníticos a veces se percibe un orden: círculos y más círculos, círculos de antiguas cabañas y círculos de torres troncocónicas. Esa es la huella que deja la mente humana en el paisaje: un poco de geometría en medio del caos. Son los nuraghe, las torres de piedra que edificaron los habitantes de Cerdeña desde hace tres mil quinientos años por toda la isla. Los sardos, por tanto, son una cultura tan vieja como un olivo, aunque el olivo sigue ahí a lo suyo y los sardos han seguido a lo suyo y a lo de otros, claro, porque los humanos solemos ser un poco más dinámicos y más interesantes que esos majestuosos seres enraizados para siempre en su pedazo de tierra. Nos movemos y cambiamos, pero la imaginación nos permite sentir cerca a aquellos constructores de torres: palpamos uno de los bloques de granito y casi podemos sentir la mano de su constructor, su necesidad de refugio, su expresión de poder, su impulso de oración. Porque estas torres probablemente servían como monumento central de un clan, fortaleza defensiva, atalaya, templo, almacén.
Visitamos Coddu Vecchiu, la tumba de los gigantes, una galería fúnebre de enormes losas, con puerta de granito y una especie de gatera para introducir ofrendas al muerto o para permitirle una escapatoria, quién sabe. A un kilómetro, en una ladera, se levanta el nuraghe de La Prisgionia, una torre de siete metros de altura, acompañada por dos torres laterales y varias docenas de cabañas de piedra, que funcionaban como hornos de pan, molinos de cereales, talleres de cerámica. La torre central tiene una repisa que recorre todo el interior, probablemente un asiento circular, y por eso la llaman sala de reuniones.
Entramos a la gran torre y pensamos en el escultor Jorge Oteiza. Cuando era niño, se metía en los huecos que dejaban en la playa de Orio los carros que iban a cargar arena. Tumbado en el fondo, aislado del mundo, solo veía el cielo. Así interpretaba él los crómlech, los monumentos funerarios de nuestros antepasados: un círculo de piedras que crea un espacio sagrado, separado del mundo, para conectarlo con el cielo. Al entrar al nuraghe, sentimos que entrábamos a un centro, a un espacio aislado, silencioso, fresco en medio del paisaje abrasado por el sol. La torre está abierta por arriba: es un ojo al cielo.
Vamos ya al archipiélago de La Maddalena, porque podemos ser como los sardos y como Oteiza: metafísicos y playeros.
Se acaba el mundo
Salimos pedaleando de casa y llegamos al fin del mundo. Aquí termina el camino, en la desembocadura del Ebro, en un terreno arenoso a punto de hundirse entre las aguas. La tierra baja, el mar sube, hace seis meses la borrasca Gloria sumergió durante días estas llanuras que no pasan de un metro de altitud. Ni Ushuaia ni Nordkapp: no conozco un fin del mundo tan convincente como el delta del Ebro.
Es un territorio de 320 km2 sin una sola piedra, formado solo por los sedimentos que acarreó el río y que desde hace medio siglo se quedan atascados en los pantanos de Mequinenza y Ribarroja. Hasta entonces el delta crecía, ahora retrocede. En un laberinto de canales, lagunas y arrozales, entre patos, garzas y flamencos, trabajan a ras de mar los arroceros como Dani Forcadell, nieto de una estirpe que ha vivido siempre de puntillas en esta tierra del fin del mundo. Paseé con Dani por sus arrozales, os traeré sus historias.
Aquí termina nuestro pequeño viaje transiberiano. Dentro de unos días pasaremos en barco a Cerdeña para seguir pedaleando.
Por cierto, ¿qué hay en el final del mundo? Un faro, por supuesto. ¡Y una rotonda! El ciclista llega a la desembocadura del Ebro y hala, vuelta pa’ Cantabria.
De Belchite a Tortosa por el fondo del mar
Dormimos en un pequeño pinar de Belchite y a las arañas les bastó una noche para tejer sus telas en nuestras bicis. Daba pena romperlas, intentamos dialogar para que se subieran a las alforjas y vinieran con nosotros, pero nada, las arañas se enredan y se enredan, no hay manera de entenderse con ellas. Andan a lo suyo. Como nosotros, claro.
Dormimos a quinientos metros del pueblo destruido durante la Guerra Civil, guardo alguno de los relatos para más adelante.
A partir de Belchite cruzamos unos secarrales infinitos. Son los fondos salados de un mar antiguo que se vació cuando se abrieron las montañas costeras y las aguas fluyeron hacia el Mediterráneo, como hace ahora el Ebro para drenar toda esta cuenca. Pedaleamos una recta de veinte kilómetros, hasta un cruce para tomar en diagonal la siguiente recta de otros veinte kilómetros. En estas tierras pardas se alzan los altísimos molinos eólicos, con sus aspas gigantescas girando en un cielo casi blanco de puro sol, y a sus pies aparecen, muy de vez en cuando, granjas de adobe desmoronadas. Es una visión entre futurista y decadente, parecen las ruinas de alguna colonia marciana fracasada.
En La Puebla de Híjar tomamos una vía verde muy prometedora: la vieja vía ferroviaria del Val de Zafán, que conectaba la línea Barcelona-Zaragoza con Tortosa, ya casi en el mar. El primer tramo se nos hizo muy pesado. El firme no es muy firme, es gravilla gruesa, a veces una bruta alfombra de pedruscos, por los que íbamos traqueteando y con viento fuerte en contra, muy lentos. Necesitamos dos horas para recorrer unos veinte kilómetros hasta Puigmoreno y llegamos agotados a Alcañiz, fin de nuestra quinta etapa.
A partir de Alcañiz el asunto mejoró. Dejamos atrás los secarrales y nos metimos por unas colinas calizas cubiertas de pinos, carrascas y enebros, con petachos de olivos y almendros, con mariposas blancas que nos hacían cosquillas en la nariz. En Valdealgorfa, cuando solo aspirábamos a un bocata de tortilla, comimos en El Claustro unos raviolis rellenos de crema de setas que ya nos anticipaban la Toscana. Los digerimos pedaleando a la fresca por el túnel del Equinoccio: una vieja galería ferroviaria de 2,2 km que atraviesa el meridiano cero. En los equinoccios, el sol atraviesa este túnel de boca a boca, de hemisferio a hemisferio. Así pasamos al otro lado del mundo sin salir de la provincia de Teruel. Suena bien como lema para un viaje.
Teruel existe mucho: en dos hemisferios a la vez.
Entre pinares y vegas, la vía verde es cada vez más cómoda y más bonita. La única pega es que el tren tenía estaciones –ahora casi todas arruinadas- que quedaban a varios kilómetros de los pueblos, así que conviene desviarse de vez en cuando, por ejemplo para bajar a Valderrobres y darse un chapuzón en el río Matarraña a los pies del tremendo castillo gótico.
Repito las deformaciones del viajero en bicicleta: se encuentra con el castillo gótico de Valderrobres y piensa: por fin un tramo protegido del maldito viento en contra de los últimos días, qué alivio de cincuenta metros, viva el arzobispo, más grande lo tenía que haber mandau hacer.
En esta comarca del Matarraña veíamos ya la imponente muralla de calizas y pinos que nos separaba del Mediterráneo. Desde Lledó, donde pasamos la noche en nuestra amiga y magnífica Casa de las Letras, cruzamos ya a Tarragona y gozamos en el tramo más dulce de todo el viaje: un suave descenso de treinta kilómetros por los túneles y por el camino bien apisonado del antiguo tren, asomado a las peñas, los barrancos, los arroyos y los manantiales del parque dels Ports.
Desembocamos en el Ebro, aquí tan ancho y poderoso, justo donde rompe la barrera montañosa para salir al Mediterráneo. Por un oasis de frutales, huertas y palmeras llegamos a Tortosa. Terminaremos esta parte del viaje en un paisaje que me fascina desde crío: el delta del Ebro. Y ya he quedado con un arrocero peculiar para que dé un paseo por los arrozales.
Pero antes dejamos las alforjas en Tortosa para subir al Mont Caro, un puerto espectacular que sube 1.400 metros de desnivel entre murallones calcáreos, con vistas sobre la vega verde del Ebro. Los últimos 13 kilómetros rozan el 9% de pendiente media. En la cima esperábamos tremenda panorámica sobre el delta. Os dejo la foto y vosotros hacéis las metáforas sobre la vida.
Bueeeeno: la nube solo estaba enredada en la cima. Hasta allí la subida al Mont Caro se veía espectacular, con el Ebro mil y pico metros más abajo. Estamos muy a favor de la caliza: pensar que estas moles son polvillo de conchas y caparazones de bichos marinos acumulados en el fondo del mar durante millones de años…
En el delta, en cambio, no hay ni una sola piedra en 320 kilómetros cuadrados. Es un territorio de sedimentos arrastrados por el Ebro, una inmensa planicie que se adentra en el mar, un fin del mundo en el que los nativos viven de puntillas, mientras el suelo se hunde y las olas amenazan con tragárselo todo. Bajaremos a recorrerlo.
De Zaragoza hacia Belchite: el papel de la prensa
Salimos de Zaragoza con 35 grados a la sombra y pedaleamos hacia el sur por una estepa abrasada, donde los lagartos iban con cantimplora. La carretera se colaba por una rendija entre colinas áridas y subía suave, muy suave, cada vez entre más matorrales, incluso ya algunos pinos, hacia las alturas modestas de Valmadrid. Desde el Ebro ascendía una ola de aire caluroso como si todos los zaragozanos hubieran abierto las puertas de sus hornos a la vez, se iban elevando unas nubes cada vez más hinchadas, se iba adensando un cielo violeta cada vez más negro, veteado de relámpagos. Justo cuando paramos a coger agua en la fuente de Valmadrid retumbaron truenos, sopló un vendaval, cayeron las primeras gotas gordas como uvas, el cielo se rajó de lado a lado y nos cayó una tromba de agua. Nos pilló justo en el único refugio en treinta kilómetros de carretera solitaria. Vimos una caseta con el rótulo «Báscula municipal», entramos corriendo y nos encontramos con Karen, la chica encargada de pesar los remolques de trigo y cebada que iban trayendo los tractores en pleno diluvio.
Al rato llegó Fernando con 10.160 kilos de cebada, un purito medio masticado colgando de los labios y cara de resignación.
-Esta la he librado, pero mañana fiesta, y al otro y al otro me parece que también.
No seguirá cosechando hasta que se seque la tierra.
-Y a ver cómo ha quedado todo, que hasta piedra ha caído.
Los viajeros ciclistas somos más suertudos, despreocupados y ligeros que los agricultores. Esperamos veinte minutos y ya salimos de nuevo a la carretera aunque todavía chispeara, aunque soplara un ventarrón vuelcaburros. Es el primer viaje en el que no llevamos un libro, para aligerar el peso de las alforjas, y decidimos ir comprando los periódicos locales en cada etapa porque son todo ventajas: nos dan lectura, de noche nos sirven como otra capa aislante bajo el saco, podemos hacer bolas de papel para meterlas en las zapatillas mojadas y absorber la humedad, al día siguiente los tiramos y seguimos ligeros, nos enteramos de las siempre asombrosas noticias locales -en los periódicos descubrimos que vivimos muy cerca unos de otros pero en universos tan distintos-, y hoy, bajando de Valmadrid a Belchite bajo una lluvia fina, nos ponemos entre el pecho y el maillot unas páginas del Heraldo de Aragón, avanzamos secos y damos vivas a la prensa escrita.