El Stradivarius perdido
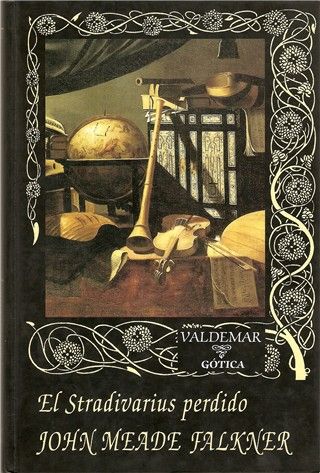
Confundir la libertad con la velocidad y los coches con la independencia es algo tan de la juventud que a los cincuenta años me dejó gustar conducir por carretera. Todo ha sido gracia, como en el destino del cura rural de Georges Bernanos. Tras abandonar el volante en las rutas largas he vuelto a con agrado a las lecturas viajeras. La última fue la que me llevó a Gijón la pasada nochebuena. En ella puede dar cuenta de El Stradivarius perdido de John Meade Falkner. Número 37 de la colección Gótica de Valdemar, era un texto que me llamaba la atención desde que sus editores me lo obsequiaron gentilmente en el otoño de 2000.
Autor de Moonfleet (1898), una novela de aventuras a la manera de las de Stevenson que inspiró a Fritz Lang Los contrabandistas de Moonfleet (1955) y de The Nebuly Coat (1903), entre ambas ficciones, Meade Falkner publicó El Stradivarius perdido en 1895. Considerado todo un clásico de las ghost stories está narrada mediante un procedimiento que, no por ser harto frecuente en la ficción pretérita, deja de resultarme más seductor: la epístola a un personaje que no juega ningún papel en el asunto. Un sujeto paciente mediante el cual, el autor se dirige al lector. En este caso, el destinatario del apócrifo es Edward Maltravers. Hijo del protagonista de la historia, le es dada la fatal peripecia de su padre, John Maltravers, en una larga carta de su tía, Sophia Maltravers cuando Edward cumple su mayoría de edad. Aunque el joven Maltravers es estudiante en Oxford y el joven Leo Vincey, de mi queridísima Ella (1887) de H. Rider Haggard, lo es de Cambridge, eso de que a los dos les sea referido un enigma paterno al cumplir la mayoría de edad, me ha llevado a asociar ambas novelas en una primera apreciación. Muy probablemente, Meade Falkner fue lector de Rider Haggard ya que Ella conoció un gran éxito de ventas desde sus primeras ediciones y su autor -que también escribió Las minas del rey Salomón (1885)- fue uno de los novelistas más prominentes de la Inglaterra de su tiempo.
Dejando a un lado esta coincidencia, acaso imitación, no hay nada en común entre ambos textos. La epístola de miss Maltravers está fechada en 1867 y la experiencia de su hermano John dio comienzo en 1841. Fue entonces cuando, dos años después de instalarse en Oxford, trabó amistad con William Gaskell, otro estudiante de la misma universidad y tan aficionado a la música como el propio Maltravers.
Entre los obras musicales de Gaskell, John Maltravers encuentra la partitura de una suite para violín y clavicordio de un tal Graziani escrita en Nápoles en 1744 bajo el título de L' Areopagita. Magnetizado por la composición, cuando Maltravers, un incipiente violinista, comienza a interpretar su glagiarda, siente una presencia en la habitación. Como si alguien se sentara a escucharle en una silla de mimbre de la estancia. Pero el estudiante violinista no descubre a nadie escuchándole.
Después de que el prodigio vuelva a repetirse siempre que interpreta dicha tonada, aunque lo haga en compañía de Gaskell, en una ocasión, cuando Maltravers se vuelve, descubre a un hombre de "unos treinta y cinco años de edad y de apariencia todavía juvenil". Una "influencia maligna y perversa" (pág. 35). Ataviado a la usanza del siglo XVIII, tras escucharle desaparece en una biblioteca de la habitación.
Pero los fenómenos extraños nunca vienen solos. La aparición de la inquietante presencia en los aposentos de Maltravers ha coincidido con una visita a Oxford de Constance Temple, una prima lejana de nuestro protagonista de la que sir John no tardará en quedar prendando. La bella Constance visita el campus de Oxford -aquí simplemente universidad- en compañía de su madre y de Sophie, nuestra narradora, "Sophy" cuando su hermano se refiere a ella por el diminutivo. El escudo familiar de la muchacha coincide con el mostrado en el libro donde se recoge manuscrita la suite nefasta. Dicho blasón también ha sido imaginado por Gaskell en sus ensoñaciones de un extraño salón de baile, donde se celebra una danza sombría, que imagina desde que se ha sentado al piano a interpretar la glagiarda.

Tras las vacaciones estivales, de regreso a Oxford en octubre de 1842, luego de un cambio en las estanterías, Maltravers descubre una cámara secreta en la que se guarda el Stradivarius, la mejor creación del célebre artesano italiano. Se trata, claro, de uno de esos instrumentos que parecen cobrar vida interpretando cierta pieza. Ni que decir tiene que en este caso es la glagiarda. Fascinado por el descubrimiento, Maltravers contraviniendo lo que es debido en todo un sir, decide callarse el hallazgo entre sus allegados y dar a entender al experto que lo examina que se trata de una antigua propiedad de su familia. Y sin embargo, al apropiarse del fabuloso instrumento, su destino fatal queda sellado.
Durante una visita a Constance en Roystron -la residencia familiar de la joven-, Maltravers cae presa de un extraño mal, una de esas enfermedades inexplicables en las que el paciente languidece sin explicación alguna. El origen del mal de sir John está en un retrato de un antepasado de su amada. Tras verlo iluminado por un relámpago sufre un desmayo y enferma. El protagonista del lienzo es sir Adrian Temple, un hombre cuya existencia fue "notoriamente maligna". El tipo en cuestión, gran aficionado a la música, es el mismo cuyo espectro ha escuchado a Maltravers en Oxford interpretar la glagiarda.
En sus tiempos, en su siglo XVIII, Adrian Temple pasó la mayor parte de su vida entre Italia y Oxford. Secundando en sus disipaciones por un tal Jocelyn, sus licencias fueron tan grandes que tras una de ellas, el acólito, arrepentido, se convirtió en monje trapense. No fue ese desde luego el caso de Adrian.
Casado John Maltravers con Constance tras recuperarse paulatinamente de su mal, su melancolía patológica vuelve a apoderarse de él en los primeros meses de matrimonio. Con todo hay algo que en Nápoles que le atrae poderosamente en Nápole y hacia allí parte, dejando atrás a Constance y al hijo de ambos. Ahora es ella la que cae enferma y muerte mientras sir John permanece en Italia.
Cuando su hermana lo visita, encuentra a Maltravers instalado en la Villa Angelis, que fue la residencia de Adrian Temple en la bahía de la ciudad italiana. Es entonces cuando se nos explica el misterio de la glagiarda. Ese fragmento de la fatal suite era el que la orquesta interpretaba en el baile que veía en sus ensoñaciones Gaskell. Es, en efecto, el celebrado en una lejana velada dieciochesca en la que fue asesinado Adrian Temple. Y es que, tras perder a Jocelyn, el perverso antepasado de la mojigata Constance encontró otro compañero de disipaciones en Palamede Domacavalli, un aristócrata napolitano a cuya mujer no respetó el inglés. Consciente de ello, mientras se celebraba el baile en cuestión el palacio Domacavalli, Palamede dio muerte a Temple arrojando su cadáver a unas grutas en las que Maltravers, cien años después, encuentra su esqueleto cubierto de lo que fueron sus ropajes.
Pero el secreto de la ruina de John Temple es otro. Le será dado a su hijo en una carta dirigida a él por Gaskell. Dicho texto constituye el último capítulo de la narración. Allí se nos cuenta que John Maltravers, además del Stradivarius, encontró dos volúmenes con un diario autógrafo de Adrian Temple. Cuando dicho manuscrito llegó a Gaskell, le faltaban dos páginas unas páginas, que imaginó arrancadas por Maltravers. En ellas se daba noticia de lo que hizo que Jocelyn abrazara el monacato y también fue origen de la degeneración de sir John. Esto no fue otra cosa una supuesta Visio malefica que, por oposición a la Visio beatifica -el conocimiento, la visión inmediata de Dios-, es otro tanto del mal supremo.
A Maltravers le es dada semejante atrocidad siguiendo las instrucciones consignadas por Adrián Temple en su diario. En ellas se explica cómo iniciarse en un rito de Isis llevado a cabo en las cuevas de Nápoles, las mismas donde sir John encuentra los restos del perverso ancestro de su mujer. Cabe suponer que, para que nadie vuelva a iniciarse en tal horror, luego de serle dada la visión de lo Peor, Maltravers arranca las páginas del diario.
Su lectura me ha resultado agradable y ciertos apuntes, en relación a Temple, sobre lo solitarias que suelen ser las existencias perversas, me ha suscitado reflexiones mirando pasar el paisaje a través del cristal del autobús. Pero El Stradivarius perdido me ha parecido un relato dilatado en las descripciones de una enfermedad -que de la primera melancolía lleva a sir John a un acceso severo de meningitis- y en la sutil alabanza de las virtudes del puritanismo victoriano. Aunque este último aspecto es casi canónico en la narrativa decimonónica inglesa a mí, más allá del interés arqueológico que le encontré en mis primeros encuentros con él, empieza a resultarme tan cargante como esos "¡ay!" exclamativos que jalonan la narración de Sophie.
En cualquier caso, esta novela ha venido a ratificarme en mi idea de que el formato por excelencia para la literatura macabra es el cuento, el relato breve. Para escarnio de muchos buenos aficionados, sostengo que Drácula es una obra dilatada. De esta pieza de Meade Falkner he de decir lo mismo. Poe, Lovecraft, las leyendas de Bécquer... Todo son relatos, piezas breves. Como también lo es Schalken, el pintor, la obra maestra del gran Sheridan Le Fanu, mi favorito. Relatos, que se pueden leer independientemente aunque juntos conforman un texto mayor, son a la postre los distintos capítulos de Melmoth el errabundo, de Charles Maturin, y El monje, de Matthew G. Lewis, a mi juicio, las grandes novelas del género.
De haberse condensado en cincuenta páginas, es decir, excluyendo todas esos párrafos que se van en la descripción de la enfermedad y las virtudes de la vida de la elite inglesa, El Stradivarius perdido sería mucho más interesante.
Publicado el 4 de enero de 2012 a las 17:30.






















