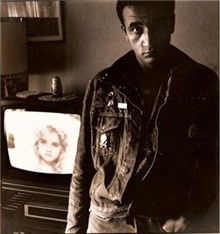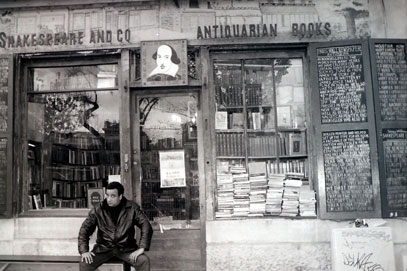Un precursor del terror materialista
Archivado en: Cuaderno de lecturas, Edgar Allan Poe

(Con motivo del doscientos quince aniversario del nacimiento de Edgar Allan Poe, a continuación reproduzco el artículo dedicado a él en mi ensayo No halagaron opiniones, Huerga y Fierro, Madrid, 2014)
Traducido por Baudelaire –que según T. S. Eliot eliminó de sus versiones cuantos elementos arcaizantes estorbaban en los originales-, Mallarmé y Cortázar -a quien también se debe uno de sus mejores apuntes biográficos *-; admirado por Julio Verne -quien le dedicó La esfinge de los hielos (1897), continuación de Las aventuras de Arthur Gordon Pyn (1838)- y situado por Pablo Neruda en su "matemática tiniebla", Edgar Allan Poe fue el primer escritor universal que dieran los Estados Unidos. Aunque lo fue después de su exaltación en Francia. Con el correr de los años, habría de sucederles algo muy parecido a los grandes artesanos del Hollywood clásico para ascender a la categoría de cineastas.
Pero Edgar Allan Poe también fue el primer maldito de las letras estadounidenses. Lo fue por la Parca, que como a Mary Shelley le rondaba desde niño llevándose a quien más quiso; lo fue por esa inteligencia de los alienados, por ese otro yo que habitaba en él impeliéndole constantemente contra sí mismo. Fue también el primer heterodoxo frente al puritanismo imperante en las páginas que conformaron ese siglo de oro de la literatura estadounidense desde Nathaniel Hawtthorne hasta Ralph Waldo Emerson, a los que aborrecía. Fue, en fin, el primer alucinado: bebió hasta el delirio, fumo opio... No son pues de extrañar todas esas brumas que parecen agobiarle en ese daguerrotipo suyo, tomado por W. Hartshorn, que ha llegado hasta nosotros.
Ahora bien, su calvario, sus desórdenes y sus disipaciones no le impidieron ser el autor que llevó la ya caduca poesía romántica a nuevos planteamientos. Pero su gran transporte fue el que promovió en el cuento de terror, que sustrajo de los escenarios góticos, que servían de telón de fondo a las almas en pena y los malvados papistas de Radcliffe y Lewis, para situarlo en un trasfondo materialista.
Dicho de otra manera: Poe alumbró espantos verosímiles. En efecto, frente a las ensoñaciones de los espectros, personajes fabulosos al fin y al cabo, puede darse el caso de una magnetización en el umbral de la muerte, como la propuesta en La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Publicado originalmente en el número de diciembre de 1845 de la American Review: A Whig Journal, su asunto gira en torno al trance de varios meses en el que se sume voluntariamente Valdemar, un enfermo de tuberculosis desahuciado. Cuando es despertado del sopor hipnótico, su cuerpo ya ha muerto y se convierte en “una masa casi líquida de odiosa y repugnante descomposición”.
También pudiera darse un caso como el expuesto en El pozo y el péndulo (1842) cuyo protagonista es sometido a un tormento -en el Toledo de la Inquisición of course- consistente en esperar la muerte mientras una inmensa cuchilla –el péndulo- desciende paulatina e inexorablemente hacia él.
Esa verosimilitud, esa exactitud matemática en sus propuestas para el espanto –que también sería extensible a ese procedimiento deductivo mediante el que escribió su más célebre poema, El Cuervo (1845)- es lo que llevó a Pablo Neruda a situar a Edgar Allan Poe en su “matemática tiniebla”.
“Las facultades analíticas son, para quien las posee en grado extraordinario, una fuente de los más vivos goces –apuntó refiriéndose a la lógica aplastante de su horror-... Los resultados, hábilmente deducidos por el alma, y la esencia de su método, presentan realmente el carácter de una intuición”.
"Deidad y referencia" de toda ficción diabólica, según H. P. Lovecraft, la posteridad no habría de venerar a Poe por sus relatos humorísticos, genero que cultivó con la misma frecuencia que sus historias extraordinarias, sino por sus creaciones más macabras.
Todo parece indicar que los protagonistas de estas últimas no eran sino la proyección de los desequilibrios psíquicos que el maestro padeció durante toda su vida. Pocas obras son tan reveladoras de la psicología de sus autores como la de Poe. El escritor es el Roderick Usher de La caída de la casa Usher (1839), esa impagable metáfora sobre el hundimiento de una inteligencia.
Ni que decir tiene que esas bellas muertas que tanto le inspiraron -"Sólo he logrado amar allí donde la muerte mezclaba su aliento con la belleza", escribe en uno de sus poemas- son consecuencia directa del prematuro fallecimiento de la mujer que lo trajo al mundo. También será prematura la muerte de su joven esposa. Todas las mujeres que quiso se le murieron como lo harán las protagonistas de Ligeia (1838), El retrato oval (1842) y Morella (1850). Ficciones aparte, en su Filosofía de la composición (1846), uno de sus ensayos más influyentes, sostiene: “De todos los temas tristes ¿cuál, según el concepto general de la humanidad es el más triste? La respuesta es evidente: la muerte. Y ¿cuándo es más poético el más triste de los temas? Cuando se alía con la belleza. Por lo tanto, la muerte de una mujer hermosa es, sin duda, el tema más poético que puede darse en el mundo”.
Pese a haber nacido en Boston el 19 de enero de 1809, la desdicha le convirtió en el hombre del Sur que él aseguraba ser en las mentiras sobre su persona, que enjaretó invariablemente a cuantos tuvieron la inmensa fortuna de escucharle. Debió de ser tan locuaz como todos los borrachos.
Hijo de unos actores ambulantes, quedó huérfano con tan sólo dos años. Si bien hay biógrafos que aseguran que su padre no murió, sino que le abandonó para darse a la bebida tras el óbito de la madre del futuro escritor, una frágil inglesa que lo alumbró en plena gira.
Lo cierto es que el pequeño Edgar Allan fue criado por su tío John Allan, comerciante de tabaco en Virginia. Que tomara su segundo nombre de este pariente y adquiriera junto a él ese aire del Sur aludido anteriormente, en modo alguno significa que encontrara la felicidad en su casa. Muy por el contrario, la tortuosa relación con su padrastro también contribuyó decisivamente a los desequilibrios psíquicos que agobiaron al gran Edgar Allan hasta su muerte.
Expulsado de la universidad de Virginia (1827) por sus costumbres disolutas, el escritor demostró ser un aventajado discípulo de Byron con la publicación de sus primeros versos: Tamerlán y otros poemas (1827). Mientras sigue cultivando la lírica -para algunos de sus biógrafos es ante todo un poeta- en busca de una belleza etérea en títulos como Al Aaaraaf (1829), ingresa en la academia militar de West Point en aras de un halo romántico. Pero el ejército le despachará con la misma diligencia que el claustro. Fue expulsado de la cuna de héroes, que la llamaron los traductores de la película homónima de John Ford, en 1830. Las cuestiones fueron muy parecidas a las que le obligaron a dejar la universidad.
Apenas pierde el ejército al que a buen seguro habría de ser un mal oficial, en la pluma de Poe se da a conocer un gran periodista y un cuentista sin igual que ya fue admirado por su tiempo. Su primera pieza –Metzengerstein- aparece en 1832. A ésta le seguirá Manuscrito hallado en una botella (1833) y El rey peste (1835).

Siempre mal pagado, en 1835 acabará dirigiendo el Southern Literary Messenger de Richmond, que convertirá en la publicación literaria más importante de todo el Sur estadounidense. También en 1835 da a la estampa Berenice. En esta historia extraordinaria –Historias extraordinarias sería el título bajo el que reuniría sus cuentos más célebres en 1847- ya despunta su interés por adaptar los planteamientos de la novela gótica a lo que alguien muy sabio –no sabríamos precisar exactamente quién- fue a llamar el terror materialista. Berenice es la prima con la que se dispone a casarse Egaeus, el narrador. Ella es presa de una enfermedad degenerativa –una de esas cautivadoras enfermedades degenerativas que transitan toda la obra de Poe-; él, su primer monomaniático, como también lo serán los protagonistas de El retrato oval, El gato negro (1843) o El corazón delator (también del 43). El mal que Berenice parece le corrompe todo el cuerpo a excepción de los dientes. Poe nos da a entender que Egaeus se los arranca, para rendirles el debido tributo, antes de enterrarla viva. El terror, como se ve es factible, aunque inmerso en un telón de fondo tan gótico como las sepulturas. En opinión de Robert Louis Stevenson, expresa en su Ensayos literarios, Berenice es un cuento “terrible, pulsa en nuestro pecho una cuerda, cuerda que acaso fuera mejor no tocar”**.
Ya en 1836, Edgar Allan Por se casa con su prima, Virginia Clemm, quien aún no ha cumplido los catorce años. En efecto, como Machado, también hubiera sido un pederasta en nuestros días. Cabe decir en su descargo que su amor fue tan efímero como sincero. Habida cuenta de que su calvario nos inspira la misma simpatía que rechazo los afanes regeneracionistas del bendito Antonio Machado, a nuestro juicio, la pederastia de Poe no contamina en modo alguno su obra. Como tampoco lo hace el anacronismo de El pozo y el péndulo, donde su protagonista es liberado de la tortura a la que le ha sometido el Santo Oficio por las tropas napoleónicas. Sabido es que la invasión francesa data de 1808 y que la Inquisición dejó de operar en Toledo en 1600.
Como ya hemos visto, si Neruda nos sitúa al norteamericano en una "matemática tiniebla" es porque los horrores que nos presenta Poe obedecen a una lógica tan exacta como una suma o una resta. Vaya como ejemplo la célebre aparición del barco fantasma en Las aventuras de Arthur Gordon Pyn -única novela de Poe-, donde se nos narra un viaje sin regreso a la Antártida: El vigía que parece sonreír desde tan tétrica embarcación, aunque en la narración juega el papel de un espectro, no es sino un cadáver cuyo rostro ha sido medio comido por las aves carroñeras, desfigurado así en esa horrible mueca que se asemeja a una sonrisa.
Aunque en Ligeia, Rowena, segunda esposa del narrador acabará transformándose en Ligeia, su primera mujer, el escalofrío en Poe no surge en base a cuestiones fantásticas o ficticias: los enterrados vivos, los torturados por el Santo Oficio y los muertos mientras dormían un sueño hipnótico, sus protagonistas, todos ellos, son sometidos a horrores plausibles. Cuando no a los terrores psicológicos de los monomaníacos. Aquí no hay monjas ensangrentadas, con el alma en pena –por otro lado tan sugerentes- como en las páginas de Mathew G. Lewis.
Se debe insistir en que los tres relatos analíticos de Poe, es decir, los protagonizados por el chevalier Auguste Dupin -Los crímenes de la calle Morgue (1841), El misterio de Marie Rogêt (1842) y La carta robada (1845)- ponen en marcha algo tan lógico como el cuento detectivesco. Puede que esa infatigable búsqueda de la verosimilitud de sus propuestas fuese debida a que cuando empezó a cultivar las piezas breves, éstas se concebían para la demostración de una ciencia. Ese podría ser el motivo de La verdad sobre el caso del señor Valdemar, alumbrado para demostrar los efectos del mesmerismo, a la sazón objeto de un auténtico debate.
Pero el origen de tan celebrada pieza, considerado una de los cuentos más inquietantes de todos los tiempos, favorita de Lovecraft, auténtico pilar del género y otras glorias por el estilo, también pudiera estar en la tuberculosis que consumía sin remisión a Virginia Clemm. Si cabe, Poe era más egotista que el resto de los escritores. De una u otra manera, siempre hablaba de sí mismo. Acaso consciente de sus desequilibrios, su fe en la razón era absoluta, como su desprecio a las emociones vulgares y a los sentimientos fáciles.
Pese a que su actividad como periodista y cuentista le llevó a conocer la gloria en vida, el maestro siempre estuvo al borde del abismo. Sus constantes depresiones le arrastraron al alcohol y al opio. A la larga, ambas sustancias no hacían sino agravar su melancolía. Sin embargo, si hay algo que caracteriza sus críticas literarias, sus narraciones y sus poemas, eso es la perspicacia. De lo que se sigue que Edgar Allan Poe padeció tanto como todos aquellos que gozan de momentos de lucidez alternados con el delirio.
“La maldición de ciertos espíritus consiste en no estar satisfechos con su capacidad para realizar una obra –viene a explicarnos el mismo autor en Marginalia (1844-1849)-. Ni siquiera están contentos cuando ya la han ejecutado. Es necesario que muestren a los demás los óptimos resultados conseguidos”.
Murió el 7 de octubre de 1849, dos días después de ser hallado enloquecido en una calle de Baltimore. Meses antes, el recuerdo de su mujer, fallecida en el 47 de tuberculosis, le inspiró Annabel Lee, su último gran poema.
Queremos creer con Rafael Llopis*** que cuando fue hallado alucinado hasta el delirio, había recibido una de esas palizas que propinan a los borrachos en las tabernas cuando su locuacidad se convierte en verborrea. De estar en lo cierto, Poe ya habría dado cuenta de su último trago y se encontraba en “un callejón trasero e irremediablemente sin salida”.
Todo son conjeturas respecto al fallecimiento del maestro. En una de las últimas cartas remitidas a Maria Clemm –su suegra y tía- confiesa haber sido presa de delírium trémens. Siendo éste el único síndrome de abstinencia que puede llegar a ser mortal, no faltan quienes estiman que fue el que llevó a la tumba Poe. Fuera como fuese, él no pudo aclarar las causas de su fallecimiento. Se lo encontraron delirando y nunca llegó a recuperar la razón para explicar lo que le había pasado.
* Cuentos Edgar Allan Poe, Alianza Editorial, Madrid, 1970.
** Hiperión, Madrid, 1983.
*** Antología de cuentos de terror, 1. De Daniel Defoe a Edgar Allan Poe. Selección de Rafael Llopis. Alianza Editorial. Madrid, 1981. Pág. 232.
Publicado el 19 de enero de 2024 a las 22:45.