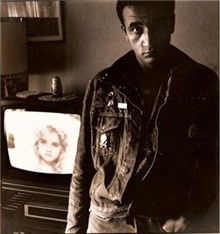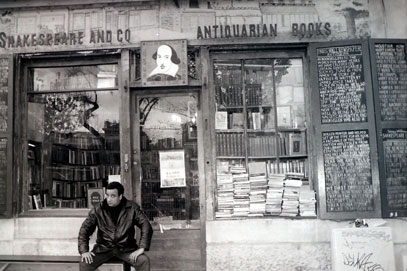El sudario de hierro y otros cuentos góticos

Tan bien comentada como seleccionada por Roberto Cueto, abre esta espléndida antología -publicada el último año del amado siglo XX por las tristemente desaparecidas Ediciones Celeste con el título de El sudario de hierro y otros cuentos góticos- un lúcido y riguroso estudio sobre lo gótico y los terrores que le sucedieron en el parnaso de la literatura consagrada al miedo. La calidad de estos apuntes preliminares no va a la zaga de los textos copilados en el que fuera el primer número de la efímera pero sobresaliente colección Infernaliana. De modo que es justo decir que ésta selección es en verdad una de las mejores panorámicas que se pueden ofrecer sobre la narrativa gótica desde sus albores hasta sus manifestaciones más logradas.
Cierto es que cronológicamente, el honor de haber sido el principio de ese género que habría de llenar de sombras algunas de las últimas páginas el Siglo de las Luces le correspondería a El castillo de Otranto (1764). Pero no lo es menos que, habida cuenta de la mala impresión que me causó la lectura de esta célebre -y sobrevalorada- novela de Horace Walpole, prefiero atribuir la dignidad de haber sido el pórtico al M. G. Lewis de El monje (1794). Eso sí, coincido con Cueto y el resto de los comentaristas en el punto y final de la literatura gótica. Este no es otro que la magistral Melmoth el errabundo (1820), de Charles Maturin. Lo que llegó después, como suele suceder con casi todas las manifestaciones culturales que alcanzan la popularidad, fue el adocenamiento por razones comerciales.
Sin embargo, igual que ahora asistimos a esa eclosión de la literatura policíaca -de la que yo, repito una vez más, ya estoy ahíto- pese a que su edad de oro concluyó con los años 40 de la centuria pasada, el boom de la novela gótica también se prolongó más allá de la aparición Melmoth el errabundo. Así, El sudario de hierro, el cuento original de William Mudford que da título al volumen, apareció en la revista Blackwood's Magazine, una de las publicaciones favoritas de los amantes de la literatura sombría, en 1830. El año es un dato a tener en cuenta pues se dice, y a buen seguro con acierto, que sirvió de inspiración a Poe en El pozo y péndulo (1843).
Mudford narra la historia de un hombre condenado por un príncipe italiano a morar de por vida en una celda construida con un "hierro extremadamente resistente". Al despertar la primera mañana de su cautiverio, el infeliz descubre que el techo de su celda muestra una ventana menos que las contadas en la noche anterior.
Las vanas esperanzas alumbradas por este hecho se desvanecen. Basta para ello comprobar que las paredes de la sombría estancia se van acercando. Para colmo, en el gran golpe de efecto del relato -una genialidad a mi juicio- el reo descubre una inscripción, de la que es autor quien construyera la siniestra máquina. En dichas palabras, el inventor apunta que también él fue la primera víctima de su creación, ya que el tirano que se la encargó quería guardar el más absoluto secreto sobre ella, y anuncia que el destino de cuantos las lean será el mismo: la muerte por aplastamiento.
En efecto, ese es el final que aguarda al narrador. Mudford es, por tanto, mucho más pesimista que Poe. Si no recuerdo mal, el protagonista de El pozo y el péndulo se salva cuando las tropas napoleónicas entran en la prisión de la Inquisición en Toledo, donde está padeciendo su suplicio.
***
La novia misteriosa, de James Hogg, también apareció en Blackwood's en 1830. Su asunto entra de lleno en ese subgénero de amantes espectrales del que Sheridan Le Fanu escribiera tan buenos ejemplos. Un escocés, el señor de Birkenelly, queda prendando de una mujer que la víspera de San Lorenzo se cruza en su camino tan misteriosamente como desaparece. Desesperado después de no poder volver a verla, se traslada a Irlanda para hacer una visita a su hermana, casada allí. Ya en la tierra de los grandes narradores, sus cuñadas revolotearán tanto a su alrededor que Birkenelly acabará por prometerse a la que más le recuerda a la misteriosa dama que tanto le inspira.
Así las cosas, cierta ocasión que nuestro hombre va a reunirse con su prometida, fascinado con la asombrosa semejanza que ésta guarda con la aparecida, resulta que en verdad es el espectro quien le espera. Por un prodigio similar, ya no están en Irlanda, sino en el lugar donde la vio por primera vez.
La misteriosa joven dice llamarse Jane Ogilvie y estar prometida a él en matrimonio desde antes de nacer. Como prueba de compromiso de una unión, que no podrá celebrarse hasta que no hayan pasado tres veces la noche de la víspera de San Lorenzo, le entrega un anillo.
Pese a que todo ha ocurrido en un sueño, al despertar, el anillo que Jane le diera en él, todavía permanece en el dedo Birkenelly. La joya, al igual que la cita en la víspera de San Lorenzo, suscitarán los más terribles presentimientos en la hermana de nuestro protagonista y en una sabia del lugar. Pese a ello, Birkenelly se reúne con su prometida. A la mañana siguiente será encontrado muerto en el mismo lugar donde se le aparecía Jane.
Pasados unos meses llega al pueblo una anciana que explica el misterio. Cuenta que un antepasado de nuestro Birkenelly, antes de casarse con la dueña propiedad, había estado prometido a la bella Jane, a quien mató o mandó matar en el mismo lugar donde con el tiempo aparecería el cadáver de nuestro Birkenelly.
***

La calidad decae sensiblemente en El faro flotante, de John Howison. Aunque tal vez fuera mi interés lo que se vino abajo al no haber en esta propuesta ni un atisbo de ese terror que esperaba. Dado a la estampa por Blackwood's en 1821 bien es verdad que su asunto -el secuestro, el cautiverio- es un tema recurrente en el género gótico.
Tras naufragar durante una noche tormentosa, su protagonista y narrador arriba a un barco anclado que sirve de faro. Lo ocupa el matrimonio Morvalden. Convive con ellos un segundo hombre, Angerstoff, quien se "ha ganado el afecto" de la señora Morvalden.
Desde el primer momento la situación sobrepasa al náufrago. Pero cuando Angerstoff da muerte al marido engañado, el narrador, conocedor del crimen, se convierte en prisionero del asesino. Sólo podrá escapar de su cautiverio y alcanzar la costa merced a una tormenta.
***
El envenenador de Montremos, de Richard Cumberland, fue publicado por primera vez en un número de la revista The Lady's Magazine fechado en marzo de 1791. He aquí un buen ejemplo de lo folletinesco que puede llegar a ser el género.
El hombre al que alude el título se presenta ante el juez para confesar la inocencia del joven que está siendo torturado por ese mismo tribunal, acusado de haber envenenado a su hermana, con quien mantenía una relación incestuosa.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. El joven, don Juan, no es hijo de quien pasa por ser su padre -el verdadero envenenador- sino que lo es de un amigo de éste, rico emigrante en Brasil que remitía una cuantiosa cantidad mensual. Siendo el envenenador el administrador de dicha fortuna, decide dar muerte a don Juan para hacerse cargo de ella. A tal fin, el malvado tutor resuelve envenenar al joven, pero la casualidad quiere que sea la hija del envenenador y enamorada de don Juan quien beba fortuitamente el fatal brebaje. Con su último soplo de vida, la muchacha hace jurar a don Juan que no revelará el crimen de su padre. Fiel a la promesa hecha a la amada, don Juan se enfrenta a la tortura.
Toda la historia le es referida al narrador, un viajero inglés por tierras portuguesas, como la leyenda de uno de los lugares que visita.
***
Monos y daimonos, de Edward Bulwer Lytton -que también fue el autor de la célebre Los últimos días de Pompeya (1834)-, puede definirse como la historia de una obsesión. Vio la luz por primera vez en un número de New Monthly Magazine de 1830.
Su narrador es un antiguo misántropo. Tanto que durante años ha vivido como un salvaje, alejado de la civilización. En la travesía que habrá de devolverle a ella, conoce a un extraño personaje que muestra una inquietante atracción por él. Uno y otro serán los únicos supervivientes al naufragio de su nave. En la isla donde encontrarán refugio tras la catástrofe, nuestro protagonista dará muerte a su perseguidor. Será inútil. Pese a acabar de estrangulara, su inquietante sombra volverá a la vida para perseguir a nuestro hombre hasta la civilización.
De nuevo en Inglaterra, inmerso nuestro protagonista en la vorágine de la vida social, su implacable perseguidor se le seguirá apareciendo, si bien ahora es visible únicamente para él. Será este detalle el que dé lugar al estimable colofón de la historia: cuando el narrador visita a un psiquiatra para ponerle al corriente de su obsesión y a nosotros todo nos parece una ilusión, las huellas de un hombre al que el doctor no ve horadan la arena del suelo.
***

El castillo de Leixlip, el relato de Maturin, está a la altura de su genio. De publicación póstuma, apareció en 1825, dentro de la colección The Literary Souvenir of Cabinet of Poetry & Romance. Su argumento nos lleva a la Irlanda natal del autor, esa tierra de los grandes narradores. En uno de sus castillos, una de las hijas del señor fue raptada de niña por una bruja, quedando así su edad detenida para siempre en los diez años y su presencia, reducida a apariciones esporádicas y fantasmagóricas.
La segunda de las doncellas es brutalmente asesinada por su marido, que a la sazón enloquece, durante la noche de bodas.
Finalmente, la última de las tres desdichadas hijas de El castillo de Leixlip, la verdadera protagonista del relato que el maestro nos refiere, será víctima de las artimañas de una bruja que habita entre la servidumbre de la fortaleza y ejerce sobre ella un magnético poder.
Utilizando una técnica narrativa tan eficaz como moderna -de alguna manera precede a la cronología fragmentada de Faulkner- se nos cuenta cómo la bruja en cuestión convence a la muchacha para que se someta a un extraño rito diabólico del que vuelve con un arma extraña. A los pocos días, un siniestro caballero escocés se presenta en la fortaleza dispuesto a desposarla.
La pareja vivirá en paz durante algunos años. El único misterio que gravita sobre ellos es el retiro en el que el caballero se recluye todos los 31 de octubre, fecha en que su esposa realizó el ritual. Finalmente, en cierta ocasión se separan y nunca más se vuelven a ver.
Será entonces, gracias al relato que posteriormente referirá un viajero escocés a la mujer, como se nos explicará el misterio. El marido fue un hombre que mató a su hermano en una pelea celebrada el 30 de octubre, obligado a escapar de Escocia para eludir la venganza del clan, recaló en Irlanda. Entre medias, durante la travesía, arrojó al aire el arma homicida. El cuchillo en cuestión será el que obtuvo la doncella de Leixlip en su ritual. Ya casados, cuando, equivocadamente ella se lo ofrece para una cacería, el escocés, enfurecido, se marchó de su lado.
***
Aparecido en un número de The Lady's Magazine fechado en 1792, El relato del fraile es una pieza anónima enraizada en una de las constantes del género: el de la doncella enamorada que es obligada al noviciado para así separarla del hombre de sus sueños. Es decir, lo mismo que alguna de las páginas más inspiradas de El monje, de M. G. Lewis. Muy probablemente, el anonimato en que prefiere mantenerse el autor se deba a su anticlericalismo. Curiosamente no es España sino los Alpes franceses -un ámbito católico en cualquier caso- donde sitúa los hechos.
Matilda y Albert se aman, pero su sentimiento topa con la oposición del padre de ella, quien rechaza al joven por pobre.
Recluida la muchacha en un convento, cuya superiora es todo lo malvada que requieren las circunstancias, su padre también la desheredará, redactando un nuevo testamento en favor de Conrado, un miserable sobrino. Arrepentido en el último momento de su actitud, el padre, en su lecho de muerte, perdonará a Matilda y testará en ella. Pero lo hará con su último estertor, con una voz tan apagada que dará pie a Conrado para decir que todo han sido figuraciones de la muchacha.
Desesperado ante la situación, después de un año de no verse, Albert, disfrazado, se acercará al convento, donde cree que su amada pena dispuesto a verla. Pero Matilda, antes de profesar, ha conseguido huir y vaga por los montes del lugar. Como no podía ser de otra manera, a quien Albert encuentra es a Conrado. Cuando su antagonista pretende prenderle, Albert le hiere mortalmente.
A partir de entonces, la narración, una de las cotas más bajas de esta gran antología, decae hasta límites insospechados. Así, un perro del monasterio donde Albert halla refugio, será quien encuentre a Matilda en las montañas. Unida finalmente la pareja, Albert -quien, aunque se nos ha dicho lo contrario resulta no haber muerto, se recupera de sus heridas-, se arrepiente de sus antiguas maldades. La madre superiora se mata.
Y ya metidos en ese banquete de las perdices, que acaban comiendo los protagonistas de los cuentos destinados a ser felices, el perro termina viviendo junto a la feliz pareja y rescatando a cuantos se pierden en las montañas. Tal cúmulo de estupideces arruina por completo un texto que podría haber sido tan interesante como algunos fragmentos de El monje.
***
La víctima, otra pieza anónima, fue dada a la estampa en 1831 por New Monthly Magazine y cuenta entre lo mejor de lo mucho y muy bueno aquí reunido. Su asunto viene a incidir en una de las más siniestras realidades de la época en la que está ambientado (1828): el robo de cadáveres para el progreso de la ciencia. Obligados por una ley que restringía el acceso a los restos humanos de los médicos, éstos -como se nos cuenta en Frankenstein o el moderno Prometeo (Mary Shelley, 1818) y cintas como El ladrón de cadáveres (Robert Wise, 1945) y tantas delicias de la Hammer- se veían obligados a recurrir a los delincuentes habituales para la consecución de muertos recién enterrados.
En realidad, la impresionante historia nos es referida por un amigo de su protagonista, San Clare. Siendo ambos estudiantes de Cirugía, San Clare también es el prometido de una bella joven. Así las cosas, la casualidad quiere la dama en cuestión le visite el mismo día que los dos compañeros han encargado un cuerpo. Fatalmente, acabando de morir el único familiar que le queda, San Clare no puede ir a buscar a su bella a la diligencia en la que ha de llegar.
Con anterioridad, el narrador nos ha contado cómo le ha sido servido el cadáver de una hermosa joven. En efecto, es la que hubiera debido ser la señora San Clare.
Muchos años después, por ese procedimiento tan habitual al género como eficaz y atrayente, un paciente, antiguo recluso, cuenta al narrador su experiencia como ladrón de muertos. Fueron él y sus compinches quienes secuestraron a la desdichada novia. La asfixió accionando un procedimiento que bajó sobre ella el techo de la habitación donde la muchacha permanecía cautiva.
***
Como el propio Cueto advierte, El monje vengativo es una pieza tan mala -incluida como muestra de la literatura de consumo que se leía en aquellos días- que ni siquiera merece un apunte. Consciente sin duda de todo esto, el copilador vuelve a introducir una maravilla tras la bazofia. Vida más allá de la muerte, la joya en cuestión, es otro anónimo aparecido en el número de marzo de 1833 de New Monthly Magazine.
Su asunto da noticia de la experiencia de un hombre que guarda una pócima capaz de resucitarle en su lecho de muerte. Llegado el momento, da a su hijo las instrucciones pertinentes para que obre el prodigio, pero el joven decide quedarse el ungüento para aplicárselo el mismo.
Al cabo de los años, tras "una vejez prematura por los excesos", el nuevo poseedor de la pócima llamará a su hijo para que obre el prodigio. El muchacho, guiado por toda la inocencia del amor filial, obedece. Pero la fascinación que le inspira la magia, cuando acaba de aplicar el ungüento en la cabeza, le hace tirar el resto del frasco. De esa manera, su padre irá a la tumba con una cabeza de joven y un cuerpo de anciano.
***

Fragmentos del diario de Gossechen, de John Wilson aunque aparecido originalmente de forma anónima en un número de Blackwood's de 1818, en una de las primeras manifestaciones de otra constante del género -a mi juicio sólo ligeramente atisbada en la novela gótica- que encontrará su máximo apogeo en la literatura posterior, especialmente en la de Poe: la confesión de un monomaniático.
En este caso se trata de un loco descendiente de una familia de alienados que decide dar muerte a su esposa y confiesa su historia a un sacerdote la noche antes de ser ejecutado.
***
De título harto explícito, El enterrado vivo fue la inspiración de Poe a la hora de escribir El entierro prematuro (1844) y de Hitchcock puesto a realizar Colapso (1955), el telefilme sobre este mismo asunto, que fue el primero de la mítica serie Alfred Hitchcock presenta. La pieza aquí traída es de John Galt y apareció en el número de Blackwood's de octubre de 1821.
Lo que el relato nos cuenta es la narración, en primera persona, de un hombre presa de una fiebre que es dado por muerto sin estarlo. Sin poder mover un músculo, privado de todos los sentidos, excepto de la visión -lo que le proporcionará una serie de lúcidas conclusiones sobre su velatorio-, será salvado finalmente de la inhumación gracias a la aplicación de una corriente eléctrica, aquí llamada experimento galvánico.
***
Cierra esta antología, magna pese a las dos o tres excepciones, la pieza del gran Sheridan Le Fanu, mi favorito entre los mejores de la narración macabra y grande entre los grandes de la literatura fantástica en general. Un capítulo de la Historia de una familia de Tyrone, el texto en cuestión del maestro, conoció su primera impresión en una revista de la universidad de Dublín datada en 1837. Su protagonista es Fanny, una joven noble irlandesa, gentilmente odiada por su madre, que es obligada a casarse con un hombre al que no quiere: Lord Glenfallen.
Toda la cortesía que el fulano desplegó cuando el noviazgo, se vuelve crueldad una vez casados e instalados en su castillo. Se cierne sobre la fortaleza cierto misterio que tiene su primera manifestación en la caída de una cortina negra, todo un presagio para la vieja ama de llaves. No menos inquietante es la prohibición de acceder a ciertas partes de la casa que impone el lord a su esposa.
El misterio resulta ser el concerniente a una primera señora Glenfallen, anterior a la nuestra, una holandesa vieja y ciega, condenada por su marido a vivir escondida en el castillo. Cuando Fanny la descubre, el lord obliga a su cautiva a intentar matar a su segunda esposa. Al menos eso será lo que la desdichada holandesa declara inútilmente en el subsiguiente juicio, donde será condenada a muerte.
Días después, el malvado asegurara a su esposa que puede explicárselo todo. Mas la explicación será la prueba concluyente de su locura. Glenfallen pretende justificarse mediante una supuesta carta, dirigida al arcángel San Gabriel, y una conversación mantenida con su ya ejecutada primera esposa.
Publicado el 18 de noviembre de 2012 a las 22:00.