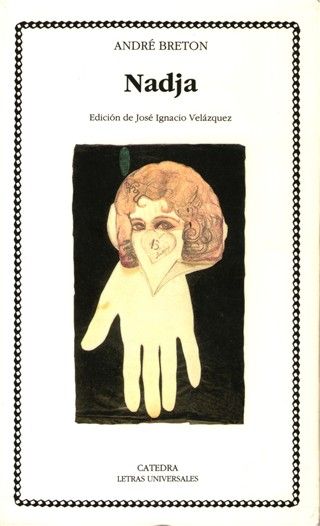Archivado en: Cuaderno de lecturas, sobre "Música para camaleones"

No leía a Truman Capote desde hace veinticinco años. Ya entonces, cuando terminé en el 87 El invitado del Día de Acción de Gracias, estaba convencido de que junto con Faulkner y Carson McCullers integra el triunvirato rector de la gran narrativa del Sur estadounidense. Pero la singularidad de aquella edición de Lumen -las letras eran verdes- acabó por hacer que la forma pesara más que el fondo. Fui pues el necio que mira al dedo que señala a La Luna y durante este cuarto de siglo he recordado más el color de la tipografía que el encanto de la evocación de sus recuerdos infantiles por parte de Capote, asunto de El invitado.... Siendo el caso de que su capacidad para la remembranza es lo que más admiro en un escritor atento a la realidad -por encima del asunto y la excelencia de su obra- y siendo esa nostalgia una de las constantes en este autor y en estas páginas, mi reencuentro con él en Música para camaleones no ha podido ser más satisfactorio.
Como ya se atisba en Desayuno en Tiffany's (1957), Capote no fue ese cínico que aparentaba ser puesto a epatar a la prensa y a la alta sociedad que lo encumbró mucho antes de alcanzar la popularidad, incluso en España, con A sangre fría (1966). Debido a su condición más íntima, que lo marginaba de los demás, fue un observador sensible desde sus primeros días. Si se creó ese personaje excéntrico, que también fue, lo hizo para proteger su verdadero y primer yo -el de la condición más íntima- de la gente, a la que sólo se dirigía con sinceridad mediante su obra.
Publicado el 13 de diciembre de 2012 a las 11:15.