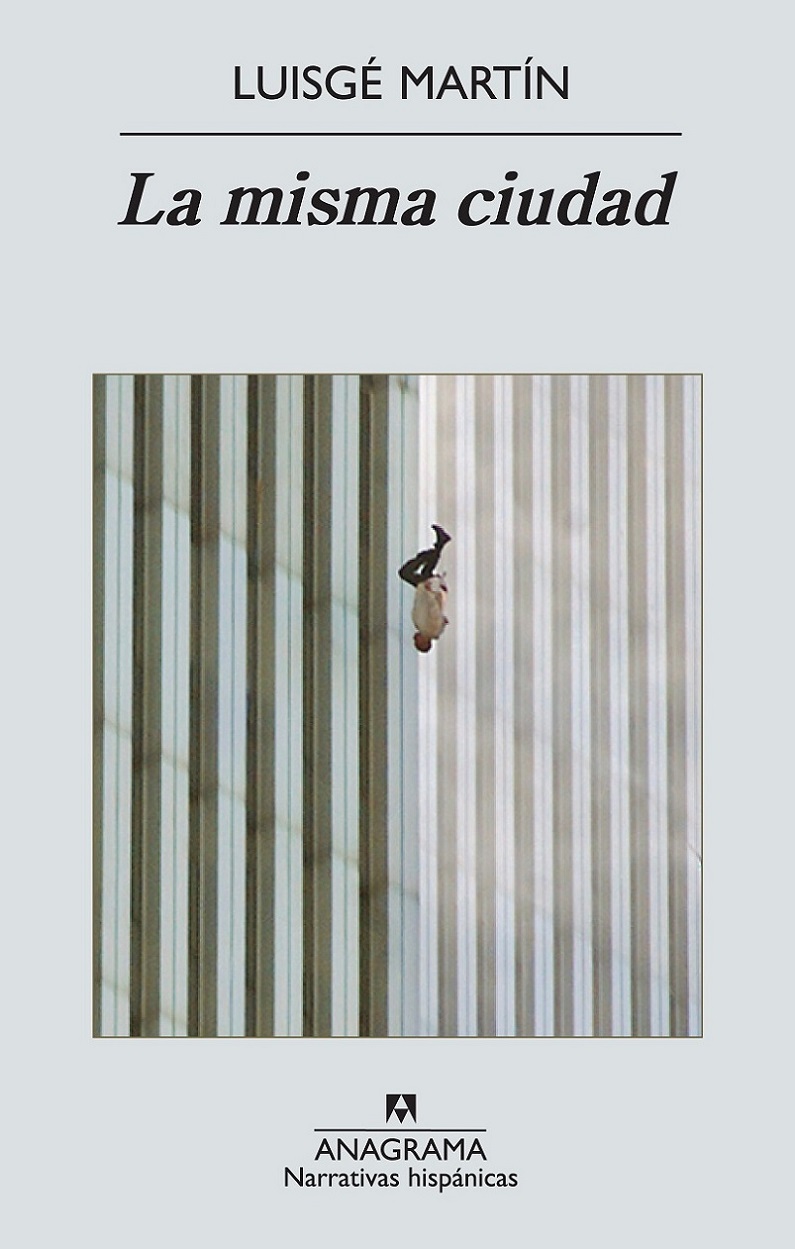Tengo demasiadas ocupaciones y, a causa de eso, he desatendido este blog más de lo que me gustaría y de lo que debería, en estos tiempos tan fértiles para la diatriba y la glosa. En un día como hoy, sin embargo, no puedo dejar de escribir para celebrar que soy constitucional. Hace algo más de seis años me casé con el hombre al que amaba y al que sigo amando. Llevábamos juntos desde hace ocho más. Decidimos casarnos porque creíamos que los actos jurídicos tienen valor -el valor de los derechos que reconocen- y porque en aquel momento era subversivo, y en una sociedad como esta, cada vez más ramplona e insensata, lo que se echa en falta son pequeños actos subversivos.
Hicimos una boda a lo grande. Fue, gracias a las familias y a los amigos que nos acompañaron, un día irrepetible. Jubiloso. En vez de regalar a los invitados un platito grabado o un arcoiris con nuestros nombres de recuerdo, como es usual, editamos un libro para la ocasión. En él estaban los textos de muchos amigos escritores y un texto nuestro que hoy quiero reproducir aquí porque está perfectamente vigente. El texto se titulaba Viva Zapatero y hoy se sigue titulando Viva Zapatero. La historia hará la justicia que tenga que hacer en otras cosas, pero en este asunto ya la ha hecho. Zapatero, con un coraje que nadie le prestó, nos dio una dignidad que no habíamos soñado tener. Y la dignidad es lo primero que necesita un ciudadano para ponerse en pie. El texto decía así:
Cuatro bodas y un funeral, la película de Mike Newell que conquistó los cines de todo el mundo en los años noventa, cuenta las peripecias sentimentales de un grupo de amigos que, al cumplir la treintena, tratan de arreglar sus asuntos del corazón. Contemplamos en la pantalla bodas, divorcios, cortejos, desencantos y ensoñaciones. Y entre todo ese ir y venir de enamoramientos, hay una pareja de hombres homosexuales que se aman y comparten su vida con absoluta naturalidad desde un tiempo anterior al que nosotros, espectadores, conocemos. Uno de esos hombres, Gareth, interpretado por el actor británico Simon Callow, es además un modelo de vivacidad, de alegría y -a pesar de su edad ya algo madura- de juventud. Su brío y su risa contagian a todos. Es, de algún modo extraño, el espejo en el que la felicidad se mira.
Pero como tanta dicha no podía acabar bien, Gareth muere de un ataque al corazón en una de las cuatro bodas. Los amigos, que siempre se reunían para celebrar, se reúnen ahora para afligirse. Y antes de empezar la misa de funeral -porque las cuatro bodas y el funeral se ofician eclesiásticamente, como Dios manda-, Matthew, el novio viudo del difunto, hace un conmovedor discurso elegiaco que comienza así: "A Gareth le gustaban más los funerales que las bodas. Decía que le resultaba más fácil entusiasmarse con una ceremonia en la que tenía posibilidades de ser protagonista algún día".
Es humor negro, pero muestra a la perfección cómo nos hemos sentido siempre todos aquellos que, pudiendo morirnos, no podíamos sin embargo casarnos. Esa solemnidad en la que se celebra un compromiso tan crucial nos ha resultado siempre igual de extraña que las sirenas, los dragones de dos cabezas y los duendes del bosque. Podíamos llegar a soñar con viajes exóticos, con triunfos grandiosos y con amores desesperados, pero no con que reuniríamos alguna vez a nuestros amigos y a nuestra familia para festejar una boda. Esa reunión, si se celebraba, sería, como en el caso de Gareth, con nosotros de cuerpo presente y en traje de mortaja.
Desde niños hemos tenido que ensayar expresiones de rufián, de misántropo o de mujeriego para disculpar la soltería.
-Y tú qué, ¿cuándo te casas? -preguntaban las tías y los concuñados en los entreactos de otras bodas o en las celebraciones de Navidad.
-Yo no me caso -había que responder con gesto de altanería, como si aquello fuera una decisión tomada con voluntad. Y luego, pícaramente:-. Se está mucho mejor sin cargas.
Algunos, más valientes -o más incriminados por sus modales torcidos y sus pintas pulposas-, tomaban desde el principio la calle de en medio en sus respuestas:
-Pero cómo voy a casarme yo, si soy maricón.
Como siempre ocurre, se hizo de la necesidad virtud, y muchos crecieron orgullosos de tener que vivir esas relaciones clandestinas, a salto de mata, levantadas sobre la pura adversidad. El amor libre, lo llamaban; y al resto de los amores -los de quienes se casan y procrean y envejecen junto a otro-, amor burgués. Muchos de quienes rondan hoy los sesenta años todavía siguen hablando así, con ese lenguaje de fotonovela hippie, aunque nadie sepa ya muy bien qué es el amor libre ni por qué los otros no lo son. "Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien", dijo Luis Cernuda en un célebre poema que sigue estremeciendo por su amargura.
El matrimonio es algo muy simple: un acto jurídico que reconoce el parentesco a quienes se aman. No es la certificación del amor, pues el Estado no es quién para certificar sentimientos, sino la certificación de unos derechos legales que el Estado otorga a quienes se aman. La certificación de que dos personas que han decidido compartir su vida se reconocen una a la otra autoridad sobre sus asuntos: sobre sus haciendas, sobre su salud, sobre sus negocios. Incluso sobre algunos trámites de la muerte que están reservados a los parientes.
Y el matrimonio es también -por qué no- un acto de luminosidad, de jactancia casi: "Mírennos, aquí estamos. Juntos. Revueltos. Con la cama deshecha y con los cuerpos marcados. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte -o la discordia- nos separe".
Quienes no estábamos autorizados a casarnos no teníamos hasta hace poco nada de esto. Ni los derechos jurídicos ni la luminosidad. Ni el certificado de parentesco ni el afecto de los otros. A unos les echaban de las casas en las que habían vivido durante años cuando su compañero -dueño o arrendatario titular- moría. A otros no les autorizaban a visitar en los hospitales a la persona con la que convivían, y mucho menos aún les pedían opinión o permiso para tomar decisiones médicas si eran necesarias. A algunos, extranjeros, no les dejaban quedarse a vivir en España con sus parejas. Nadie podía arreglar sus impuestos asociadamente o pedir un traslado laboral a otra ciudad alegando el traslado de su amante. Y eran pocos los que disfrutaban de la confianza de la familia, de los amigos y de los compañeros de trabajo a la hora de comportarse destapadamente, sin ocultaciones ni secretos. Debíamos vivir en la clandestinidad sentimental, en las catacumbas, en las madrigueras más furtivas. Teníamos que dedicarnos obligadamente -fíjense ustedes- al amor libre, para que luego, llegado el momento, nos acusaran además de promiscuos y degenerados.
Todo eso comenzó a cambiar hace mucho tiempo, y lo ha ido haciendo, en distintos modos, poco a poco. La historia de los hechos es muy larga y fatigosa. Pero hubo un día, al final, distinto de los otros. Un día sobresaliente, extraño. El 15 de abril de 2004, a la hora de las grandes faenas toreras, José Luis Rodríguez Zapatero, que pronunciaba su discurso de investidura como candidato a la Presidencia del Gobierno, enfiló lo formidable. "Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su preferencia sexual", dijo con la voz serena. Pero no se conformó con esa declaración de intenciones de tono conjetural y doctrinario. Porfió: "Lo diré con claridad: homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido". Ya no había duda sobre el propósito, pero para que no la hubiera tampoco sobre el compromiso, remató el brindis: "Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social".
Un pensamiento popular muy manoseado advierte de que nunca somos capaces de apreciar aquello que nos ha sido dado por naturaleza hasta que lo perdemos algún día. Nos creemos desdichados por estar enfermos, pero no dichosos por tener salud. Nos causa dolor la asfixia, pero no nos produce placer respirar. Por eso es tan díficil explicarle a quien siempre estuvo sano o a quien nunca tuvo falta de aire la ventura que sentimos aquel día aquellos que no teníamos nada, los que habíamos crecido sabiendo que las personas a las que queríamos no se reunirían jamás ante nuestro tálamo, sino ante nuestra sepultura.
A muchos de quienes escuchaban aquel discurso el día 15 de abril se les vino el llanto de repente, imprevistamente, en cualquier parte en que estuvieran. No fue un llanto de júbilo -aunque lo hubiera-, ni mucho menos de tristeza. No fue tampoco un llanto melindroso y afeminado de maricones, sino un llanto apacible, mansísimo, el que se manifiesta al final de una lucha abrumadora e incesante. El que deben de sentir los guerreros que al volver a casa, después de haber pasado años en países lejanos y haber visto ante sí catástrofes y calamidades, son abrazados por alguien que les espera y les consuela. Eran palabras dichas en el Parlamento de España por quien iba a ser investido de inmediato Presidente del Gobierno. Y fueron, además, palabras de honor.
Pero las leyes -ya esta dicho muchas veces- no lo cambian todo. Las costumbres sociales y sus purulencias no se dictan en el Boletín Oficial del Estado. Hoy no les es posible casarse aún, aunque el Código Civil se lo consienta, a muchos homosexuales que viven en pueblos pequeños o que han sido criados en familias pías o que tienen la certeza de que serán despedidos de sus trabajos y humillados por sus vecinos si lo hacen. Pasará mucho tiempo hasta que una boda entre dos hombres o entre dos mujeres sea un hecho sin sustancia, ramplón o simple. Hasta que llegue ese momento, casarse con alguien del mismo sexo será, además de un gesto de amor y un derecho de ciudadanía, un acto político de agitación. Un gaudeamus subversivo.
Incluso en esta boda, celebrada en una gran ciudad como Madrid entre dos personas criadas en familias que dejaron de ser pías a tiempo, ha habido congojas y aflicciones. Algunos de nuestros amigos más queridos han preferido no venir porque su dios se lo prohibía. Fíjense ustedes qué dios tan extravagante. Un dios al que le duele que Axier y Luis vivan en la misma casa y duerman en la misma cama; que se calmen uno al otro los espantos; que vayan a los confines de los continentes para conocer el mundo; que se cuiden mutuamente cuando están enfermos; que sueñen o rían o padezcan juntos; que esperen a la muerte uno al lado del otro, conjurándola; y por supuesto, que tengan beneficios fiscales, pensiones de cualquier tipo, derecho de subrogación de una vivienda, si fuera el caso, y quince días de vacaciones pagadas por matrimonio. Qué dios más raro, ciertamente. ¿A quién puede apetecerle pasar una eternidad a su lado, al lado de un dios tan insensato? Predicado así, dan ganas de pecar todo el tiempo para ganarse cuanto antes el infierno.
Esos amigos -muy pocos, por fortuna; caben en un puño- ya se debatirán con su conciencia, si la tienen. Ya dirán sus oraciones a quien deban. Los demás, los que nos han acompañado para celebrar este bullicio a ratos burocrático y a ratos jaranero de nuestra boda -o de nuestro amor juramentado-, podrán ver y decir allá por donde vayan lo poco que pedimos: vivir en paz y durante muchos años; ser felices razonablemente; viajar a Islandia, a Roma y al desierto (y a cualquier ciudad desconocida); leer libros y hablar de ellos; cenar con los amigos en restaurantes o en figones; comprar quizás en el futuro alguna casa tranquila y silenciosa cerca del mar; ir al cine por las noches, a esas sesiones de madrugada a las que no va casi nadie; cocinar al volver a casa del trabajo; dormir juntos, fornicar con consentimiento; mirar los álbumes de fotos; recordar anécdotas antiguas; cuidar a nuestros padres, si lo necesitan; ver crecer a nuestras sobrinas y mimarlas; pasear a la hora del crepúsculo, mirar el cielo. Cosas poco excepcionales, nada estrafalario o asombroso. Si algunas personas encuentran en esto algún mal o alguna lacra, tal vez haya que creer, sin paliativos, que son dementes. Tal vez haya que comenzar a apartarles de los negocios del mundo, a perderles el respeto, a quitarles esos trajes de hombres buenos que se visten casi siempre. Le guardamos respeto a muchos locos, y así nos va. Le guardamos respeto -a veces devoción- a muchos hombres que se empeñan en decir que en el sufrimiento de los otros hay virtud, o probidad, o éxtasis.
Nada de todo aquello se ha olvidado. La soledad, el miedo, la vergüenza, el fingimiento inútil.
-Y tú qué, ¿cuándo te casas?
-Yo no me caso. Se está mucho mejor sin cargas.
Nada de aquello se ha olvidado. Quedan la melancolía y las chifladuras que crecieron a su sombra. Quedan los recelos y los desvaríos. El pánico de algunos ratos, de algunos sueños. Y queda el dolor pasado, que aunque a veces nos parezca que es benéfico porque curte el espíritu, no lo es nunca.
Pero al menos hoy, 22 de abril de 2006, sólo se atiende al júbilo. El júbilo de estar juntos y abrigados. El de tener alrededor -sin féretros- a aquellas personas que queremos. El de brindar por el resto de la vida. Gracias por ello a quienes la viven con nosotros, a quienes nos guardan. Y gracias por ello, Presidente.
Hoy estoy feliz, pero no olvido a ninguno de los que me hicieron sufrir sin causa (si es que alguna vez hay causa). No olvido a los que siguen en ese empeño, aunque a mí ya no me afecte. No olvido que tres magistrados del Tribunal Constitucional han votado que no. Seguramente hace siglos hubo también, en alguún tribunal semejante, quien votó que no a la abolición de la esclavitud o al sufragio femenino. El mismo sinsentido, la misma negrura en el alma.
No olvido, tampoco, a los que hicieron el camino. A los homosexuales que se jugaron la vida cuando era peligroso. A los que levantaron la voz. A los que cada día defienden lo evidente. Al Presidente del Gobierno que un día cambió mi vida.
Publicado el 6 de noviembre de 2012 a las 23:00.